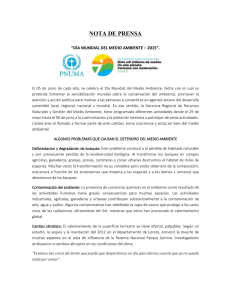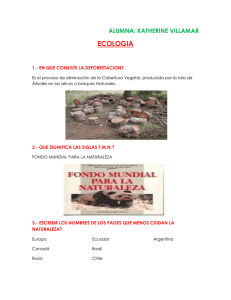WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858; CP 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 410 0985 E-mail: wrm@wrm.org.uy Sitio web: http://www.wrm.org.uy Boletín 81 del WRM Abril 2004 (edición en castellano) TEMA CENTRAL DE ESTE NÚMERO: MANEJO COMUNITARIO DE BOSQUES Que los bosques sigan desapareciendo no significa que no se conozcan las causas directas y subyacentes de la deforestación. Por el contrario, son muy conocidas. Lo que sí se conoce mucho menos es cuáles son las causas de la conservación de los bosques. Pero en los trópicos resulta muy claro: dondequiera que haya un bosque en buenas condiciones, en la mayoría de los casos hay una comunidad indígena o local que lo habita. La comunidad necesita del bosque y sabe usarlo de forma sustentable. La solución obvia para la crisis de los bosques es por lo tanto empoderar a las comunidades locales y crear las condiciones necesarias para que puedan manejar los bosques en forma adecuada. A través de compartir distintos análisis y experiencias concretas de manejo comunitario de bosques, tenemos la esperanza de que este boletín sea un aporte en esa dirección. En este número: * NUESTRA OPINION - La hora de la verdad para el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 2 * BOSQUES COMUNITARIOS: UN PANORAMA GENERAL - Manejo Comunitario de Bosques: más allá de los “recursos” - Bosques y comunidades: ¿idealización o solución? - Dos iniciativas que promueven el manejo comunitario de bosques - Bosques comunitarios vs. explotación forestal comercial: la batalla continúa - Los bosques comunitarios en los procesos internacionales 3 4 6 7 8 * COMPARTIENDO EXPERIENCIAS LOCALES AMERICA LATINA - Chile: conservación privada y comunidades - Colombia: un ejemplo de manejo del bosque por la comunidad 13 14 AFRICA - Kenia: planes de Manejo Participativo de Bosques para avanzar en el Manejo Comunitario de Bosques 16 - Uganda: manejos colaborativo y comunitario de bosques no son sinónimos 17 ASIA - India: contra el Banco Mundial y por los bosques - Indonesia: la contribución de los Sistemas de Manejo Comunal de Ecosistemas 19 21 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 NUESTRA OPINION - La hora de la verdad para el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques La cuarta sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF 4) tendrá lugar entre el 3 y el 14 de mayo de 2004 en Ginebra. La sesión considerará la implementación de las propuestas para la acción del Panel Intergubernamental sobre los Bosques (IPF) y el Foro Intergubernamental sobre los Bosques (IFF) en cinco áreas: aspectos sociales y culturales de los bosques; conocimiento tradicional relacionado con los bosques; conocimiento científico relacionado con los bosques; monitoreo, evaluación y presentación de informes, conceptos, terminología y definiciones; y criterios e indicadores del manejo sustentable de los bosques. Los dos primeros puntos en la agenda son –o al menos deberían ser– centrales para la conservación de los bosques: las formas de sustento y la cultura de las comunidades que habitan los bosques dependen de los mismos, y esas comunidades poseen el conocimiento necesario para utilizar los bosques en forma sustentable. La pregunta es: ¿qué han hecho los gobiernos para implementar esas propuestas de acción dirigidas al fortalecimiento de los derechos de la comunidades sobre el manejo de los bosques? Por ejemplo, ¿cómo han avanzado respecto del “reconocimiento y respeto por los derechos consuetudinarios y tradicionales de, entre otros, pueblos indígenas y comunidades locales” y en proporcionarles “disposiciones seguras en materia de tenencia de la tierra” tal como lo establece la propuesta de acción 17a del IPF? Organizaciones de pueblos indígenas y miembros del Caucus Global sobre Manejo Comunitario de Bosques participarán del UNFF 4, intentando convencer a los delegados gubernamentales de la necesidad de avanzar en la creación de condiciones propicias para el manejo sustentable de los bosques por comunidades locales y de pueblos indígenas. Los argumentos de estas organizaciones se vieron reforzados por los compromisos asumidos por los gobiernos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, de realizar “acciones en todos los niveles” a efectos de “reconocer y apoyar los sistemas autóctonos y comunitarios de ordenación de los bosques para asegurar su participación plena y eficaz en la ordenación sostenible de los bosques” (artículo 45h del Informe de la CMDS). Al mismo tiempo, otro grupo de organizaciones presentará una “petición abierta al UNFF” para que establezca una prohibición global al uso de árboles genéticamente modificados o árboles transgénicos. La petición establece que “en lugar de desarrollar plantaciones de árboles transgénicos, deberíamos esforzarnos por restaurar la cubierta de bosques del planeta y devolverle su riqueza y abundancia original. Los bosques diversos, saludables y vitales pueden salvaguardar la capacidad de la vida de nuestro planeta de adaptarse al cambio climático en curso. También constituyen la mejor base para una economía de los bosques diversa, saludable y vital, en el presente y el futuro”. (ver http://elonmerkki.net/dyn/appeal ) El UNFF se define como “un foro intergubernamental para el desarrollo de políticas coherentes que promueven el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de todo tipo de bosques.” Cuando aborde el punto de la agenda sobre las definiciones, ¿definirá a los monocultivos de árboles transgénicos como “bosques”, como ya lo hizo con otro tipo de monocultivo de árboles? o ¿tendrá la visión –y el coraje– de excluirlos de la definición de bosque? Ha llegado el momento de que el UNFF defina si su trabajo está dirigido a la conservación de los bosques o a servir los intereses de los poderosos que continúan destruyendo los bosques y promoviendo las plantaciones de árboles. Si es lo primero, debe comenzar por reconocer el conocimiento y los derechos que tienen los pueblos que habitan o dependen de los bosques para manejarlos, y por promover la implementación de condiciones que permitan la expansión del manejo comunitario de bosques. Si así lo hace, el UNFF habrá jugado un rol central en la conservación de los bosques del mundo. Si no lo hace y si además opta por ignorar el reclamo de prohibir los árboles transgénicos, habrá demostrado que no le preocupan los bosques ni los pueblos de los bosques. Y en ese caso la pregunta es obvia: ¿para qué sirve tener un Foro de Naciones Unidas sobre Bosques de ese tipo? inicio 2 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 BOSQUES COMUNITARIOS: UN PANORAMA GENERAL - Manejo Comunitario de Bosques: más allá de los “recursos” ¿De qué hablamos cuando nos referimos al Manejo Comunitario de Bosques? En primer lugar encontramos el término “manejo”. Su definición, según el diccionario VOX, refiere al “arte de manejar los caballos”, y también a la “conducción de un automóvil”. El “manejo forestal”, que surgió en Europa en el siglo XVIII fue un corolario del proceso de cercamiento de los bosques comunales y posteriormente el establecimiento del control del Estado sobre los bosques. Por último, el término se asoció estrechamente con la producción de madera con fines comerciales. Luego está el término “recursos”, que a menudo acompaña el “manejo”. Esta es también una palabra muy específica desde el punto de vista cultura. La mayoría de las comunidades que cuidan y utilizan los bosques comunales locales no los están “manejando” como “recursos.” El manejo implica control, explotación unilateral y separación entre sujeto y objeto (el “experto” y el bosque a “manejar”). El conocimiento se fragmentó y las técnicas de abordaje del bosque se aplicaron cada vez más desde afuera. Se quebró la integración entre sistemas, y entre sus grietas quedaron enterrados los saberes locales y sus formas de relacionarse con el mundo. Las técnicas especializadas adquieren la condición de paradigmas universales, excluyendo otras prácticas. Se produce así, al decir de Vandana Shiva, un “Monocultivo de la mente”, que encuentra una expresión en la separación de la agricultura “científica” y la silvicultura “científica”, que en muchos sistemas de conocimiento locales constituyen un continuum ecológico. El “manejo de recursos naturales”, debería ser reconocido como una construcción relativamente reciente, en gran medida de la cultura occidental. El término “recursos” implica que la importancia de cualquier cosa a ser explotada se basa en un “producto” final. Es un término propio del capitalismo industrial, que data aproximadamente de 1800. Antes de ese entonces no se hablaba de "recursos". Incluso ahora, en muchas partes del mundo, si no en la mayoría, la gente no mira a los árboles, la tierra, las semillas, el agua, como recursos. Los bienes comunales no son recursos. Son utilizados, tienen un valor de uso como alimento, vivienda, medicina, etc., pero no de la forma en que se utiliza un recurso, como materia prima para un mercado industrial. Por otro lado, el término “natural” presupone una forma industrial particular, determinada históricamente, de separar a las personas (“no naturales”) de la naturaleza. Hablar de nuestro entorno natural en términos de “manejo de los recursos naturales”, pues, encierra cierta forma de valorar, preservar y explotar la naturaleza. Se trata de valores y categorías que no son universales. De no tener en cuenta esa circunstancia, surgen problemas. Las personas de cada lugar tienen su manera propia de categorizar, valorar y aprovechar su entorno natural. Esto significa que la población local y los de afuera que vienen con una formación técnica o “científica” para “manejar los recursos naturales”, pueden no estar “hablando” de lo mismo –aún cuando utilicen el mismo idioma. La visión según la cual los bosques son principalmente “recursos maderables”, por ejemplo, está en la raíz de la confusión entre plantaciones industriales de monocultivos de árboles y bosques, denunciada permanentemente por el WRM. El significado local de las prácticas relativas a lo que los expertos llaman “recursos naturales” en una comunidad determinada sólo se revelará plenamente cuando se las vincule con otros aspectos que forman parte del mundo cognitivo de esa comunidad, tales como su forma de obtener alimento y abrigo, de preservar y transmitir el saber, de concebir los ciclos, de relacionarse con su entorno y de conducir su vida espiritual, familiar y comunal. ¿Deberíamos, pues, tratar de adaptar la definición de “manejo comunitario de bosques” a diferentes prácticas de sustento? ¿O deberíamos abandonar el término por considerar que tiene una peligrosa connotación pragmática? ¿Qué modelos pueden vincular las prácticas locales, en especial el saber local, con los esfuerzos nacionales e internacionales por preservar la biodiversidad? 3 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Tratar de integrar el concepto de “manejo comunitario de bosques” con prácticas locales opuestas tendría por lo menos el mérito de forzar a organizaciones “de afuera” a hacer explícitas las definiciones implícitas, transformándolas en objeto de debate. De lo contrario podría ocurrir que comunidades que son víctimas de exclusiones ideológicas, económicas e históricas –y a las que muchas veces desde la perspectiva del “experto” o el “especialista” se las hace aparecer como “carentes” de cultura-- queden sujetas a otra forma más de exclusión. Quienes trabajan en la identificación, documentación y construcción de formas locales de utilización del bosque tendrán en todo caso que aprender a escuchar en formas que todavía no han sido institucionalizadas, es decir, a salirse de su “monocultivo de la mente” para captar no lo que se conoce sino lo que no se percibe por sordera. En la gran diversidad de prácticas tradicionales, y a pesar de las diferencias, es posible identificar algunas características comunes a numerosas sociedades en su utilización de la biodiversidad: * tienden a basarse en principios de reciprocidad, de dar y recibir, * tienden a ser holísticas, no estableciendo distinciones entre lo que es material y lo que es espiritual, percibiendo al bosque en su compleja trama de sistemas ecológicos que interactúan entre sí y del cual la comunidad es un componente más, con lo cual la significación del bosque va mucho más allá de los confines de la economía y la maximización de la ganancia individual, * generalmente tienen un vínculo estrecho con la identidad cultural y la autodeterminación local. Para algunos pueblos, las características del paisaje guardan significados (expresados, tanto textual como oralmente a través del folclore, los mitos, las canciones) que son parte integral de la forma en que reproducen su cultura. Obligar a un cambio del paisaje (por destrucción o alteración ambiental) u obligar a las personas a separarse de su ambiente puede tener efectos devastadores. El concepto moderno de “manejo comunitario de bosques” incluye la idea de participación. No obstante, “participación” puede no ser lo mismo que consenso, democracia o autodeterminación. A veces se intenta zanjar ese requisito con formalidades dirigidas al “consentimiento informado previo”, pero el control puede seguir quedando en manos de agentes externos (que pueden ser “expertos”, ONGs, funcionarios estatales, o todo ellos actuando en conjunto) que suelen “empoderarse” recibiendo el conocimiento local, pero sin compartir su propio conocimiento local con la comunidad. Habrá que asegurar que esa relación sea --al igual que las relaciones con los ecosistemas-- recíprocas. La participación genuina implicaría un “diálogo de saberes”. Citando a Vandana Shiva nuevamente: “Las alternativas existen, pero han sido excluidas. Su inclusión requiere un contexto de diversidad. Adoptar la diversidad como un modo de pensamiento, un contexto de acción, permite el surgimiento de múltiples opciones”. Una forma de comenzar a desandar caminos nocivos es tomar conciencia de algunos términos que utilizamos, y cambiarlos. En lugar de términos como “manejo de los recursos naturales”, podría ser estimulante experimentar con términos tales como “relaciones comunitarias con el bosque” y términos similares que reflejen las prácticas ecológicas comunitarias que ahora más que nunca es necesario sustentar y apoyarse en ellas, no solo por el bien de las comunidades del bosque sino para resguardar lo que queda de la biodiversidad de la que todos y todas dependemos. Artículo basado en información obtenida de: “Integrating Culture into Natural Resource Management: A Thematic Essay”, Kenneth D. Croes, http://www.icimod.org/iym2002/culture/web/reference/integrating_culture/part1.htm ; “Monocultures of the Mind”, Vandana Shiva, Third World Network, 1993; y comentarios e ideas de Larry Lohmann, correo electrónico: larrylohmann@gn.apc.org inicio - Bosques y comunidades: ¿idealización o solución? ¿Por qué fue en las comunidades tradicionales que surgieron la prácticas milenarias de utilización del bosque que ahora se denominan “Manejo Comunitario de Bosques”? ¿Por qué esas prácticas han sido algo natural para ellas? 4 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Tal vez haya que empezar por hablar de ecosistema. Fritjof Capra, en “Ecology, Community, and Agriculture”, http://www.ecoliteracy.org/pdf/ecology.pdf , lo define claramente: “Lo primero que reconocemos al observar un ecosistema es que no se trata de una mera colección de especies sino de una comunidad, es decir, que sus miembros dependen unos de otros, están todos interconectados en una vasta red de relaciones”. Los conceptos que siguen –resumidos del trabajo de Capra– permiten una mejor comprensión del tema. Para que esa comunidad se perpetúe –dice Capra–, las relaciones que mantiene deben ser sustentables. Desde su introducción a principios de la década de 1980, el concepto de sustentabilidad ha sido frecuentemente distorsionado, manipulado e incluso trivializado al utilizarlo sin el contexto ecológico que le da su verdadero significado. Lo que se ‘sustenta’ en una comunidad sustentable no es el crecimiento económico, el desarrollo, la participación en el mercado o la ventaja competitiva, sino la trama de la vida de la cual depende su supervivencia en el largo plazo. En otras palabras, una comunidad sustentable está concebida de tal manera que sus formas de vida, negocios, economía, estructuras físicas y tecnologías no interfieren con el potencial de la naturaleza de sustentar la vida. Por otro lado, cuando se empiezan a comprender los principios de la ecología a un nivel profundo se observa que también pueden entenderse como principios de comunidades. Podría decirse que los ecosistemas son sustentables porque son comunidades vivas. Así, comunidad, sustentabilidad y ecología están estrechamente vinculados. Esto lo recoge la ciencia occidental en la nueva teoría sistémica, que reconoce que existe un modelo básico de vida que es común a todos los sistemas vivos y que adopta la forma de una trama. Hay una trama de relaciones entre los componentes de un organismo vivo, así como hay una trama de relaciones entre las plantas, los animales y los microorganismos de un ecosistema, o entre las personas de una comunidad. Pero la teoría de los sistemas no es imprescindible para llegar a esta comprensión. Sin haber desarrollado un marco científico en el sentido que la cultura occidental le da al término, las culturas indígenas han tenido una comprensión sistémica ancestral de la naturaleza y del lugar que ocupan en ella –una comprensión en términos de relaciones, conexión y contexto, lo que algunos denominan “sabiduría sistémica”. Sobre ese conocimiento basaron sus relaciones, siguiendo el modelo de cooperación, asociación y vinculación que hace tres mil millones de años hizo posible el surgimiento de la vida. Los conceptos arriba desarrollados por Capra sirven para establecer el marco teórico del concepto “manejo comunitario de bosques” y despejar dudas de que se origine en una visión romántica –lo que actualmente no sería “políticamente correcto”. Ahora bien, el mundo ha cambiado. La globalización ha llegado a casi todos los rincones del planeta para convertir a la naturaleza en una mercancía más, los bosques han sido invadidos, alterados y deteriorados – cuando no destruidos– y las culturas tradicionales corren peligro de ser arrasadas. No es posible ignorar todo eso. Much@s vemos ese proceso con alarma, y ponemos nuestro esfuerzo en identificar las causas de este estado de cosas. Adentrarse profundamente en las causas hasta llegar a lo subyacente nos permite reflexionar sobre hacia dónde hay que encaminarse para buscar salidas. Sabemos que las situaciones son diversas y todas revisten complejidad, pero también es cierto que en ese camino con múltiples ramificaciones finalmente se llega a un punto crucial donde se suele enfrentar una opción simple y dramática: de este lado o del otro, sí o no. Decimos esto para explicar posiciones que a veces pueden percibirse como “maniqueístas” o simplistas. Nuestro punto de referencia es la defensa de los bosques en un sentido amplio, es decir, con una visión política y social, integrada a los pueblos que han pertenecido a ellos, que han dependido de ellos. Esos pueblos forjaron en torno a los bosques la diversidad de sus culturas, lograron su sustento conservándolos, alzaron su identidad y dignidad. Pero ahora, también en un destino común con los bosques, son acosados, desplazados, robados. 5 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Son ahora esas comunidades las que en la elaboración de estrategias de conservación o restauración de los bosques pueden aportar sus conocimientos tradicionales, su cultura, sus prácticas sustentables de utilización de la naturaleza. El WRM no hace más que seguirlas, apoyarlas, amplificar sus voces. No estamos empecinad@s en que las comunidades continúen viviendo como lo hicieron sus ancestros –es posible que algunas ya ni siquiera lo deseen. Sin duda la vida moderna ha traído comodidades a las cuales sería válido que hubiera un acceso equitativo. Pero aunque seamos conscientes de que a esta altura en muchos casos las propuestas de manejo comunitario de bosques serán soluciones parciales a situaciones totalmente deterioradas, eso no impide que marquemos –y para eso sirve el marco teórico, para permitir guardar distancia de las situaciones subjetivas– lo que consideramos son las causas últimas de la destrucción, trazando así un referente genérico para la búsqueda de salidas. No es una cuestión de buenos y malos. Aplicando un análisis sistémico es posible analizar las relaciones que establecen los actores de nuestra comunidad planetaria. Y en ese sentido, en el origen de los procesos de destrucción de los bosques y las culturas, volvemos una y otra vez a identificar a los artífices de la globalización, y a ésta con todos sus ingredientes: producción en gran escala, uniformización, pérdida de la diversidad, acaparamiento de los mercados, acumulación de capital, megaproyectos, el lucro y la mercantilización invadiendo todas las esferas de la vida, y todos los impactos que procuramos denunciar en nuestros boletines, publicaciones y material de información. Asimismo, no se trata de dictar las soluciones (cada caso buscará la suya) sino de identificar lo que consideramos deberían ser ingredientes de las mismas: establecer condiciones estructurales que permitan recrear los valores de cooperación y asociación que hacen posible la existencia de las comunidades, redefinir las relaciones de los individuos entre sí conforme a esos valores (y ahí entra la equidad, la inclusión, la participación) y con su entorno (lo que equivale por un lado a desterrar la mercantilización de la naturaleza con su corolario de explotación y depredación y por otro recuperar los ciclos, el intercambio, las interrelaciones, la diversidad). En eso estamos. inicio - Dos iniciativas que promueven el manejo comunitario de bosques En 2002, un grupo de organizaciones e individuos que trabajaban juntos para influir en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS), crearon el Caucus Mundial de Manejo Comunitario de Bosques, que logró influenciar a los delegados gubernamentales para “Reconocer y apoyar los sistemas autóctonos y comunitarios de ordenación de los bosques para asegurar su participación plena y eficaz en la ordenación sostenible de los bosques” (artículo 45 h) del Informe de la CMDS). El objetivo general del Caucus es “crear espacios políticos para promover el manejo comunitario de bosques a nivel local, nacional y global”, en el marco de una visión en la que “las comunidades locales y Pueblos Indígenas reclaman sus derechos y asumen sus responsabilidades en el manejo y uso de los bosques”. La misión declarada del Caucus es defender y promover “los derechos de las comunidades locales y Pueblos Indígenas de manejar sus bosques y los recursos de esos bosques de formas que sean socialmente justas, ecológicamente adecuadas y económicamente viables. (véase la descripción completa del Caucus en http://www.wrm.org.uy/temas/mcb.html#caucus ) En enero de 2004, varias organizaciones preocupadas por los bosques y los derechos de los pueblos de los bosques, sostuvieron una reunión de estrategia en el Foro Social Mundial para debatir sobre cómo avanzar en torno a estos temas. Como resultado surgió la Iniciativa de Mumbai sobre los Bosques, una declaración de principios que apunta a la creación de un movimiento mundial basado en un enfoque común de conservación de los bosques y de respeto de los derechos de los pueblos de los bosques. Ese enfoque se detalla en un conjunto de 10 principios, el primero de los cuales establece que “Los pueblos que habitan en los bosques y que utilizan sus recursos para satisfacer sus necesidades de subsistencia son los verdaderos administradores y gobernantes de esos bosques y gozan de derechos inalienables sobre ellos”, mientras que el segundo principio destaca que 6 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 “la protección y conservación de los bosques exige que estos derechos sean garantizados” (véase La Iniciativa de Mumbai sobre los Bosques en http://www.wrm.org.uy/declaraciones/Mumbai.html ). Estos dos procesos recientes constituyen una luz de esperanza en un mundo donde el manejo de los bosques predominante a nivel oficial continúa empoderando al poder y desempoderando a las comunidades locales. Independientemente de sus distintos orígenes y de posibles diferencias, estos procesos claramente comparten un enfoque común y apuntan a objetivos similares. ¡Bienvenidos ambos! inicio - Bosques comunitarios vs. explotación forestal comercial: la batalla continúa A gran distancia de los bosques tropicales de la Amazonía, British Columbia (BC), la provincia más occidental de Canadá, ha sido caracterizada como el “Brasil del Norte” por el ritmo de destrucción de sus bosques. En los bosques de British Columbia la tenencia de la tierra está predominantemente en manos de intereses comerciales y las actividades de extracción son en gran escala. Pero hay un atisbo de cambio con el surgimiento de los bosques comunitarios, que han traído consigo una nueva forma de utilizar el bosque y de manejarlo. Uno de esos bosques comunitarios pertenece a Kaslo, una pequeña ciudad en las orillas del lago Kootenay, en el sudeste de British Columbia. En 1997 se concedió un bosque comunitario a la comunidad de Kaslo, dándole a los integrantes de la comunidad mayor incidencia en el manejo del bosque local. Esta operación de manejo del bosque comenzó con una amplia variedad de personas, mucho más amplia que las que tradicionalmente participan en los bosques de BC (los bosques de BC están dominados por la presencia masculina, similar a una fiesta de solteros en la que la única mujer simbólica es la que hace el strip-tease). Una de las personas que participa en la experiencia es Susan Mulkey. Susan Mulkey vino al bosque comunitario de Kaslo como facilitadora, con experiencia en trabajo social y sin experiencia directa en manejo de bosques. Como integrante del directorio durante cinco años, Susan ayudó al bosque comunitario a despegar –y aportó sus conocimientos en materia de facilitación. El bosque comunitario de Kaslo funcionó por consenso en la toma de decisiones para negociar entre las perspectivas muy diversas que conforman las pequeñas comunidades. El Bosque Comunitario de Kaslo comenzó a tener ciertos logros: obtuvieron ganancias, mejorando la participación y la intervención democrática, valiéndose de una diversidad de valores, entre ellos los ecológicos, de utilización del agua de consumo, visuales y de recreación. Principalmente, se empleó a gente del lugar para el trabajo en el bosque, beneficiando así directamente a la comunidad local. El viejo club de varones que dominaba las decisiones relativas al manejo, comenzó lentamente a incluir perspectivas más amplias y más participativas. Pero no fue una transición fácil, como explica Susan, “Los grupos dominantes de la comunidad, muchos de los que tradicionalmente han detentado el control –los dueños de los aserraderos, los contratistas– se vieron, y todavía se ven, muy amenazados por nuestro trabajo. Aquí estoy yo, una pequeña mujer activista social, hablando de hacer las cosas de otra manera en los bosques, hablando de manejo del bosque, hablando de consenso, hablando de diversificación. La ‘guardia vieja’ está aterrorizada con todo eso”. Algunos integrantes de la comunidad, sobre todo los que tradicionalmente han concentrado el poder, resistieron con fuerza esos cambios, molestos ante lo que llamaban “el enfoque de relaciones construido por las mujeres”, al que se le otorgaba menos valor y a menudo se veía como trivial o innecesario. Las fuerzas forestales empresariales e industriales todavía son muy fuertes en Kaslo, así como en toda British Columbia. En la última elección del Bosque Comunitario de Kaslo, la “guardia vieja” logró abrirse camino y llegar al directorio (el órgano decisorio principal), y ahora están dominando nuevamente el bosque local, introduciendo un criterio de manejo del bosque totalmente diferente del de los últimos años. 7 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Así, pues, ¿qué ocurre cuando la explotación industrial del bosque sustituye al bosque comunitario? Una cosa es cierta, la existencia del bosque comunitario de Kaslo sin lugar a dudas corre peligro, como informa Susan Mulkey: “Se están erosionando todas las cosas que hacen a un bosque comunitario diferente al manejo forestal empresarial: el sistema de adopción de decisiones, la capacitación en la dirección, los criterios moderados de manejo del bosque, creciente consulta y participación pública”. Pero, continúa Susan, “Esto ha sido una enorme experiencia de aprendizaje. Hemos aprendido la importancia que tiene la gobernanza, y a establecer reglamentos de gobernanza de forma tal que no permitan el predominio de un interés sobre los demás. Deberíamos haber construido mecanismos para evitar este tipo de situación, conservando mientras la atención en la necesidad de un proceso democrático. Por ejemplo, deberíamos haber incluido en nuestros estatutos los principios y valores rectores tales como proceso de toma de decisiones por consenso, mecanismos para asegurar una representación comunitaria diversa”. Para algun@s de nosotr@s es difícil ver a los bosques comunitarios o al manejo comunitario de bosques como una amenaza, cuando parece ser la forma ideal de volver a poner en el bosque la democracia, la justicia social y la ecología. Pero para algunas de las personas e instituciones que han lucrado y se han beneficiado de la antigua forma de explotación comercial, los bosques comunitarios y la gente nueva (particularmente mujeres) que estos pueden traer a la mesa donde se toman las decisiones resultan amenazadores. Los retos para cambiar la explotación y el manejo forestal no terminan con lograr la tenencia de los bosques comunitarios, o aumentar la participación en el manejo. El desafío es permanente, en particular para asegurar que los bosques comunitarios, o el manejo comunitario de bosques, signifiquen en realidad un cambio en las relaciones de las personas a nivel de la comunidad; para asegurar que verdaderamente estén contribuyendo a una democratización del manejo del bosque. Por: Jessica Dempsey, basado en una entrevista a Susan Mulkey, miembro del Bosque Comunitario de Kaslo, y miembro ejecutivo British Columbia Community Forest Association. inicio - Los bosques comunitarios en los procesos internacionales Durante años los gobiernos han estado discutiendo sobre los bosques y realizando acuerdos "legalmente vinculantes" y "sin fuerza jurídica obligatoria” con el fin declarado de proteger los bosques del mundo. Por lo tanto, resulta un ejercicio útil examinar esos acuerdos en relación con el manejo comunitario de bosques, para establecer qué papel le han asignado --si es que han asignado alguno-- a las comunidades que efectivamente viven en los bosques o dependen de ellos. La Cumbre de la tierra de 1992 La crisis de los bosques fue uno de los temas principales de preocupación mundial que dieron origen a la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la Cumbre de la Tierra), realizada en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, no sólo el compromiso que asumieron los gobiernos respecto de los bosques (Capítulo 11 del Programa 21) sino también los puntos en los que no asumieron compromisos (los Principios de los Bosques) son absolutamente insuficientes. Una de las razones de la pobreza de estos dos documentos es precisamente el hecho de que prácticamente ignoran la rica experiencia de manejo de bosques atesorada por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Programa 21, Capítulo 11: combatir la deforestación El Programa 21 ( http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm ) es el plan de acción acordado en la Cumbre de la Tierra para abordar algunos de los problemas ambientales y sociales más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Está integrada por 40 capítulos, entre los cuales el capítulo 11 ( http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter11.htm ) se centra específicamente en el tema de la deforestación. Este capítulo está dividido en cuatro áreas de programa, la segunda de las cuales trata el "Aumento de la protección, ordenación sostenible y conservación de todos los 8 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 bosques y el aumento de la cubierta vegetal en las tierras degradadas, mediante la rehabilitación, la forestación la reforestación y otras técnicas de restauración". Se podría suponer que es aquí donde deberían aparecer en escena las comunidades, pero, desgraciadamente, la suposición resulta equivocada: a las comunidades se les asigna, en el mejor de los casos, un papel marginal de apoyo o, en el peor escenario posible, se las percibe como parte del problema. El término "manejo comunitario de bosques" de hecho se utiliza sólo una vez y únicamente en el contexto de "llevar a cabo actividades de repoblación vegetal, cuando proceda, en zonas montañosas, tierras altas, tierras denudadas, tierras de labranza degradadas, tierras áridas y semiáridas y zonas costeras … " Un ejemplo de este papel marginal de apoyo lo ofrece el primer punto de la sección sobre "actividades relacionadas con el manejo" que establece que "los gobiernos, con la participación del sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios locales, las poblaciones indígenas, las mujeres, las dependencias públicas locales y el público en general, deberían tomar las medidas necesarias para conservar y ampliar la cubierta vegetal existente dondequiera que fuera ecológica, social y económicamente viable, mediante la cooperación técnica y otras formas de apoyo." Otro ejemplo: la necesidad de adoptar "medidas de apoyo para velar por la utilización racional de los recursos biológicos y la conservación de la diversidad biológica y el hábitat tradicional de las poblaciones indígenas, los habitantes de los bosques y las comunidades locales" se considera únicamente en el marco del sistema de áreas protegidas. La agricultura de rotación es vista como parte del problema en el fragmento del capítulo 11 que establece la necesidad de "limitar y tratar de impedir la rotación destructiva de cultivos" e "incluso los datos sobre la agricultura migratoria y otros agentes de destrucción de bosques" La solución es simple: "apoyar … en particular a las mujeres, los jóvenes, los agricultores, las poblaciones indígenas y los campesinos que practican la agricultura migratoria mediante actividades de divulgación, suministro de insumos y capacitación". Sin embargo, esa "solución" implica que la agricultura de rotación no se perciba como un sistema tradicional y sustentable utilizado por las comunidades a lo largo y ancho de los trópicos, y que las comunidades deben ser "educadas" para lograr que abandonen ese sistema. Los delegados gubernamentales que negociaron este capítulo, si bien se mostraron poco dispuestos a empoderar a las comunidades locales y los pueblos indígenas, sí reconocieron que eran poseedores de conocimiento y una de las actividades a instrumentar es "hacer estudios e investigaciones sobre los conocimientos de la población indígena acerca de los árboles y los bosques y sobre la forma en que los utilizan a fin de mejorar la planificación y ejecución de actividades de ordenación sostenible de los recursos forestales". La pregunta es entonces: si en realidad poseen el conocimiento ¿por qué no otorgarles poder para manejar sus bosques? Los Principios de los Bosques En la Cumbre de la Tierra, los gobiernos no lograron llegar a un acuerdo sobre una Convención sobre Bosques y finalmente hicieron pública una "Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo" ( http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm ). La longitud del título no se corresponde con la profundidad de su contenido. Al igual que en el Programa 21, no se menciona el manejo comunitario de bosques como la solución al problema de la deforestación. Por el contrario, la solución radica en los Estados, que "tienen el derecho soberano e inalienable de proceder a la utilización, la ordenación y el desarrollo de sus bosques … , incluida la conversión de las zonas boscosas para otros usos en el contexto del plan general de desarrollo socioeconómico y sobre la base de una política racional de uso de la tierra". Lo que significa básicamente que los gobiernos tienen el derecho soberano de destruir "sus" 9 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 bosques, que en los trópicos fueron propiedad de las comunidades locales incluso antes de la existencia de los estados modernos. Pero es posible --si el gobierno lo desea-- permitir que los pueblos de los bosques participen: "Los gobiernos deberían promover la participación de todos los interesados, incluidas las comunidades locales y las poblaciones indígenas, la industria, la mano de obra, las organizaciones no gubernamentales y los particulares, los habitantes de las zonas forestales y las mujeres, en el desarrollo, la ejecución y la planificación de la política forestal del país, y ofrecer oportunidades para esa participación". Sin embargo, no solo que a los verdaderos guardianes de los bosques se los pone en la misma bolsa con quienes los destruyen (la industria), sino que únicamente pueden "participar" en decisiones que en definitiva va a tomar el gobierno. Los Principios de los Bosques van un paso más adelante que el Capítulo 11 del Programa 21 en lo relativo a las comunidades de los bosques, al afirmar que "la política forestal de cada país debería reconocer y apoyar debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los habitantes de las zonas boscosas. Se deberían promover las condiciones apropiadas para estos grupos a fin de permitirles tener un interés económico en el aprovechamiento de los bosques, desarrollar actividades económicas y lograr y mantener una identidad cultural y una organización social, así como un nivel adecuado de sustentación y bienestar, lo que podría hacerse, entre otras cosas, por conducto de sistemas de tenencia de la tierra que sirvieran de incentivo para la ordenación sostenible de los bosques.". Aunque no resulta claramente evidente, se podría interpretar de lo expuesto anteriormente que se debe asignar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales derechos claros sobre los bosques como medio de asegurar su conservación. Si fuera así, esto habría significado un paso esencial en la dirección correcta. Pero no se ha promovido este enfoque en los procesos internacionales realizados en los últimos diez años. Los Principios de los Bosques van también más allá del Capítulo 11 en el tema del conocimiento indígena, al afirmar que "habría que reconocer, respetar, registrar, desarrollar y, según procediera, introducir en la ejecución de programas la capacidad autóctona y los conocimientos locales pertinentes en materia de conservación y desarrollo sostenible de los bosques, con apoyo institucional y financiero y en colaboración con los miembros de las comunidades locales interesadas. Por consiguiente, los beneficios que se obtuvieran del aprovechamiento de los conocimientos autóctonos deberían compartirse equitativamente con esas personas". En este punto surge nuevamente la pregunta: si el conocimiento indígena es tan importante, ¿por qué no poner en manos de los pueblos indígenas el manejo de sus propios bosques? Los procesos de las Naciones Unidas sobre los bosques En 1995, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable creó el Panel Intergubernamental sobre bosques (IPF, por su sigla en inglés), que en 1997 presentó un conjunto de Propuestas de acción sobre la conservación de los bosques ( http://www.wrm.org.uy/actores/IFF/ipf4.html ). Posteriormente, en 1997, el ECOSOC estableció el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF), que finalizó su trabajo en el año 2000, con un conjunto adicional de propuestas de acción (disponibles en ingles en: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iffproposalsforaction.pdf ). Si bien no tienen fuerza jurídica obligatoria, estas propuestas que los gobiernos aceptaron instrumentar son el resultado de largos procesos de negociación. Ni el IPF ni el IFF colocan a los bosques comunitarios en el centro de la solución de la crisis de los bosques. Si bien incorporan algunos aspectos que estuvieron totalmente ausentes en los procesos de Río, son claramente insuficientes para asegurar la conservación de los bosques a través de la participación de las comunidades. En este sentido, es interesante destacar que aunque el IPF tiene una sección sobre "Propuestas de acción para promover la inversión del sector privado", no incluye una sección dedicada a la promoción del manejo comunitario de bosques. 10 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Las propuestas del IPF incluyen algunas formulaciones positivas en relación al "reconocimiento y respeto por los derechos consuetudinarios y tradicionales de, entre otros, pueblos indígenas y comunidades locales" y "disposiciones de tenencia de la tierra seguras", temas que, creemos firmemente, deben ser el punto de partida para promover el manejo comunitario de bosques, pero el IPF diluye su propia terminología al añadir "de acuerdo con su soberanía nacional, las condiciones específicas de cada país y las legislaciones nacionales". La traducción de este lenguaje de las Naciones Unidas es que aquellos países cuya legislación no reconozca los derechos consuetudinarios pueden usar ese hecho como excusa para no respetar esos derechos y que la "soberanía nacional" se utilizará para contrarrestar toda presión internacional que insista en dicho respeto. Por supuesto, se "exhorta" a los gobiernos a permitir, "cuando resulte adecuado", la participación de los "pueblos indígenas, los habitantes de los bosques, los propietarios de bosques y las comunidades locales en la toma de decisiones importantes en relación con el manejo de los bosques estatales que les son próximos, en el marco de la legislación nacional", algo que básicamente carece de significado en la gran mayoría de los países tropicales, donde las tierras en que han habitado estas comunidades desde tiempos inmemoriales es considerada --por la legislación nacional-- propiedad del estado. Se pone mucho énfasis en el artículo 40 sobre CTRB (Conocimiento Tradicional Relacionado con los Bosques), pero no como razón para entregar el manejo de los bosques a quienes realmente poseen el conocimiento pertinente. Por el contrario, el CTRB se percibe como algo muy útil que debe ponerse en manos de los expertos gubernamentales para la planificación, desarrollo e instrumentación de programas y políticas nacionales sobre bosques. Por supuesto, los delegados gubernamentales visualizan el conocimiento en términos de dinero (derechos de propiedad intelectual) y dedican una cantidad de puntos a discutir cómo y con quién repartirlo. Se concede un papel a los pueblos indígenas, los habitantes de los bosques y las comunidades locales en las áreas más difíciles -y económicamente menos atractivas, como, por ejemplo, en países con escasa cobertura de bosques, para "promover la regeneración y restauración de áreas de bosque degradadas", incluyéndolos en la protección y manejo de esas áreas. Lo máximo que el IPF está dispuesto a conceder es "invitar" (la formulación más débil posible de los documentos de las Naciones Unidas) a los gobiernos "a considerar el apoyo a los pueblos indígenas, las comunidades locales, otros habitantes de los bosques, pequeños propietarios de bosques y comunidades dependientes de los bosques mediante la financiación de proyectos de manejo sustentable de bosques, de generación de capacidad y de difusión de información, y apoyando la participación directa de todas las partes interesadas en la discusión y planificación de las políticas sobre bosques". El foro sobre bosques que sucedió al IPF, el IFF, hizo muy poco para asegurar la instrumentación de las propuestas del IPF, y añadió pocos elementos en el nuevo conjunto de propuestas que presentó. En lo que respecta al tema que estamos analizando, uno de los pocos puntos que merece destacarse es el que exhorta a los gobiernos a "apoyar leyes y/o acuerdos adecuados sobre tenencia de la tierra como medio para definir con claridad la propiedad de la tierra, así como los derechos de las comunidades indígenas y locales, para el uso sustentable de los recursos de los bosques, tomando en cuenta el derecho soberano y el marco legal de cada país". Pero aquí nuevamente, utiliza el término más débil posible ("apoyar") y añade la formulación usual sobre soberanía y legislación nacional para permitir que los gobiernos hagan caso omiso de esta propuesta. El mismo tipo de formulación débil se emplea en otra propuesta aparentemente positiva que llama a "apoyar y promover la participación de la comunidad en el manejo sustentable de bosques a través de orientación técnica, incentivos económicos y, cuando resulte adecuado, marcos legales". Las dos últimas palabras de esta propuesta (marcos legales) son diluidas con el agregado de "cuando resulte adecuado". ¿Alguna vez resultará adecuado? 11 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, en agostosetiembre de 2002. Habían pasado diez años desde la Cumbre de la Tierra, los bosques siguieron desapareciendo y se necesitaba un enfoque nuevo sobre el tema. Nada de eso pasó en la cumbre y la sección de bosques del informe de la CMDS ( http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement ) es probablemente el más débil de los cuatro documentos analizados en este artículo. Existe sin embargo una excepción en el artículo 45 (h), en el que los gobiernos se comprometen a realizar "acciones a todos los niveles" para "reconocer y apoyar los sistemas autóctonos y comunitarios de ordenación de los bosques para asegurar su participación plena y eficaz en la ordenación sostenible de los bosques". Ésta es la primera y única declaración clara que realizan los gobiernos sobre este tema. Parecería ser un avance importante y debería ser el punto de partida para la acción gubernamental en la conservación de los bosques. Sin embargo, el hecho de que figure como apartado "h" (y no "a"), ya está demostrando que el tema no está entre las prioridades de la agenda. No obstante, es importante que los activistas de los bosques tengan en cuenta este artículo en su trabajo con actores y procesos internacionales relacionados con los bosques, para asegurar que realmente se incluya. Conclusiones La conclusión obvia que se desprende del análisis detallado de los acuerdos y procesos internacionales más importantes sobre los bosques es que el manejo comunitario de bosques está básicamente ausente en el enfoque gubernamental sobre la conservación de bosques. Incluso el artículo positivo que destacamos previamente, resultante de la CMDS (45 h), no fue el resultado de un cambio interno de enfoque por parte de los gobiernos sino consecuencia de la presión realizada por el Caucus Mundial sobre Manejo Comunitario de Bosques, que logró introducirlo en la última Comisión Preparatoria del evento, realizada en Bali. Pero resulta muy claro que en la mayoría de los casos son las comunidades las que protegen los bosques, en general luchando contra decisiones gubernamentales que abren los bosques a la explotación no sustentable. Resulta difícil creer que tantos delegados gubernamentales --y sus asesores-- que han estado debatiendo el problema durante tantos años, puedan seguir siendo tan ignorantes sobre las causas de la deforestación y sobre los actores que protegen o destruyen los bosques. Es mucho más fácil creer que han optado por ignorar la realidad y jugar el juego que se espera de ellos: favorecer a las élites nacionales y a las grandes empresas. Esto explicaría por qué procesos que supuestamente tratan la problemática de los bosques han puesto tanto énfasis en la promoción de plantaciones de monocultivos de árboles disfrazadas de "bosques plantados" (un negocio muy productivo para las empresas) y tan poco énfasis en abordar las causas directas y subyacentes de la deforestación (cuyos beneficiarios finales son una vez más las empresas). También explicaría porqué insisten en otorgar poder a los gobiernos (que han demostrado su total incapacidad para lograr la conservación) en lugar de entregarlo a las comunidades locales que tienen la capacidad y la voluntad necesarias para proteger los bosques. Parecería que una conclusión general que podría extraerse es que se puede esperar muy poco de los procesos internacionales dirigidos por los gobiernos, a menos que exista un fuerte movimiento de base a favor de los bosques comunitarios que sea capaz de ejercer la presión suficiente sobre los gobiernos nacionales como para dar vuelta el rumbo y devolver la propiedad y el manejo de los bosques a las comunidades, que nunca deberían haberlos perdido. inicio 12 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 COMPARTIENDO EXPERIENCIAS LOCALES AMERICA LATINA - Chile: conservación privada y comunidades En pocos años, la conservación privada ha alcanzado casi el millón de hectáreas en el sur de Chile, lo que sobrepasa la superficie de bosque con tenencia regularizada por parte de comunidades y lo hace comparable a la anterior expansión de las empresas forestales plantadoras de pinos y eucaliptos que hoy en día superan los 2 millones de hectáreas. Sorpresivamente, como un fenómeno explosivo liderado por empresarios y organizaciones provenientes principalmente de Estados Unidos, la sociedad chilena ha visto surgir un movimiento de conservación privada de tierras que ha contagiado a grandes empresarios nacionales y también a otros grupos de la sociedad chilena. En los alrededores de estas tierras recientemente adquiridas para la conservación, las comunidades observan a sus nuevos vecinos sin saber qué esperar. Las anteriores oleadas de cambios en la tenencia de la tierra los mueven a una razonable desconfianza. Los desafíos para los recién llegados a los bosques incluyen superar la categoría de enclaves o fortalezas de conservación en que se constituyeron las áreas silvestres protegidas establecidas por el Estado de Chile. Arduo ha tenido que ser el camino de la Corporación Nacional Forestal, el servicio forestal chileno, para intentar cambiar su imagen frente a las comunidades vecinas. Es que ellos han reconocido que los parques nacionales no son viables si tienen a las comunidades vecinas como enemigos o marginadas de los planes de conservación. Más allá de los parques, desde el punto de la conservación a escala de paisaje que promueven las organizaciones internacionales, no es viable un conjunto de áreas protegidas como islas en un mar que comparten plantaciones forestales y comunidades con bosques degradados. La conservación sin gente ha demostrado no ser sustentable, señala un informe encargado por WWF acerca de manejo comunitario de bosques. Esta es una realidad en amplias zonas de bosques habitados del sur de Chile y no constituye para nada una excepción en el contexto de América Latina. Los beneficios deben trascender los límites de las áreas protegidas, fue el lema del reciente Congreso Mundial del Parques realizado en Sudáfrica. Se debe asegurar que las comunidades locales e indígenas estén activamente involucradas en la planificación, implementación y manejo de las áreas protegidas, compartiendo los beneficios generados por estas últimas Ahora, esto parece estar claro, pero ¿como implementarlo, con qué mecanismos se puede lograr que la conservación beneficie efectivamente a las comunidades que dependen de los bosques y qué incentivos pueden resultar eficaces para estimular a las comunidades a sumarse a los esfuerzos de conservación? Probablemente las fórmulas únicas y simplistas no sean la solución; un problema complejo como este suele tener muchas soluciones. El camino para encontrarlas pasa por informar y fortalecer a las comunidades y sus organizaciones, generando las condiciones para el establecimiento de negociaciones reales, tanto a un nivel local como a nivel nacional, involucrando a los representantes de las comunidades, a los impulsores de la conservación privada y a los gobiernos. El apoyo a las comunidades en estos procesos de negociación no puede ser realizado desde la perspectiva del mito del "buen salvaje" defendiendo el rol conservacionista intrínseco de los habitantes del bosque, sino más bien desde la perspectiva del respaldo a las organizaciones en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, así como de su papel esencial en la implementación de estrategias de conservación. 13 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Un punto de especial atención en el proceso debe ser las diferentes percepciones de la conservación desde el punto de vista de las comunidades y desde el punto de vista de los conservacionistas privados. Probablemente, para los habitantes de los bosques y de las zonas de bosques, la conservación aparezca difícil de disociar del uso sostenible, que se materializa en el manejo forestal comunitario. ¿Dónde debieran encontrarse la conservación privada con el manejo forestal comunitario? En los paisajes de conservación en los cuales se respeten los derechos de las comunidades y estas últimas compartan los beneficios generados por los bosques. Por: Rodrigo Catalán , correo electrónico: catalan@terra.cl inicio - Colombia: un ejemplo de manejo del bosque por la comunidad Los pueblos Uitoto de la región de Araracuara, en el Curso Medio del río Caquetá, presentan algunas características socioculturales comunes entre las que se destacan el sistema de producción basado en utilizar tres espacios de manera sostenible, como es el monte (selva), el río y la chagra (claro abierto en la selva para el policultivo). Ese sistema se establece a partir de la organización del conocimiento heredado de generación en generación, por miles de años, sobre la estructura del monte, intercalado con la utilización de diferentes unidades de paisaje, la siembra de gran diversidad de especies y técnicas propias de uso del suelo. El establecimiento de la chagra culmina después de un recorrido de cinco etapas, en las cuales se manifiesta todo el conocimiento del agricultor indígena en cuanto a la selva que lo rodea. Estas etapas en su orden son: 1. Elección de suelo según lo que va a sembrar. 2. Eliminación de bejucos, plantas pequeñas, etc. 3. Tumba de los árboles grandes. 4. Quema de los restos de vegetación. 5. Siembra de las diferentes especies tradicionales. El sistema de producción y utilización del bosque se compone de áreas con cultivos transitorios generalmente menores de 2 o 3 años, conocidas como chagras, y de áreas de rastrojo, que se encuentran en etapa de regeneración. La comunidad tiene una producción de subsistencia y autoconsumo, basada principalmente en el cultivo tradicional, la caza, pesca y recolección de frutas en el monte. Este sistema se caracteriza por la presencia de una gran diversidad de especies y variedades que de forma escalonada se van estableciendo en el ecosistema. El resultado es una permanente disponibilidad de alimentos y materiales para otros usos. "Uno siembra la yuca en toda la chagra (yuca dulce, brava y manicuera); la manicuera [se refiere al tipo de yuca con la que se prepara una bebida ligeramente dulce que tiene ese nombre] en lo bajo, la dulce en el centro por los animales, la de rallar en las orillas para arrancarlas rápido. Después vienen las hortalizas, batatas, fríjol, ñame, mafafa y dale dale. Se siembra donde más se quemó la tierra y hay ceniza. La coca se debe sembrar por surcos, en la parte alta y se transplanta a los 3 años. Por aparte se siembra la piña. Uno organiza siempre el trabajo, debe comenzar de abajo, nunca de la loma hacia acá, abajo quedaría canangucho [un tipo de palma, Mauritia flexuosa], que no va a secar las fuentes de agua; a continuación viene tabaco en la parte húmeda y ahí mismo también está la manicuera; en el medio quedaría uva, el guacure y los demás frutales, arriba en la orilla no tiene ningún problema, en la loma vaya y siembre chontaduro" (Testimonio de Iris Andoque). 14 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 El manejo de la selva es regulado por el calendario ecológico propio, ajustado a los ciclos anuales, las fases lunares y los cambios ambientales, entre los que se destacan los climáticos e hidrológicos, y en el cual es visible la capacidad de observación que poseen todos los indígenas. El bosque o monte es un espacio que se podría definir culturalmente como centro de asentamiento, experimentación, aprendizaje, transformación y adaptación de los pueblos étnicos que habitan la región. "Desde un principio todas las cosas fueron creadas y ordenadas por un padre creador, reproducidas y armonizadas por la madre naturaleza y administradas por las personas humanas. El creador nos entregó la palabra de cómo cuidarla y administrarla para que no haya desequilibrio" (Testimonio de Hernando Castro). Según la visión indígena, el bosque se origina a partir del aire, nubes, agua y árbol-yerba que conlleva al conocimiento tradicional del mundo uitoto, un oriente, un occidente y un abajo (sur), un arriba (norte); dimensiones que requieren espacios como el bosque y el río para su definición. "De acuerdo a los principios de cada grupo étnico viene la realidad, el origen tiene un solo principio, pero la tradición ya depende de las etnias, clanes; es diferente, la tradición trae el manejo más que todo del suelo, la parte ecológica depende de la tradición de la etnia, el origen es uno solo tanto para los animales como para el hombre, naturalmente la madre naturaleza orienta, administra y cuida la parte de conocimiento, la parte humana eso es lo que se orienta acá" (Testimonio Aurelio Suárez). Para el indígena todo está interrelacionado, todo tiene un origen, una historia y un manejo que debe conocerse y practicarse. Los animales y las plantas están relacionados íntimamente pues uno proviene del otro, lo que los convierte en complementarios, relación imposible de romper porque se estaría atentando contra el equilibrio vital que permite que el ambiente funcione adecuadamente y no vengan enfermedades. La capacidad de los grupos indígenas de la región de conseguir su sustento alimenticio de un trozo de selva trasformado, en el que han aprendido a manipular y a aprovechar semillas, suelos y condiciones ambientales, es una prueba más de que su conocimiento milenario es muy rico y útil en el ámbito de uso del bosque de manera sostenible. La visión indígena de uso temporal del terreno permite que durante mucho tiempo después de instalada la chagra, aun en el bosque maduro, se encuentren algunas especies frutales u otra especie que demuestre el manejo escalonado que tienen los habitantes de su entorno. La diversidad está condicionada a las especies con más significado y ventajas, pero aun así son numerosas las variedades de frutales que se pueden encontrar en los rastrojos de una familia indígena. Esto los convierte en agricultores con un amplio conocimiento y una muy considerable experiencia agrícola. Las diferentes especies son sembradas año tras año con el fin de conseguir un abanico de plantas en diferentes estados de crecimiento; además intervienen sobre los procesos de regeneración, lo que los hace unos agricultores enriquecedores del bosque. La presencia de frutales en el bosque en regeneración no es al azar, el reemplazo de su equivalente silvestre es una característica típica dada por la necesidad de una reciprocidad con la naturaleza de la que se espera un buen rendimiento. "Cuando uno va a hacer chagra, pide permiso, es como un convenio. En el monte hay uva de monte, calmo de monte, guamo, chontaduro de monte que es el coco espinoso, estos frutales son de los animales. Uno dice, yo voy a tumbar y luego reemplazo todo lo que tumbe por frutales domesticados; si tumbé laurel silvestre siembro laurel, si tumbé palmas siembro canangucho o chontaduro. Entonces, cuando estos frutales crezcan en los rastrojos, se comparte con los animales" (Testimonio Hernán Moreno). 15 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 La elección de las semillas, la técnica de siembra y la distribución de los árboles en el campo de cultivo son el aporte del agricultor indígena para que estas especies se conviertan en un recurso útil a la familia y sean el medio por el cual se enriquece un bosque después de que ha sido fabricado de nuevo. "Dentro de la cosmovisión indígena se ve de manera integral la relación hombre naturaleza; el territorio es nuestra madre, somos hijos de ella y por lo tanto la cuidamos con la palabra, herencia de nuestros antepasados y alimento para el conocimiento, crecimiento y desarrollo de la vida en armonía con la naturaleza. La recuperación del saber tradicional de los mayores en cuanto a la utilización de los recursos naturales y llevarlos a diferentes diseños, es lo que los mayores dicen: hacer amanecer la palabra" (Testimonio Hernando Castro). Extractado y adaptado de: “Conocimiento y manejo del bosque a través de las chagras y los rastrojos. Visión desde los Uitotos, Medio río Caquetá (Amazonia colombiana)”, Hernando Castro Suárez, indígena Uitoto habitante de la comunidad “El Guacamayo” de Aracuara, y Sandra Giovanna Galán Rodríguez, estudiante de Ecología, Pontificia Universidad Javeriana, publicado en Revista Semillas, agosto de 2003, correo electrónico: Semil@attglobal.net , http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=24046&cmd%5B172%5D=c-1-20 inicio AFRICA - Kenia: planes de Manejo Participativo de Bosques para avanzar en el Manejo Comunitario de Bosques Entre las prácticas que hoy surgen para la conservación de los bosques de Kenia figura la participación de las comunidades en el manejo de los bosques. Aunque actualmente la incorporación de las comunidades se da en un grado mínimo, muchas de las que habitan próximas a los bosques quieren tomar decisiones y beneficiarse del uso y manejo sustentables de los bosques. Este deseo de participar ha sido alentado por las disposiciones del nuevo proyecto de ley forestal que está por ser promulgado y reemplazará a la actual ley forestal, y también por el trabajo de organizaciones no gubernamentales como el Kenya Forests Working Group (Grupo de Trabajo por los Bosques de Kenia, KFWG por su sigla en inglés). Los bosques de Kenia tienen distintos sistemas de manejo y diferentes estatus legales. Sin embargo, en el marco de la ley actual la mayoría de los bosques de dosel cerrado han sido designados como reservas de bosque administradas por el Departamento Forestal del gobierno keniata, con la exclusión de otras partes interesadas, inclusive las comunidades locales. Su exclusión de los asuntos de los bosques ha generado en las comunidades la percepción de que los bosques pertenecen al gobierno. Como consecuencia, en la medida en que las comunidades se desentienden por no sentir el problema como suyo, han aumentado las actividades ilegales en los bosques. A su vez, el Departamento Forestal tiene recursos limitados para manejar por sí solo los bosques. El peligro que representa la rápida destrucción de los bosques ha exigido repensar cuáles son los mejores enfoques de manejo de bosques. Esto ha dado lugar a la idea de que las comunidades adyacentes a los bosques y otras partes interesadas deberían participar del manejo y conservación de los bosques. Esto es lo que apoya actualmente el nuevo Proyecto de Ley Forestal. No obstante, en el Proyecto todavía se considera al Departamento o Servicio Forestal como la autoridad en la materia, y se exige que cualquier interesado que desee participar del manejo del bosque cuente con un plan de manejo que debe acompañar una solicitud dirigida al encargado de la conservación del bosque (Jefe Conservador de Bosques). El proyecto de ley, que ya ha recorrido todas las etapas de desarrollo, está a la espera de su publicación y promulgación en el Parlamento. 16 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 Anticipando la promulgación de la nueva ley, el KFWG ha estado trabajando junto a comunidades de los bosques de cinco regiones en la preparación de planes de manejo participativo de bosques que guíen los futuros esfuerzos de conservación de esos bosques. Las comunidades adyacentes a los bosques en Eburru, Kereita, Rumuruti, Ngangao y Kitobo se han beneficiado de esta asistencia. La Fundación Ford ha apoyado el trabajo. Los planes de manejo procuran involucrar a las comunidades y a otros interesados en el manejo de los bosques y facilitar mejores condiciones de vida para las comunidades a través de un mejor manejo del bosque y la construcción de capital social. Los planes se preparan en conjunto con las comunidades involucradas, poniendo las necesidades locales en primer lugar y haciendo uso de los recursos locales. La visión y los objetivos de manejo del bosque se definen a partir de la participación de la comunidad, y el proceso requiere que exista consenso en torno a las actividades propuestas. Los planes están actualmente en una etapa avanzada. Mientras el Departamento Forestal se encuentra en la etapa de elaborar los lineamientos para el manejo participativo y colaborativo de los bosques, se han establecido acuerdos compatibles con estos lineamientos --a efectivizarse una vez promulgada la ley-- para posibilitar que estas comunidades participen en el manejo de los bosques. Un producto de este proceso ha sido la formación de instituciones cohesionadas en las comunidades locales, antes inexistentes, para realizar el manejo de los bosques. También ha habido una marcada disminución de las actividades ilegales en los bosques en tanto las comunidades están dispuestas a tener un papel más activo en su protección. Aunque la demora en la promulgación de la nueva ley ha desalentado por momentos a las comunidades involucradas en la planificación, el proceso en su conjunto ha llevado tanto a las autoridades como a las comunidades a considerar el manejo comunitario de bosques como una alternativa al manejo a cargo de una única autoridad, que fue la característica del pasado. Se espera que los planes ayuden a manejar, conservar y utilizar los cinco bosques de manera sustentable, expandiendo al mismo tiempo el concepto de manejo comunitario de bosques. Puede que sean pasos pequeños si los comparamos con los avances de países vecinos como Tanzania, pero son pasos al fin. Por Liz Mwambui, Kenya Forests Working Group, correo electrónico: liz@kenyaforests.org , http://www.kenyaforests.org inicio - Uganda: manejos colaborativo y comunitario de bosques no son sinónimos Aproximadamente un 24% (o 5 millones de hectáreas) de la superficie total de Uganda está cubierto por bosques y áreas arboladas, 80% corresponde a áreas arboladas, 19% a bosques altos y húmedos y 1% a plantaciones comerciales. Aproximadamente el 30% de estos bosques y áreas arboladas están demarcados y definidos principalmente como bosques protegidos y se encuentran directamente bajo distintas formas de jurisdicción gubernamental. El 70% restante que no pertenece al dominio de bosques demarcados es manejado a través de varias formas de control privado y tradicional. Los bosques y tierras arboladas son recursos que se basan en la tierra y por lo tanto, la tenencia de la tierra tiene consecuencias importantes para el acceso a la tierra y a sus recursos. Si bien durante la época precolonial no existían políticas formales (escritas), según se dice los reinos tribales emplazados aseguraban una reglamentación ambiental mediante un sistema de controles consuetudinarios a partir de sistemas de conocimiento indígena locales. Sin caer en el romanticismo, la evidencia que existe de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente en las sociedades ugandesas típicas anteriores a la época colonial parece sugerir en general un contexto de pueblos que vivían en cierta "armonía con la naturaleza". En la fase incipiente del período colonial se produjo una marcada influencia de fuerzas extranjeras, entre ellas exploradores y misioneros y posteriormente cazafortunas y comerciantes, un proceso que culminó con la conquista colonial y el advenimiento de políticas de desarrollo orientadas por el capital. En el sector forestal, 17 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 nuevos empresarios buscaron ampliar sus fortunas mediante la extracción comercial de madera, caucho silvestre y café, lo que ante la ausencia de cualquier forma de reglamentación, condujo a la destrucción voraz de los bosques. La introducción de cultivos comerciales y cargas fiscales agravó aún más la destrucción de los bosques, debido a la tala para ganar tierras de cultivo y otras actividades generadoras de dinero en efectivo. La creación de bosques protegidos se produjo invariablemente a través del desalojo de algunas comunidades campesinas de sus tierras ancestrales. La política forestal durante el inicio del período post-colonial (desde 1962 hasta la década de 1980) fue “más de lo mismo”. Más tarde, en 1988, una revisión de estas políticas, aparentemente a instancias de donantes externos, hizo énfasis en nuevas iniciativas para detener la deforestación, la necesidad de rehabilitar los bosques, la generación de conciencia sobre temas ambientales y un enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas, que se cree favoreció el surgimiento y rápido crecimiento de ONGs ambientalistas a nivel local. La política de manejo colaborativo de bosques de Uganda refleja un sesgo conceptual que parece equiparar el manejo comunitario de bosques con el manejo colaborativo de bosques, un sesgo espacial que parece centrarse en la zona marginal de bosques y un sesgo de proyecto. Debido a su propensión a los proyectos y los requisitos relacionados con éstos -entre los que se encuentra la necesidad de demostrar el impacto tangible en marcos temporales restringidos- el manejo colaborativo de bosques pierde una parte considerable de la flexibilidad de los experimentos de aprendizaje social que supuestamente son su esencia. La política de manejo colaborativo de bosques se profundizó a partir del énfasis en la gobernanza, cuyas fases iniciales parecen haber estado dominadas por los aspectos políticos y fiscales de las políticas, quedando los aspectos ambientales aparentemente en un plano secundario. En la práctica, el manejo colaborativo de bosques aplicado en los bosques estatales bajo el control del Departamento Forestal está siendo desarrollado en forma pionera en 7 lugares, y todos ellos utilizan enfoques basados en proyectos, dependientes de donantes que los financien. Existen dos tipos de reservas de bosques a la hora de discutir los poderes de manejo descentralizados en los acuerdos de manejo colaborativo. Por un lado, están las reservas de parques como el Parque Monte Elgon, que han sido cerradas a la explotación comercial. En estas reservas las comunidades tienen acceso a ciertos recursos de subsistencia cuya extracción se considera ambientalmente benigna, mediante programas de manejo comunitario colaborativo. En esos casos el poder sobre los bosques está en manos de la Autoridad de Flora y Fauna o del Departamento Forestal de Uganda. Los programas de manejo colaborativo son tipos de acuerdos en los cuales el poder de dirección último está en manos de las burocracias estatales que dirigen la flora y la fauna, y los bosques. El segundo tipo de reservas de bosques son aquellas en las que se puede recolectar los recursos con fines comerciales. Se supone que el poder para el manejo de esos bosques está distribuido entre el gobierno central y los gobiernos locales. Los segundos tienen supuestamente la responsabilidad sobre las reservas de bosques con menos de 100 hectáreas de extensión, mientras que el estado maneja las de mayor tamaño. Ni siquiera en este acuerdo se ha devuelto poder decisorio efectivo a los gobiernos locales. El poder sobre lo que se puede explotar, y cuándo y quiénes lo pueden explotar está en manos de los funcionarios forestales del gobierno central. La descentralización en el marco de los acuerdos de manejo colaborativo de bosques, por lo tanto, en gran medida no va más allá de permitir el acceso de las comunidades a un espectro restringido de recursos. A pesar de la retórica del empoderamiento de las comunidades, el abismo existente entre los intereses de las llamadas comunidades locales y otras partes interesadas es muy a menudo convenientemente subestimado. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea planteó el desalojo de comunidades campesinas que habían invadido áreas protegidas como condición para el desembolso de fondos destinados a apoyar actividades de manejo colaborativo de recursos. 18 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 En el Parque Nacional Mbale, el manejo colaborativo de bosques implicó la restauración y conservación del bosque mediante la plantación de árboles en una iniciativa apoyada por la Sociedad de Flora y Fauna de Uganda y la fundación FACE (Forests Absorbing Carbon Emissions - Bosques que absorben emisiones de carbono), financiada por un consorcio holandés de generación de electricidad. Posteriormente se realizó una auditoría para evaluar cuánto dióxido de carbono se había secuestrado, en respuesta a lo cual se encargó la realización del Proyecto de Verificación de Gases de Efecto Invernadero. Comentando cómo estas ideas estaban tan fuera de sincronización con la realidad de su vida cotidiana, Kanyesigye y Muramira (2001:35) citan las palabras de un poblador de 75 años: “…crecimos viendo a nuestros padres y abuelos depender del bosque. El bosque es nuestro padre, nuestra madre… ¿Cómo es posible que venga un extraño y pretenda saber más que nosotros sobre algo que ha sido nuestro durante tanto tiempo?”. El impacto de las iniciativas de manejo colaborativo de bosques sobre la pobreza ha sido débil. Los agricultores relativamente más ricos que han podido invertir tierras, mano de obra y dinero en efectivo, son quienes en general han resultado beneficiados por estas iniciativas; al parecer los beneficios no han llegado a los más pobres. Los pasajes previos de la investigación de Mandondo muestran claramente que, aunque el manejo colaborativo de bosques puede en algunos casos mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales, tiene muy poco en común con el manejo comunitario de bosques, que otorga poder a los pobladores para tomar decisiones sobre el manejo de sus bosques. Seleccionado y adaptado de: “Learning from international community forestry networks – a Synthesis of Uganda Country Experiences”, de Alois Mandondo, 20 de agosto de 2002, borrador de estudio realizado como parte del proyecto de CIFOR “Learning from International Community Forestry Networks”, correo electrónico: mandondo@africaonline.co.zw inicio ASIA - India: contra el Banco Mundial y por los bosques Del 2 al 4 de abril, en Chalkhad, una aldea de bosque en el estado de Jharkhand (región oriental de India que cuenta con mayoría de pueblos indígenas), tuvo lugar la Conferencia nacional sobre propiedad comunitaria de bosques, organizada por el Movimiento Jharkhand Salvemos los bosques (Jharkhand Save the Forest Movement), el Foro Nacional de Pueblos y Trabajadores del Bosque (National Forum of Forest People and Forest Workers) y el Foro de Delhi (Delhi Forum). Al finalizar la Conferencia, aproximadamente doscientos representantes indígenas Munda (un grupo étnico indígena de India central) resolvieron por unanimidad “oponerse al Banco Mundial y salvar los bosques”. Chalkhad es el poblado ancestral del legendario líder rebelde Munda, Birsa Munda, quien en 1899-1900 dirigió una insurrección contra el gobierno colonial británico conocida a nivel popular como “Ulugan” (el gran tumulto) de Birsa Munda contra la pérdida de los “khuntkatti” (los derechos de propiedad comunitarios sobre los bosques) en Jharkhand. Birsa Munda fue detenido y murió en la prisión de Ranchi. Cuando los expertos forestales británicos llegaron a esta zona tribal, más de 600 poblados Munda ya detentaban derechos “khuntkatti” y controlaban las formas de utilización de los bosques. Las comunidades habían formulado normas y reglamentaciones estrictas sobre cómo manejar y utilizar los bosques. Su sustento dependía exclusivamente de la cantidad de productos (incluso madera) recolectados regularmente en los bosques que podía reponerse cada año. El principio rector parece haber sido lo que ahora llamamos sustentabilidad. Por lo tanto, no fue mera coincidencia que los británicos encontraran vastas zonas de bosque en excelente estado de conservación. El criterio colonial básico fue declarar los bosques como propiedad del estado y restringir los derechos de los pobladores sobre las áreas con especies de valor comercial. La tala de grandes superficies de bosque fue el 19 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 método elegido por las actividades forestales, seguido de la clausura total del bosque para pastoreo y otras actividades humanas como recolección de leña, forraje, plantas medicinales, bambú, etc. En 1868 se creó un Departamento Forestal para supervisar estas operaciones. El régimen colonial --y la comercialización que lo acompañó-- afectó a las sociedades tribales en diversas formas. Fortaleció la penetración de intrusos provenientes de las planicies (prestamistas, comerciantes, especuladores de tierras, contratistas de mano de obra, etc.) en las áreas tribales. Instauró conceptos foráneos de propiedad privada. Obligó a aquellos pobladores agobiados por las deudas a vender sus tierras en un acto de desesperación. Explotó despiadadamente a los pobladores indígenas como mano de obra barata contratada a largo plazo. Generó no solo alienación económica o material, sino también cultural, espiritual y de identidad. La revuelta de Birsa Munda, el “Ulugan”, fue la culminación de una serie de alzamientos que forzaron a los británicos a revisar sus políticas y a crear ciertas medidas de salvaguardia y protección para los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques, dando lugar a la promulgación de la Ley de tenencia de Chotanagpur de 1908. La Ley de tenencia de Chotanagpur prohíbe la transferencia de tierras fuera de las tribus y garantiza a las comunidades de los bosque derechos de propiedad y manejo comunitarios sobre las áreas “khuntkatti”. En esencia, los bosques privados en manos de los “zamindars” (terratenientes) fueron devueltos a la comunidad Munda. Pero, inmediatamente después de la independencia, con la aplicación de la Ley Forestal de Bihar de 1948 (esta zona de Jharkhand estuvo ubicada dentro de los límites del estado de Bihar hasta setiembre de 2000), la tierra “khuntkatti” fue convertida en bosques protegidos privados, quitándoles así a los Munda la propiedad y el manejo de los bosques. Toda la tierra perteneciente a 600 poblados fue conferida al Departamento Forestal Estatal. A pesar de que la resistencia posterior de los Munda forzó al gobierno estatal a devolver las tierras a la comunidad, su manejo sigue en manos del Departamento Forestal Estatal. La historia de los cuarenta años siguientes es la historia del robo y saqueo de los bosques de Jharkhand con la complicidad activa de los funcionarios del Departamento Forestal y la gradual alienación de los pobladores indígenas de sus bosques. La cubierta de bosque primario fue destruida casi en su totalidad. Hacia fines del siglo XX, a partir de mediados de la década de 1980, cuando cobró impulso el movimiento por un estado de Jharkhand separado, los pueblos indígenas levantaron junto con la bandera de la autonomía política, la cuestión de los derechos sociales, económicos y culturales. La comunidad indígena dependiente del bosque comenzó a reivindicar sus derechos sobre los bosques. En muchas ocasiones no se permitió a los funcionarios del Departamento Forestal el ingreso a los bosques y los propios pobladores comenzaron a aplicar medidas para salvar y regenerar los bosques. Este movimiento fue especialmente fuerte en los poblados “khunkatti” de los distritos de Ranchi y Singhbhum Occidental. La iniciativa también se extendió a otras zonas como Hazaribagh y Santhal Parganas, habitadas por tribus Santhal, Oraon y Ho que no tenían estos derechos “khuntkatti”. Dado que el nuevo gobierno de Jharkhand no dio cumplimiento a los derechos comunitarios sobre los bosques, el movimiento se constituyó formalmente en Jharkhand Jangal Bachao Andolan (Movimiento Jharkhand Salvemos los bosques). Este movimiento, cuyo objetivo es recuperar la propiedad y el manejo comunitario de los bosques, se está propagando como un incendio por todo el estado. Las comunidades de los bosques de las zonas que no son “khuntkatti” también están exigiendo la instrumentación del modelo “khuntkatti” en sus territorios y están resistiendo la invasión del Departamento Forestal. Simultáneamente, se han creado comités de protección del bosque en los poblados que se reúnen una vez a la semana y ponen en práctica las normas básicas establecidas para el uso comunitario de productos del bosque, entre ellos la madera usada como leña. Las deliberaciones de la Conferencia Nacional de tres días realizada en Chalkad, con la asistencia de más de 300 representantes de comunidades indígenas de los bosques de varios estados de India, analizaron la amenaza que representa el futuro proyecto de explotación forestal del Banco Mundial, especialmente en el contexto del sistema “khuntkatti” en Jharkhand. El proyecto del Banco Mundial a ser instrumentado en Jharkhand durante los próximos 16 a 18 meses, habla de participación de las comunidades de los bosques en la conservación de esos bosques, y en el mismo estilo propone formas de sustento alternativas para esas 20 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 comunidades, para alejarlas de sus bosques con el fin de salvarlos y conservarlos. En otras palabras, el programa del Banco Mundial, en lugar de empoderar a las comunidades del bosques con derechos de propiedad y manejo, apunta a privarlas y alienarlas económica, social y culturalmente de sus bosques. Por estos motivos, las comunidades de los bosques reunidas hoy en Jharkhand han decidido oponerse y resistir al Banco Mundial, y plantean las siguientes reivindicaciones: a) la restauración del sistema “khuntkatti”; b) la instrumentación del modelo “khuntkatti” en otras zonas de bosque del estado; y c) que se confiera el manejo de los bosques al “gram sabha” (el escalón más bajo del modelo de autogobierno del poblado) en las Áreas indígenas del Programa Cinco según la Ley central de 1996 (extensión de “panchayati raj” en las zonas pertenecientes al programa). Por Souparna Lahiri, Foro de Delhi, correo electrónico: delforum@vsnl.net inicio - Indonesia: la contribución de los Sistemas de Manejo Comunal de Ecosistemas Las comunidades indígenas han practicado el manejo comunitario sustentable de los ecosistemas durante siglos. Estos sistemas incorporan los conocimientos y las creencias locales, que se basan en la sabiduría y la experiencia de las generaciones pasadas. También contribuyen al bienestar económico de las comunidades locales, así como al bienestar de la nación indonesa. Cultivando arroz paddy en sus granjas, palma sago (uno de los alimentos básicos) en las zonas de las aldeas costeras destinadas a tal fin (“dusun sagu”), además de varios otros cultivos comestibles como el boniato, los pueblos indígenas contribuyen a los esfuerzos nacionales por lograr seguridad y autosuficiencia alimentaria. Sin apoyo alguno de los servicios de extensión agrícola patrocinados por el gobierno, han estado practicando el cultivo de ratán, caucho y tengkawang (un árbol de cuyas semillas se obtiene aceite), la cría de abejas y la recolección de nidos de golondrinas. La mayoría de las comunidades indígenas también ha manejado los recursos en forma comunitaria, hecho que no implica la ausencia de derechos individuales consuetudinarios. Estas comunidades confían en los sistemas indígenas de manejo de los recursos naturales, que incluyen los “adat” o leyes consuetudinarias para la asignación, regulación y cumplimiento de los derechos de propiedad. Los sistemas indígenas de manejo del ecosistema se basan en el conocimiento de la comunidad del uso apropiado y productivo de la tierra y los recursos naturales. En la mayoría de las comunidades indígenas se han creado términos específicos para los diferentes usos de la tierra y otros recursos naturales, entre ellos términos que designan distintos tipos de vegetación y de acuerdos de tenencia. Por ejemplo, en Sulawesi Central una comunidad llamada Kaili ha elaborado sistemas de zonificación y uso de la tierra dentro de su sistema de adat. Hay zonas designadas para arrozales, a las que se las denomina “tana polidaa”, y otras, las “tana pobondea”, para huertos. El término “tana popamba” se refiere a las hierbas y jardines domésticos, “popa tana” a los sitios utilizados como cementerio, “suakan ntotua” a los bosques, “pancoakan rodea” a los bosques con fines extractivos, “viyata nubulu” a las zonas sagradas, “suaka viyata” a los bosques sagrados, etc. Los sistemas indígenas de manejo del ecosistema varían, y cada comunidad es diferente. Aunque son bien conocidos dentro de cada comunidad, ha existido poca documentación escrita sobre estos sistemas de manejo de los recursos naturales, así como sobre los derechos y prácticas tradicionales de tenencia de la tierra. En 1997 se llevó a cabo un estudio colaborativo sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra con comunidades indígenas de Bali, Lombok, Papúa Occidental, Sulawesi Central, Kalimantan Oriental y Sumatra Norte, coordinado por el Consorcio para la Reforma Agraria. Una de sus principales conclusiones es la necesidad de reconocer y respetar 21 BOLETIN 81 del WRM Abril 2004 la naturaleza pluralista de los sistemas indígenas de manejo de los recursos naturales y tenencia de la tierra de Indonesia. Esto exigirá que Indonesia formule sistemas legales agrícolas y de manejo de bosques plurales, en lugar de sistemas uniformes. Los problemas, derechos y potencialidades de los pueblos indígenas de Indonesia, sin embargo, aún no han sido reconocidos ni abordados oficialmente por el gobierno. Al mismo tiempo, los indígenas y otras poblaciones locales de Indonesia siguen desempeñando una función importante en la conservación y el manejo sustentable de los bosques del país. Mientras Indonesia se ha tambaleado bajo una crisis política y económica que sigue profundizándose --incluido el aumento de la escasez de alimentos-- numerosas comunidades y pueblos indígenas han vivido una situación mucho mejor que la de otros pobladores rurales del país. La comunidad Baduy de Java Occidental, por ejemplo, logró acopiar abundantes existencias y reservas de alimentos: sus graneros de arroz estuvieron repletos. La existencia de este oasis de abundancia de alimentos en medio de la escasez alimentaria en expansión, se ha debido en gran parte al conocimiento local y al manejo del ecosistema de los Baduy. Este pueblo ha sido consecuente con la filosofía de sus ancestros, expresada en frases como “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung”, que puede traducirse como “las cosas que son demasiado largas no deben ser cortadas, y a las que son demasiado cortas no se les debe agregar nada”. Extractado y adaptado de: “Advocating for Community-based Forest Management in Indonesia’s Outer Islands: Political and Legal Constraints and Opportunities”, Sandra Moniaga, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, The Institute for Policy Research and Advocacy, http://www.iges.or.jp/en/fc/phase1/1ws-13-sandra.pdf inicio 22