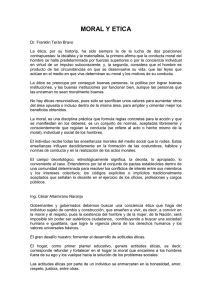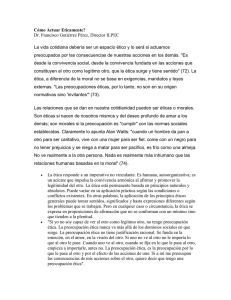IDEAS SOBRE ECOLOGIA Y RELIGIÓN
Anuncio
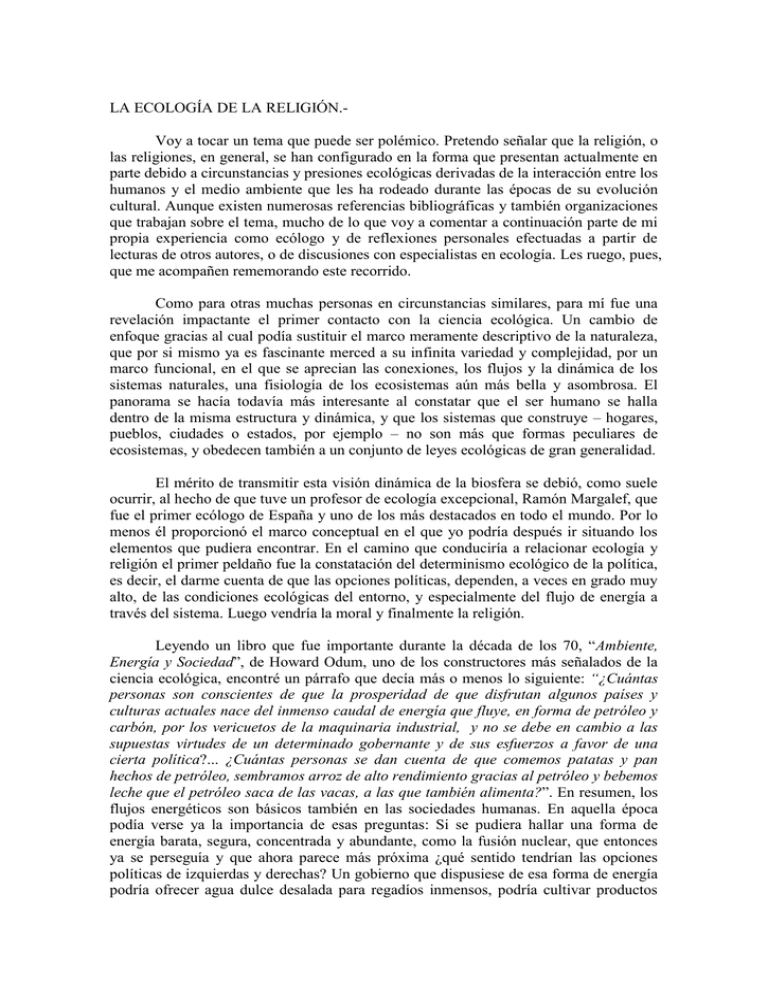
LA ECOLOGÍA DE LA RELIGIÓN.Voy a tocar un tema que puede ser polémico. Pretendo señalar que la religión, o las religiones, en general, se han configurado en la forma que presentan actualmente en parte debido a circunstancias y presiones ecológicas derivadas de la interacción entre los humanos y el medio ambiente que les ha rodeado durante las épocas de su evolución cultural. Aunque existen numerosas referencias bibliográficas y también organizaciones que trabajan sobre el tema, mucho de lo que voy a comentar a continuación parte de mi propia experiencia como ecólogo y de reflexiones personales efectuadas a partir de lecturas de otros autores, o de discusiones con especialistas en ecología. Les ruego, pues, que me acompañen rememorando este recorrido. Como para otras muchas personas en circunstancias similares, para mí fue una revelación impactante el primer contacto con la ciencia ecológica. Un cambio de enfoque gracias al cual podía sustituir el marco meramente descriptivo de la naturaleza, que por si mismo ya es fascinante merced a su infinita variedad y complejidad, por un marco funcional, en el que se aprecian las conexiones, los flujos y la dinámica de los sistemas naturales, una fisiología de los ecosistemas aún más bella y asombrosa. El panorama se hacía todavía más interesante al constatar que el ser humano se halla dentro de la misma estructura y dinámica, y que los sistemas que construye – hogares, pueblos, ciudades o estados, por ejemplo – no son más que formas peculiares de ecosistemas, y obedecen también a un conjunto de leyes ecológicas de gran generalidad. El mérito de transmitir esta visión dinámica de la biosfera se debió, como suele ocurrir, al hecho de que tuve un profesor de ecología excepcional, Ramón Margalef, que fue el primer ecólogo de España y uno de los más destacados en todo el mundo. Por lo menos él proporcionó el marco conceptual en el que yo podría después ir situando los elementos que pudiera encontrar. En el camino que conduciría a relacionar ecología y religión el primer peldaño fue la constatación del determinismo ecológico de la política, es decir, el darme cuenta de que las opciones políticas, dependen, a veces en grado muy alto, de las condiciones ecológicas del entorno, y especialmente del flujo de energía a través del sistema. Luego vendría la moral y finalmente la religión. Leyendo un libro que fue importante durante la década de los 70, “Ambiente, Energía y Sociedad”, de Howard Odum, uno de los constructores más señalados de la ciencia ecológica, encontré un párrafo que decía más o menos lo siguiente: “¿Cuántas personas son conscientes de que la prosperidad de que disfrutan algunos países y culturas actuales nace del inmenso caudal de energía que fluye, en forma de petróleo y carbón, por los vericuetos de la maquinaria industrial, y no se debe en cambio a las supuestas virtudes de un determinado gobernante y de sus esfuerzos a favor de una cierta política?... ¿Cuántas personas se dan cuenta de que comemos patatas y pan hechos de petróleo, sembramos arroz de alto rendimiento gracias al petróleo y bebemos leche que el petróleo saca de las vacas, a las que también alimenta?”. En resumen, los flujos energéticos son básicos también en las sociedades humanas. En aquella época podía verse ya la importancia de esas preguntas: Si se pudiera hallar una forma de energía barata, segura, concentrada y abundante, como la fusión nuclear, que entonces ya se perseguía y que ahora parece más próxima ¿qué sentido tendrían las opciones políticas de izquierdas y derechas? Un gobierno que dispusiese de esa forma de energía podría ofrecer agua dulce desalada para regadíos inmensos, podría cultivar productos tropicales en los climas más fríos, abaratar el precio de las producciones industriales, y desde luego capitalizar estos y otros logros haciendo obsoletas las posturas políticas clásicas. No penetré por entonces mucho más en este tema, hasta que en la década de los 80 me encontré con otro texto que me hizo reflexionar sobre los condicionantes ecológicos de la moral. Era una nota en un libro de Alan Berryman titulado “Population Systems”, en la que se comentaba algo sobre los mecanismos que emplean algunas poblaciones animales para regular la tasa de crecimiento cuando sus efectivos alcanzan dimensiones excesivas para la capacidad de producción del medio. Naturalmente, se citaba la obra de Thomas Malthus, y la tesis básica de éste, es decir, que mientras las poblaciones tienen tendencia a crecer geométricamente, los alimentos y los recursos solo lo hacen de forma lineal. Más adelante citaré esa nota y la discutiré con más detalle. Por ahora me limitaré a decir que, si bien Malthus aplicaba su teoría a la especie humana, Berryman la generalizaba a la mayoría de las especies animales, lo cual tampoco era nuevo. Lo que me llamó la atención sobre todo en esa nota fue la alusión a una de las consecuencias que Malthus sacó de sus premisas, la degradación social que se da en concentraciones humanas superpobladas. Para Malthus esta degradación y el vicio consiguiente era una consecuencia directa de la miseria, y esta a su vez de la superpoblación. En las zonas suburbanas de una Inglaterra que iniciaba la primera revolución industrial no era difícil encontrar escenarios de miseria y vicio que más tarde serían el ambiente de muchas de las novelas de Dickens. Berryman generalizaba también el vicio resultante de la superpoblación a otras especies animales, y mi propia reflexión me condujo a relativizar lo que llamamos vicio o pecado, y a asignar a la moral una cierta base ecológica. Claro está que este era un descubrimiento que muchos otros habían hecho primero. Odum, en el mismo libro citado anteriormente, tiene también un párrafo que apunta a un cierto determinismo de la religión, en este caso referido al carácter sagrado de las vacas para los hinduistas. De hecho el párrafo se titula: “La religión como programa energético: Las vacas sagradas”. Cito la parte esencial del mismo: “En la India las vacas son sagradas para una parte de la población, y bastantes científicos han abogado por su eliminación como un modo de suprimir la competencia por los productos vegetales, y de acortar las cadenas tróficas. Sin embargo, un examen de los correspondientes diagramas de flujo sugiere un juicio muy distinto, ya que la red trófica funciona muy bien con la abundante energía solar y posee circuitos de control que la estabilizan en un ambiente tan variable como es el clima monzónico… De hecho las vacas no compiten con los humanos por el alimento, pues utilizan cadenas alimentarias paralelas, proporcionan la fuerza de trabajo necesaria en los campos para aprovechar el pulso estacional, reciclan los minerales y suministran algunas proteínas esenciales mediante la leche. De acuerdo con la afirmación de Ghandi, las vacas son sagradas por que tienen un valor práctico”. Y la verdad, si tenemos la paciencia y el ánimo de examinar algunos libros sagrados del hinduismo y del mazdeismo constataremos que en ellos se indica de forma taxativa la conexión entre el valor económico del ganado doméstico y su carácter sagrado. Intuir o incluso postular una base ecológica para la política, la moral o la religión no es nada original. Todos nosotros somos conscientes de un cierto determinismo ecológico de las estructuras y valores sociales. El caso es que si un elemento de un sistema religioso se fundamenta en conocimientos ecológicos, ¿por qué no podrían tener el mismo origen muchos otros elementos, especialmente los más vinculados a los ritos y a las normas morales? ¿No podría, por ejemplo ser la circuncisión, un derivado de prácticas higiénicas en territorios donde el agua es escasa? ¿No podría derivar la prohibición de comer carne de cerdo que caracteriza algunas religiones, de medidas encaminadas a prevenir la triquinosis u otras infecciones parasitarias? Yo me hacía entonces estas y otras preguntas, sin percatarme de que todas ellas eran viejas y la mayor parte estaban ya contestadas. No podía saber, como supe luego, que existían ya organizaciones dedicadas al estudio de este tema, que se publicaba una revista titulada Environmental Ethics ( a la que hoy se han unido muchas otras), que existían libros sobre “teología ecológica”, y que esa asignatura se impartía ya en distintas universidades. El hecho es que hoy el tema de las bases ecológicas de la religión ha crecido lo suficiente como para desbordar el ámbito de una charla como esta, de manera que me limitaré a tocar algunos puntos del mismo. Me referiré únicamente a las bases ecológicas de la moral, y en este campo voy a comentar solamente tres puntos: hablaré de los orígenes de un vicio o que todavía pasa por tal, sobre las raíces de una virtud, también discutida como tal, y sobre los fundamentos ecológicos de la ética; concretamente discutiré algo sobre los posibles orígenes de la homosexualidad, sobre el origen y evolución del amor al prójimo (evidentemente entendido en un sentido muy distinto), y sobre las propuestas actuales de edificar una ética coherente y con base ecológica. Comencemos por la homosexualidad. Algunos científicos han hecho sobre esta conducta afirmaciones polémicas, al señalar que existen bases genéticas y neurológicas para la misma, y que por lo tanto se trata de un comportamiento natural e inevitable. Sin conceder ni negar esta postura, que ha sido rebatida por otros científicos, me propongo en cambio poner de relieve las bases ecológicas de tal conducta, un punto que ha sido objeto de muy poco interés, a pesar de que plantea interrogantes palmarios acerca de la teoría evolutiva hoy en vigor. En efecto, es difícil concebir el valor evolutivo de tal comportamiento, que no permite la transmisión de genes a la siguiente generación, y que por lo tanto no puede ser objeto de la selección natural. ¿Cómo puede entonces comprenderse la aparición de tal conducta en términos evolutivos? Para comprender este problema hay que volver a la cita anterior del libro de Berryman ya mencionado, y ahora quizás vale la pena reproducir completa la traducción de la misma cita. Dice así en la parte que aquí interesa:”Como puso de relieve tan claramente Thomas Malthus en su “Ensayo sobre el Principio de Población”, hace casi 200 años, tanto la miseria como el vicio son resultado de la competencia por los recursos escasos. Los ecólogos y los demógrafos generalmente se han interesado más por la miseria, en sus formas de hambre, enfermedades, guerra, y similares. Y con razón, ya que la moderna tecnología ha conseguido aliviar temporalmente esas miserias. Sin embargo, el trabajo experimental de Morris, Calhoun y sus colegas ha proporcionado peso a la segunda dimensión de la tesis malhtusiana, que el hacinamiento puede causar estrés social y llevar a conductas sociales anormales o, en el lenguaje de Malthus, al vicio. Es interesante constatar que las discusiones sobre este aspecto, y los problemas morales y sociales que despierta, son casi tan arriesgadas hoy como lo eran en tiempos de Malthus”. Los trabajos de Morris, Calhoun y otros a los que se refiere Berryman se publicaron en distintas revistas científicas desde mediados del siglo XX, y tratan sobre los efectos del hacinamiento en la conducta animal. Concretamente el trabajo de Morris trata sobre la aparición de la conducta homosexual en el espinoso (un pez de agua dulce) mantenido en condiciones de alta densidad o hacinamiento. Tiene importancia esta observación en una especie que, como es sabido, tiene una conducta sexual normal bastante compleja y elaborada, cuyo estudio a cargo de Niko Tinbergen, además de valerle el premio Nobel de medicina en 1973, sentó, junto con los trabajos de Lorenz y von Frisch las bases de la etología moderna. Pues bien, por la época en que yo leía esto, a principios de la década de los 80, estaba investigando también sobre la conducta de animales en condiciones de hacinamiento, concretamente con jabalíes, y mis propias observaciones corroboraban las de muchos otros autores que habían estudiado el tema. La alta densidad modifica la conducta normal de muchas especies animales, provocando la aparición de comportamientos aberrantes (tanto el calificativo de anormal como el de aberrante no tienen, en este caso, ningún matiz peyorativo; se refieren exclusivamente a lo que se aparta de la conducta habitual o usual). Los cambios en la conducta provocados por el hacinamiento afectan a las funciones de nutrición, a las de relación y a las de reproducción. En cuanto a las primeras, cuando se encierran numerosos animales de la misma especie en un recinto reducido son frecuentes los casos de canibalismo, o de ingestión de tierra, de excrementos o de otras sustancias sin valor alimenticio e incluso nocivas. Las conductas de relación social también sufren cambios apareciendo distintas formas de hiperactividad, o por el contrario de quietismo abúlico, pero lo más frecuente y constatado es el incremento en la agresividad y el aumento muy notable de las interacciones agonísticas o de lucha. Por último, en las conductas sexuales se incrementa notablemente la homosexualidad, así como la hipersexualidad o las actividades sexuales no orientadas a la reproducción. Aunque estos cambios estén ahora documentados científicamente y se hayan constatado en todos los grupos de vertebrados y en muchos de invertebrados, no pueden sorprender, y desde luego no enseñan nada nuevo a un ganadero acostumbrado a observar las conductas de sus animales cuando se hallan recluidos en espacios más pequeños de los que tienen sus antepasados salvajes en la naturaleza. Y tampoco pueden sorprender a un ecólogo. En efecto, la dinámica de las poblaciones postula, en teoría, un resultado similar para poblaciones que han crecido excesivamente. Como es bien sabido, la tasa de crecimiento de una población animal depende de la relación entre la natalidad y la mortalidad. Las ecuaciones básicas del crecimiento teórico de una población con capacidad limitada definen unos efectivos máximos, que no pueden sobrepasarse. Cuando se alcanzan esos efectivos la población no crece y se mantiene estacionaria, porque las tasas de natalidad y mortalidad permanecen iguales. Tradicionalmente se ha responsabilizado de este equilibrio a la tasa de mortalidad, que en poblaciones saturadas crece hasta igualar a la de natalidad, pero es evidente que el equilibrio puede alcanzarse también mediante la disminución de esta última. La disminución de la tasa de natalidad en poblaciones saturadas está documentada de manera fehaciente. En estas poblaciones disminuyen los apareamientos heterosexuales y aumentan los homosexuales, disminuye la fertilidad y viabilidad de óvulos y espermatozoides, y aumenta la mortalidad prenatal. Parece como si la naturaleza percibiese una situación de saturación y ajustase los parámetros de la tasa de natalidad en consecuencia. ¿Pero cuál podría ser el vehículo de esta percepción? Probablemente el aumento en el número de interacciones sociales. En las poblaciones muy numerosas y concentradas los contactos sensoriales de cada individuo con otros individuos de la misma especie aumentan mucho (el número de estos contactos es proporcional al cuadrado de los efectivos de la población), el cerebro percibe de algún modo la elevada densidad de población, y a través del hipotálamo y la hipófisis regula la situación del sistema hormonal del organismo para disminuir o reorientar la actividad sexual. Pero ¿tiene esto algo que ver con la homosexualidad humana? ¿Pueden extrapolarse sin más estos resultados al hombre? Por razones evidentes los humanos no han sido sometidos al mismo tratamiento experimental que los animales, y por lo tanto las posibles semejanzas con ellos en este terreno están menos documentadas. Sin embargo son bastantes las publicaciones, tanto científicas como divulgativas, que sostienen la validez de esta extrapolación. Concretamente ya en 1970 se publicó una obra, “The Social Contract”, de Robert Ardrey, que analizaba el paralelismo en los cambios de comportamiento que se dan en poblaciones animales saturadas y los que se dan en poblaciones humanas en situación similar. Por supuesto, uno de los cambios señalados en dicha obra es el aumento en la frecuencia de conductas homosexuales. Y esto es algo que quizás hubiéramos podido intuir meramente a través de la evolución histórica de esta conducta. Claro está que los libros de historia no son muy explícitos a este respecto, pero sabemos que muchos pueblos de la antigüedad entre los que este hábito se hallaba muy difundido y era socialmente aceptado (fenicios, griegos, sirios, romanos del final de la república y el alto imperio, etc), vivían en ciudades estado sumamente saturadas, con densidades de población muy elevadas, y tales que les forzaban a eliminar los excedentes de población mediante el aborto, el infanticidio y la creación de colonias, establecidas por emigración oficial (caso de los fenicios y de los griegos) o mediante la conquista y el asentamiento militar (caso de los romanos). Por el contrario, los pueblos en los que la homosexualidad era fuertemente rechazada y considerada como vicio nefando, tales como los hebreos, los persas y los árabes, eran pueblos de raíces nómadas, acostumbrados a moverse a través de vastas soledades desérticas y esteparias, y que consideraban a los pueblos asentados y sostenidos por economías agrícolas como decadentes y poco virtuosos No voy a comentar la situación en la Europa de nuestros días, aunque es evidente que nos encontramos en poblaciones humanas de alta densidad y en las que cada individuo experimenta un número muy elevado de interacciones sociales con otras personas, ni tampoco me referiré a situaciones pretéritas y por lo tanto menos sensibles, como las de la Inglaterra victoriana y previctoriana, a cuyos “miseria y vicio” se refería Thomas Malthus. Que cada oyente saque, si lo desea, sus propias conclusiones. En todo caso quisiera insistir en que la conducta homosexual puede nacer de un cierto determinismo ecológico, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que ese determinismo sea absoluto, y que el hombre no conserve, al respecto, su libre albedrío. La naturaleza rara vez obliga de forma absoluta, se limita a rebajar o elevar, en promedio estadístico, los umbrales que inducen uno u otro sentido en determinados comportamientos. Pasemos ahora a examinar el segundo punto programado, el origen y la evolución del amor al prójimo. El término “amor al prójimo” y su sublimación cristiana, la “caridad” obviamente pueden aplicarse tan sólo a la especie humana. Pero existen formas primitivas del mismo que se designan con el nombre de “altruismo” y que de alguna manera pueden darse también en otros seres vivos. Si se excluye la especie humana el altruismo se reduce al llamado “altruismo biológico”, que tiene una definición exclusiva y que ha sido objeto de infinitos estudios e investigaciones. En los animales recibe el nombre de altruismo toda conducta individual que tiende a aumentar las posibilidades de transmisión del genotipo por parte de otros individuos de la misma especie, a costa de disminuir las propias posibilidades. Si el estudio del altruismo biológico ha hecho correr ríos de tinta es porque, como la homosexualidad, parece contrario a la selección natural y por lo tanto no cabe una interpretación evolutiva del mismo. Es evidente que un individuo altruista, que se sacrifica por otros, tiene menos oportunidades de transmitir sus genes, y no puede ser favorecido por la selección natural. Y sin embargo los ejemplos de conducta altruista son tan generales en el mundo animal que apenas hay grupo que no los presente. De hecho marcan hasta la morfología y la fisiología de casi todas las especies. Hay un libro de Helena Cronin sobre la historia de las discusiones acerca del altruismo biológico que se titula (en traducción) “La hormiga y el pavo real”. En efecto, esos animales pasan por ser ejemplos significativos de los extremos a que puede llegar la selección de rasgos perjudiciales los animales. ¿Pude comprenderse el coste evolutivo que entraña para el macho del pavo real su elegante cola? En casi todas las aves, a diferencia de lo que ocurre en la especie humana, los machos son mucho más vistosos que las hembras, y emplean estos rasgos de belleza en el galanteo. Esto significa que son más fácilmente visibles y cazados por sus depredadores. En cambio las hembras, con un plumaje poco aparente y a menudo camuflado con el entorno, pasan fácilmente desapercibidas. Claro está que a la especie le sale a cuenta el sacrificio de más machos con tal de preservar más hembras, y sus correspondientes polladas. Esta diferencia llega al extremo en el pavo real, cuya enorme cola incluso plegada constituye un embarazo notable para huir ante un cazador. ¿Y qué diremos de las hormigas, en muchas de cuyas especies la mayor parte de los individuos han perdido por completo la capacidad de transmitir sus genes, confiando esta función únicamente a la reina y a los machos alados? Sobre este tema no podemos hacer más que discutir muy brevemente algunos puntos destacados, pues tiene una larga historia de investigaciones y elucubraciones dedicadas, y de hecho sigue siendo uno de los temas estrella de la ecología evolutiva. En algunos casos el problema simplemente no existe porque no existe la conducta altruista o porque ésta se encuentra enmascarada por una conducta agresiva y egoísta que es con mucho la dominante en el reino animal. En otros casos, como el recién mencionado del pavo real, la explicación es sencilla, ya que los factores negativos y positivos actúan sobre el mismo individuo, de modo que no puede hablarse en modo alguno de altruismo. Así, en el pavo real, la posesión de su hermosa cola favorece la transmisión de los genes del macho, al atraer más a las hembras, y esta ventaja compensa con exceso el mayor riesgo de que el macho sea devorado por un depredador. De hecho poco importa para la especie que el macho muera si ha conseguido antes transmitir sus genes. Pero en su forma general (cuando los individuos sacrificados son unos y los beneficiados otros) el tema ya preocupó a Darwin, quien fue precisamente el que dio la primera pretendida explicación. Estamos en el año de Darwin, en el que se celebra el bicentenario de su nacimiento y el sesquicentenario de la publicación de su obra “El Origen de las Especies”, y parece que a causa de esto deben proliferar las conferencias sobre ese libro y las alusiones al mismo en aquellas conferencias que no le están dedicadas. Pero no tomen esta alusión como mi aportación a las conmemoraciones, porque Darwin no escribió sobre este tema en 1859 sino algo más tarde, en 1871, cuando publicó otra obra menos conocida y titulada “The Descent of Man”. Por cierto, que en esa obra Darwin no habla del altruismo en los animales, y desde luego no en los términos en que lo hacemos actualmente, pues no conocía los genes ni tenía la menor idea de los procesos selectivos a nivel de poblaciones. Pero indicaba ya lo que, modificado, constituyó luego una explicación válida para algunos científicos, la selección de grupo. Hablaba Darwin del altruismo en los grupos humanos en los términos siguientes: “Quien está dispuesto a sacrificar su vida (…),antes que traicionar a sus camaradas con frecuencia no podrá dejar descendencia que pueda heredar su noble naturaleza… Por lo tanto parece difícilmente posible (…) que el número de hombres dotados de tales virtudes (…) se incremente por la selección natural, es decir, por la supervivencia del más apto. (…) Un hombre a quien no le impulse una sensación profunda e instintiva a sacrificar su vida por el bien de otros, pero que se vea impulsado a ello por un afán de gloria, excitará con su ejemplo el mismo deseo de gloria en otros hombres, y lo fortalecerá con el ejercicio de una noble admiración. Con ello hará mucho más por el bien de su tribu que produciendo una descendencia que haya heredado su mismo elevado carácter.” Es evidente que al limitar el análisis a la especie humana, y por lo tanto al “altruismo psicológico”, destinto del “altruismo biológico” Darwin escamoteaba el problema, pues recurría al rápido y eficiente canal cultural de transmisión de la información en lugar del lento y poco flexible canal genético. Pero aunque su explicación no encontró al principio apoyo en las observaciones reales, acabó imponiéndose. Para ello hubo que esperar a los años 30 del pasado siglo, cuando maduró la genética de poblaciones y distintos científicos elaboraron la llamada “teoría sintética de la evolución” o neodarwinismo. En el marco de esta teoría se planteaba la posibilidad de que la selección natural se ejerciese, no solo sobre los individuos, sino también sobre los grupos de ellos, o poblaciones. En consecuencia dicha selección favorecería no ya la supervivencia del individuo más apto, sino especialmente la de los grupos más aptos. Si una población animal se veía favorecida por la selección natural en parte a causa del sacrificio de algunos de sus miembros, los genes determinantes de la conducta altruista podrían ser preservados y multiplicados en las generaciones siguientes. Como veremos enseguida, esta explicación se reveló más tarde errónea, pero un elemento de la misma se mantiene todavía como eje de las explicaciones generalmente aceptadas, la llamada “selección multinivel”, es decir la idea de que la selección se ejerce no solamente sobre los individuos sino también sobre otras entidades biológicas, sean éstas genes o poblaciones. Inesperadamente las investigaciones posteriores sobre el tema se desplazaron hacia un terreno matemático, el de la teoría de juegos, creada en la misma década de los 30. Y es que en el fondo, el problema de la selección de genes determinantes de la conducta altruista es un problema de coste-beneficio, siendo el coste el sacrificio en el que incurren los individuos altruistas y el beneficio el que consiguen los que se aprovechan de sus actos. Claro está, que en este campo tanto los costes como los beneficios se miden en términos de éxito reproductor. Cuando se formuló así el problema pronto se hizo evidente la incapacidad de la selección de grupo para explicar el origen evolutivo del altruismo. A comienzos de la década de los 60 algunos investigadores pusieron de relieve el hecho de que en una población mezclada, donde existan individuos con conductas altruistas y otros con conductas egoístas, son estos últimos los que resultan siempre favorecidos por la selección natural, ya que se benefician tanto de su propia conducta como de la conducta de los primeros. No es necesario entrar en detalles, pero la situación es similar a la del clásico “dilema del prisionero” bien conocido por todos los que tienen alguna idea de la teoría de juegos y decisiones. En ambos casos la conducta más beneficiosa resulta ser la conducta egoísta. En este impasse se encontraba el tema cuando se encontró una salida relativa al mismo. Propuesta inicialmente por Hamilton, implica la llamada “selección de parentesco”. De acuerdo con esta idea, la conducta altruista de algunos individuos, y su consiguiente sacrificio, no tiene por qué implicar una disminución de los genes que inducen dicha conducta en las generaciones siguientes. Si los individuos beneficiados por el comportamiento altruista son parientes próximos de los sacrificados, tendrán probablemente un genotipo similar al de éstos, y al verse beneficiados incrementarán las posibilidades de transmisión de dicho genotipo, que presumiblemente incluirá también genes promotores del altruismo. La situación resulta especialmente clara en el caso de los cuidados parentales, que a menudo implican grandes sacrificios y riesgos por parte de los padres para sacar adelante sus crías. Pero en este caso no importa el precio a pagar, porque los genes paternos ya han sido transmitidos. Aunque la teoría presenta muchas ambigüedades, es de aplicación difícil y son numerosos los científicos que todavía se oponen a ella, la mayoría de los especialistas están de acuerdo en aceptar que la “selección de parentesco” es la explicación más adecuada para reconciliar la teoría de la evolución con la existencia de conductas altruistas en el mundo animal. Especialmente se ha declarado a favor de la misma Richard Dawkins (autor del conocido libro “El Gen Egoísta”), quien gracias a esta teoría se ha visto liberado de un obstáculo atravesado en su intensa campaña ateísta, un obstáculo que le impedía emplear con toda su fuerza la teoría de la evolución para descartar cualquier idea religiosa. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ecología o con los orígenes del amor al prójimo?. Ciertamente tiene mucho que ver con ambas cosas. Con la ecología porque todas las interacciones que se dan en la naturaleza entre animales, es decir, todos los actos que podemos calificar como altruistas o egoístas, son interacciones ecológicas; asociadas a la alimentación, las relaciones sociales, la reproducción, etc. La selección natural actúa sobre los genes, pero esa actuación se ejerce a través del organismo, y mediante una serie de factores ecológicos derivados bien del medio, bien de otros individuos. Además, aunque se trata de una idea muy difícil de evaluar, la selección de grupo puede efectuarse también a nivel de ecosistema, es decir, puede beneficiar a ecosistemas particularmente adaptados, y esto sería una selección de unidades ecológicas. La relación con el amor al prójimo es más difícil de establecer, ya que éste se engloba en el llamado “altruismo psicológico” que es consciente y limitado a la especie humana. Pero la “selección de parentesco” nos ofrece también la clave de un posible origen de esta conducta. El amor al prójimo empezaría, en las sociedades humanas primitivas, por los parientes más próximos. Parodiando el conocido refrán, “La caridad bien entendida empieza por los nuestros”. La extensión a círculos cada vez más alejados es característica de la mayoría de las religiones hoy establecidas, si bien a menudo no supera el puro mercantilismo de la ley del talión, o de la regla dorada negativa (“No hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti”). La versión positiva de esa regla, y sus versiones cristianas (“Ama al prójimo como a ti mismo” o aún más “Amaos unos a otros como Yo os he amado”), no parecen tan fácilmente conciliables con la teoría evolutiva al uso. ¿Hacia una ética ecológica? Queda para finalizar el ocuparse de un punto último y esencial, la posibilidad de edificar una ética viable basada en elementos ecológicos, y de integrarla en las éticas comúnmente aceptadas. No por ambiciosa esta empresa ha dejado de intentarse, y algunos de los intentos pueden considerarse bastante acertados. La cultura occidental ha construido y empleado numerosas éticas a lo largo de su historia, desde la que Aristóteles dirigió a su hijo Nicómaco hasta la escrita por Fernando Savater también para su hijo Amador (por poner dos ejemplos de similar orientación). Añadir a este bosque de reflexiones otro conjunto de árboles, basado éste en la ecología, puede tener o no consecuencias positivas, pero desde luego no contribuirá a clarificar el panorama y a evitar que los árboles nos impidan ver el bosque. Podemos reducir un poco la posible confusión si clasificamos y ordenamos las éticas en grupos afines. Intentemos una agrupación de este tipo utilizando como criterio de afinidad el origen de las mismas. Podemos distinguir así tres grupos de éticas, que podríamos llamar respectivamente “éticas de consenso”, “éticas de autoridad” y “éticas naturales”, si bien estos grupos se solapan y una ética determinada puede tener características de más de uno de estos grupos. Las éticas de consenso son las más habituales, las que acaban imponiéndose y las que alcanzan un nivel operativo. Son las que emplean en la vida cotidiana los distintos pueblos y culturas a lo largo de la historia. Definen lo que la sociedad acepta como éticamente correcto o incorrecto, y es la propia presión social la que generaliza su uso. Por ejemplo, hoy es éticamente incorrecto (en nuestra sociedad) practicar o defender la esclavitud, la dictadura o el racismo y es en cambio correcto defender la democracia, la libertad o la igualdad para los sexos. Estas éticas se generalizan por un consenso tácito, a menudo, sobre todo en sus orígenes, impuesto por la fuerza, bien por coerción física (el papel de las leyes) bien por la presión de la propaganda oficial y de sus partidarios. Así, la ética hoy en uso en nuestra sociedad puede considerarse originada en la Revolución Francesa a partir de un destilado de principios cristianos precedentes, generalizada por revoluciones políticas sucesivas, plasmada en los distintos códigos de los Derechos del Hombre que se han elaborado desde entonces, y sostenida sin cesar por los medios de comunicación. El problema de estas éticas es doble. Por una parte su generalización nunca es completa, pues siempre existen individuos que aducirán que no han sido consultados para elaborar el consenso, y que no tienen por qué adherirse al mismo. Precisamente por ello es por lo que deben imponerse por la fuerza, al menos hasta que su aceptación sea lo bastante amplia. Otro problema para estas éticas es el de su inestabilidad. Como se apoyan en la presión social y en la propaganda oficial, si éstas cambian cambia también la ética aceptada. No puede sorprendernos que prácticas hoy reprobables, como la esclavitud, se considerasen éticamente correctas en otros tiempos (y en algunos países todavía en la actualidad), ni que tanto Calvino en Ginebra como Torquemada en Valladolid considerasen un acto virtuoso el condenar al los herejes a la muerte en la hoguera. Hace menos de un siglo el nazismo incorporaba una ética aceptada en la sociedad alemana (y en muchos otros países) gracias a la presión ejercida por la propaganda oficial. No olvidemos que fue Goebbels quien pronunció la famosa frase “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad absoluta” En definitiva, las éticas de consenso, al construirse desde dentro del sistema de valores y referencias morales existentes en un momento dado, carecen de fundamente sólido y objetivo. Evidentemente sus partidarios sostendrán que esto carece de importancia mientras tales éticas puedan ser operativas durante algún tiempo. Las éticas de autoridad, pertenecientes al segundo tipo, se construyen por personas o grupos a los que la sociedad concede autoridad doctrinal y respeto. Relega en estas personas o grupos la tarea de fundamentar su propuesta sobre bases sólidas, y acepta ese fundamento sin cuestionarlo. De este tipo son las éticas antes mencionadas de Aristóteles o Savater, pero también las éticas ligadas a la mayoría de las religiones. Cuando quien propone la ética es una persona como las demás, aunque pueda destacar por su sabiduría y humanidad, su autoridad es más fácilmente discutible. Cuando el proponente se considera a sí mismo como emisario de la divinidad, y es aceptado por sus seguidores como tal, claro está que su propuesta se apoya en una autoridad absoluta, externa al sistema y por lo tanto indiscutible. Tales éticas suelen plasmarse en libros en los que se recoge el mensaje del profeta, y que en general son escritos no por él mismo sino por sus seguidores. Aunque las éticas de autoridad tienen un fundamento externo y por lo tanto no son tautológicas, comparten con las éticas de consenso el problema principal, requieren la adhesión de sus destinatarios, y por ello pueden y suelen ser rechazadas por quienes no aceptan la autoridad de su creador. Ante unas y otras es perfectamente concebible la actitud del cínico que diga “Yo no veo razón alguna para no cometer los mayores crímenes, robos, asesinatos, incestos, sabotajes, cualquier cosa tenida por criminal, pues no me obliga una religión que no profeso ni unas normas sociales que me han sido impuestas. El prójimo me importa muy poco salvo para machacarlo y aprovecharme de él. Cumplo las leyes únicamente por temor del castigo, pero no porque esté de acuerdo con ellas”. Pero esta reacción no sería factible si todo ser humano poseyera una ética interna, no impuesta, nacida con el individuo y por lo tanto insoslayable. Una ética instintiva, plasmada en los genes y adquirida a lo largo de innumerables generaciones de evolución biológica. Se trataría en tal caso de una ética del tercer grupo, el de las “éticas naturales”, si es que éstas realmente existen. En efecto, también estas éticas tienen adversarios, en algunos casos quienes niegan su existencia, en otros quienes sostienen que, aunque existan no son aplicables a la especie humana, pues al no ser el hombre una criatura meramente animal, debe trascenderlas. ¿Existe acaso una moral natural? Muchos filósofos ilustres lo afirman así, y muchos otros lo niegan, basándose en el hecho de que no hay conducta, por condenable que nos parezca, que no haya sido aceptada y hasta alabada en otros pueblos y culturas. Muchas de las conductas que hoy parecen criminales han sido sagradas para algún pueblo, por ejemplo los sacrificios humanos para los aztecas, el incesto para los faraones egipcios, el sacrificio de los primogénitos para los fenicios y cananeos (la costumbre salpicó incluso a Abraham), etc. Otro argumento en contra de la posibilidad de una moral natural completa es la evolución cultural, que permite acciones inconcebibles para los pueblos primitivos y aún para nuestros padres y abuelos, pero que la tecnología ha puesto a nuestro alcance y que deben ser calificadas moralmente. Frente a esta última objeción cabría contestar que precisamente por ello es necesaria una moral, evidentemente artificial y construida por el hombre, que pueda ordenar éticamente el mundo tecnológico creado por éste, pero que se fundamente en las leyes naturales que rigen la evolución y las relaciones ecológicas de los seres vivos. A este grupo de “éticas seminaturales” pertenecería, en todo caso, cualquier ética ecológica que pudiéramos construir. Los intentos de elaborar una tal ética se remontan a comienzos de la pasada década de los 70, si bien existen contribuciones anteriores, sobre todo en el terreno de la protección de los animales. (Vale la pena señalar que en este terreno las leyes más ambiciosas y estrictas de protección animal se promulgaron en los años 30 por el nazismo alemán, y especialmente por Hermann Göring). La creación de un cuerpo de doctrina ética coherente debió esperar hasta que se manifestó claramente la actual crisis ecológica, a mediados de los años 60. El artículo de Lynn White The Historical Roots of Ecological Crisis, que este filósofo publicó en 1967 en la revista Science pasa por ser una de las primeras respuestas a la demanda de los movimientos ecologistas a los filósofos, para que desarrollasen una ética ecológica. A comienzos de la década siguiente aparecieron diversos libros centrados en el tema, se fundó la primera revista sobre ética ambiental y se organizó la primera conferencia para intercambiar puntos de vista sobre el asunto. La Iglesia Católica se involucró en el desde 1971, es decir, desde los mismos comienzos. He dicho antes que los intentos de crear una ética coherente en este campo no escasean. Entre los 632 artículos que la revista “Environmental Ethics” ha publicado desde su comienzo en 1979 hasta hoy, pasan de 50 los que pretenden más o menos sentar los fundamentos de una ética ecológica. La mayoría de ellos parten de consideraciones filosóficas, psicológicas, estéticas o políticas. No faltan los que parten de posiciones religiosas, entre las cuales se ven favorecidas las más próximas al budismo, al cristianismo y curiosamente, con mucha diferencia, al taoismo. Muy escasos son los que parten de consideraciones ecológicas, y si se repasa la lista de los autores se encuentra pronto la explicación de ello, ya que entre los mismos hay muy pocos ecólogos. Naturalmente, no pretendo haber leído todos esos artículos, ni siquiera la cincuentena que integra este conjunto más relevante, pero examinados en conjunto dan la impresión de que los distintos especialistas están dando palos de ciego en un matorral enmarañado, sin conseguir abrirse camino entre las matas y desde luego sin alejarse mucho de su punto de partida, que siempre tienen tan próximo, incluso tan aferrado, que al lector le es muy fácil identificarlo. La revista mencionada no es la única que se dedica a la ética ambiental y además existen numerosos libros que tratan el tema de forma monográfica. Aunque los ecólogos también escasean entre sus autores, no se hallan ausentes por completo. Uno de ellos, el ecólogo belga Paul Duvigneaud, quien tuvo notable influencia en el desarrollo de la ecología en su país, publicó ya en 1974 un libro titulado “La Synthèse Écologique”, de cuyo capítulo final entresaco el siguiente párrafo: “La nueva ética, basada en la coexistencia del hombre y la naturaleza, incluso aunque se trate de un hombre nuevo en un ambiente sometido a constante transformación, debe conducir a la creación de un mundo en el que cada cual pueda realizarse con buena salud y con alegría de vivir, explotando la riqueza de sus cualidades individuales; se tiene quizás aquí la base de una nueva política, de un socialismo renovado construido en torno al conocimiento objetivo y a las relaciones armoniosas entre las poblaciones humanas y los ecosistemas que forman su entorno”. Como se ve, los científicos se interesaron pronto por la tarea de edificar una ética basada en la ecología, si bien Duvigneaud no va mucho más allá de esta propuesta general. La labor de concretar la misma quedó para otros autores más recientes. Entre todos los centenares de artículos (y muchos más comentarios y recensiones de libros que incluye la revista antes citada y otras similares), entre los tantos cientos de libros, de publicaciones de otro tipo, de conferencias y ponencias en congresos que hoy están circulando por el mundo hay un libro que merece destacarse de manera particular. Puede parecer pretencioso destacar una obra en concreto, porque podría sugerir que uno conoce todas las demás, lo cual, desde luego, no es cierto. Pero por lo menos puedo afirmar que este libro destaca entre todas las obras que conozco, y no son pocas. Es un libro que a mi entender aporta las bases más sólidas para la construcción de una ética ecológica coherente. Se trata del libro de Hartmut Bossel “Earth at the Crossroads” (La Tierra en la Encrucijada). Su autor no parece partir de ninguna posición filosófica o religiosa preconcebida, si bien muestra un cierto recelo hacia la tradición judeo-cristiana. Ingeniero de formación, y especialista en teoría de sistemas, utiliza sus conocimientos en esta materia para aplicarlos a los sistemas ecológicos y deducir de ahí unos fundamentos éticos para una sociedad más justa y ecológicamente sostenible. Es imposible aquí detallar sus análisis y propuestas, de los que el libro citado es un mero resumen. Me limitaré a dar algunas pinceladas sobre los capítulos de la obra más relevantes para cualquier interesado en la ética ambiental. El autor analiza el conjunto biosfera-antroposfera, un sistema formado por toda la humanidad y la naturaleza que la soporta, y que, como todos los sistemas debe obedecer a unas leyes naturales, físicas o lógicas, además de estar sometido a otras limitaciones derivadas de su componente humano. Propone para el mismo un objetivo guía fundamental, la subsistencia a largo plazo, un objetivo que no es más que la continuación de las tendencias manifestadas por los sistemas vivientes a lo largo de su evolución. Además es un objetivo aceptable para la mayoría de las culturas y religiones establecidas. Para ser viable a largo plazo (es decir, para ser sostenible), este sistema debe satisfacer una serie de criterios de viabilidad. Dichos criterios permiten definir un conjunto de indicadores de estado, que señalan si el sistema es estable o si ha entrado en una situación de inestabilidad y camina hacia el colapso. Llama a esos criterios de viabilidad “orientadores”, porque orientan sobre la construcción de un sistema adecuado, y los agrupa en nueve categorías (orientadores de existencia y subsistencia, de eficacia, de libertad de acción, etc.). Una de esas categorías nos interesa especialmente, y es la de las referencias éticas. Bossel sostiene que un sistema con componentes humanos no puede funcionar si carece totalmente de valores y si todas las acciones son igualmente permitidas. Como propone la construcción del sistema ético en nuestros días, acepta partir de los valores éticos que son hoy generalmente aceptados, dejando de lado si su origen es natural o no. En todo caso descarta un marco ético que tome en cuenta únicamente a los humanos. Propone que se incluyan en dicho marco todos los seres vivos, y aún muchos elementos no vivos de la tierra, y ello no por adhesión a quienes sostienen que los seres vivos, o por lo menos los animales, poseen derechos intrínsecos sino porque su eliminación comportaría la pérdida de estabilidad del sistema y su consiguiente destrucción. La base para la edificación de esta ética es, pues la sostenibilidad, y ello significa que es necesario tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Automáticamente esto comporta que no pueden mantenerse criterios exclusivamente economicistas, según los cuales el valor actual de los recursos de uso futuro debe experimentar un descuento tanto mayor cuanto más largo sea el plazo para su uso, hasta reducirse a cero. Pasa luego a discutir varias éticas en uso, cada una con su propio marco de referencia y su objetivo final. Son estas la ética antropocéntrica, la biocéntrica, la del éxito evolutivo y la de cooperación social. Retiene la primera y la última como más contrastadas para su comparación, y analiza las consecuencias de la aplicación de cada una. De la ética antropocéntrica hace derivar inevitablemente el utilitarismo, la disparidad de actitudes, la prosecución del máximo beneficio personal a costa de otros, la competencia y su consecuencia la violencia ideológica o física y sobre todo la destrucción del capital que la naturaleza ha acumulado para nuestros descendientes. Sin embargo reconoce que esta ética, que los economistas hacen derivar de Adam Smith, ha funcionado relativamente bien hasta hace algunas décadas, manifestándose sus insuficiencias solamente cuando el impacto del hombre sobre el planeta ha llegado a ser importante. Las críticas a la ética utilitaria de Adam Smith son casi tan antiguas como su propia obra. John Rawls, en su libro “Theory of Justice”, propuso ya hace tiempo una modificación de esta ética mediante la introducción del concepto de “justicia como juego limpio”. Según Rawls las organizaciones humanas están forzadas a actuar como si no conocieran la situación que van a ocupar en el futuro dentro del sistema, es decir a elegir principios éticos desde la ignorancia del futuro. Bossel asume esta exigencia y demuestra que la misma conduce obligadamente a la ética alternativa de la cooperación social. El principio básico de esta otra ética es enunciado así: “Todos los sistemas que sean lo bastante únicos e irremplazables tienen el mismo derecho a su existencia y desarrollo presentes y futuros”. Considerar a todos los componentes del sistema, y preservarlos para las generaciones futuras es tarea difícil, y ninguna organización, y mucho menos un individuo particular puede pensar normalmente en todos los elementos implicados. Por otra parte no está claro cuando un elemento o un sistema son lo bastante únicos o irremplazables, y quien debe juzgar esta condición. Además, aún las personas dispuestas a aceptar una ética de este tipo pueden rechazar la exigencia de que el derecho a la existencia sea igual para un humano que para un mosquito. Bossel es consciente de estas limitaciones, pero sostiene que existen criterios objetivos que permiten una aplicación razonable del principio de cooperación. Concretamente sostiene que todos los seres pensantes son individualmente irremplazables, mientras que para los seres no pensantes lo son los grupos estabilizados, las poblaciones o en la mayoría de los casos las especies. Bossel termina este apartado de su libro respondiendo anticipadamente a quienes consideran su propuesta como utópica e imposible de llevar a la práctica. Su argumento es que los humanos aplicamos ya éticas de cooperación en muchas situaciones de la vida ordinaria (en la familia, circulando en automóvil, en reuniones con amigos, etc) en las que la aplicación de una ética utilitarista sería funesta. De hecho esgrime otros argumentos todavía más convincentes, y dedica los últimos capítulos de su libro a discutir una serie de pasos prácticos que constituyen una guía para la acción y que la separan por completo del terreno de la utopía. La primera edición de este libro apareció en 1998, seis años después de que tuviese lugar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y de que se pusiese teóricamente en marcha el programa de acción derivado de la misma y conocido habitualmente como Agenda 21. Y digo teóricamente porque por aquellas fechas las propuestas de dicho programa apenas habían empezado a implementarse, y aún hoy en día lo que se ha hecho es una minucia ridícula comparado con lo que queda por hacer. Pero el libro de Bossel no es una duplicación de la Agenda 21, aunque muchas de las propuestas prácticas de ambas obras deban coincidir. Las diferencias principales consisten en que la Agenda 21 detalla los diferentes tipos de ecosistemas y sistemas humanizados, y las acciones a emprender para cada uno de ellos, lo cual no es factible en un libro como el del autor alemán. A cambio éste aporta una sólida fundamentación científica a partir de la teoría de sistemas, y esboza, de hecho, un sistema ético coherente, compatible además con la mayoría de las creencias religiosas o políticas de cada uno y que, como es de esperar, sus continuadores han empezado a desarrollar en detalle.