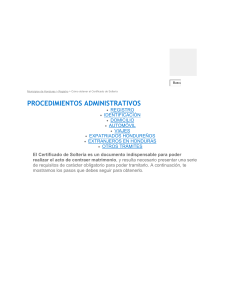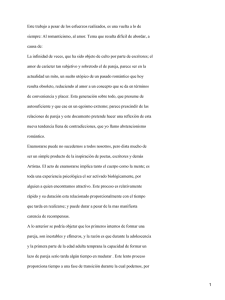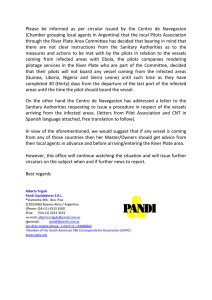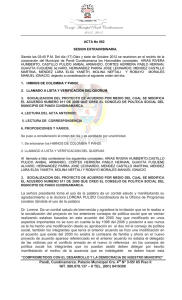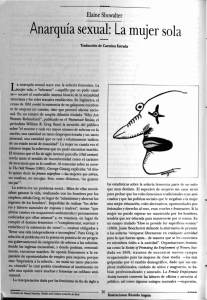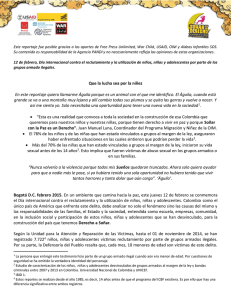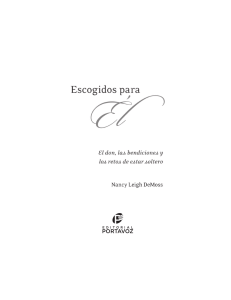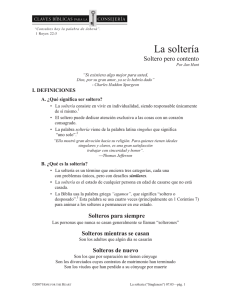Inevitablemente cercanos. Los desapartados.
Anuncio
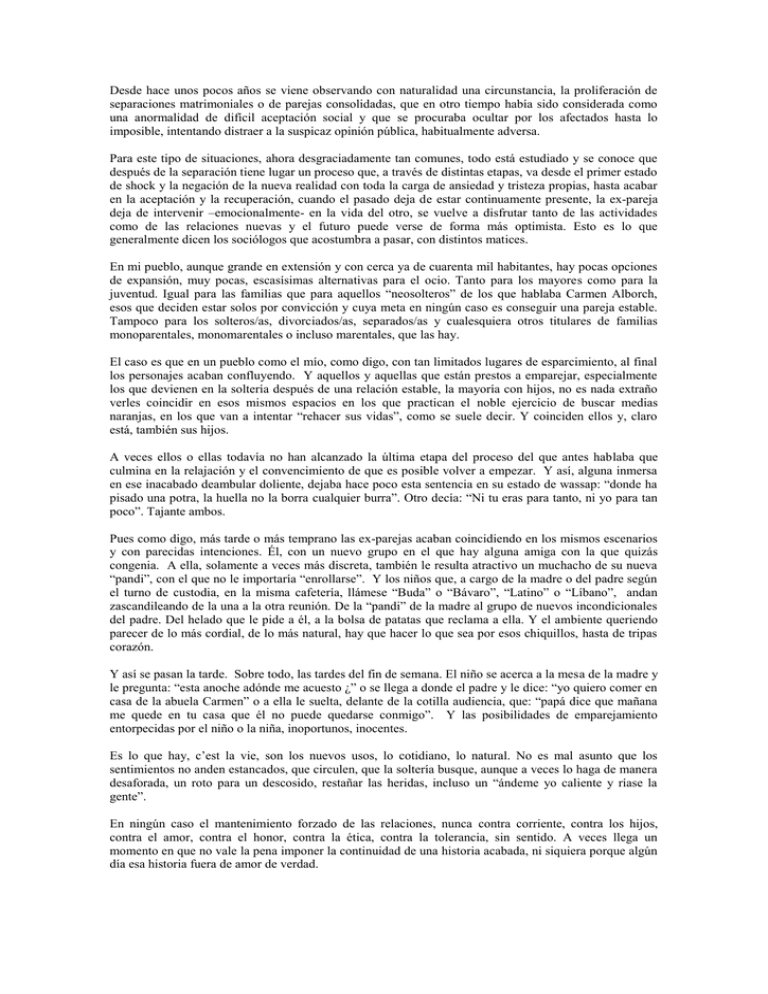
Desde hace unos pocos años se viene observando con naturalidad una circunstancia, la proliferación de separaciones matrimoniales o de parejas consolidadas, que en otro tiempo había sido considerada como una anormalidad de difícil aceptación social y que se procuraba ocultar por los afectados hasta lo imposible, intentando distraer a la suspicaz opinión pública, habitualmente adversa. Para este tipo de situaciones, ahora desgraciadamente tan comunes, todo está estudiado y se conoce que después de la separación tiene lugar un proceso que, a través de distintas etapas, va desde el primer estado de shock y la negación de la nueva realidad con toda la carga de ansiedad y tristeza propias, hasta acabar en la aceptación y la recuperación, cuando el pasado deja de estar continuamente presente, la ex-pareja deja de intervenir –emocionalmente- en la vida del otro, se vuelve a disfrutar tanto de las actividades como de las relaciones nuevas y el futuro puede verse de forma más optimista. Esto es lo que generalmente dicen los sociólogos que acostumbra a pasar, con distintos matices. En mi pueblo, aunque grande en extensión y con cerca ya de cuarenta mil habitantes, hay pocas opciones de expansión, muy pocas, escasísimas alternativas para el ocio. Tanto para los mayores como para la juventud. Igual para las familias que para aquellos “neosolteros” de los que hablaba Carmen Alborch, esos que deciden estar solos por convicción y cuya meta en ningún caso es conseguir una pareja estable. Tampoco para los solteros/as, divorciados/as, separados/as y cualesquiera otros titulares de familias monoparentales, monomarentales o incluso marentales, que las hay. El caso es que en un pueblo como el mío, como digo, con tan limitados lugares de esparcimiento, al final los personajes acaban confluyendo. Y aquellos y aquellas que están prestos a emparejar, especialmente los que devienen en la soltería después de una relación estable, la mayoría con hijos, no es nada extraño verles coincidir en esos mismos espacios en los que practican el noble ejercicio de buscar medias naranjas, en los que van a intentar “rehacer sus vidas”, como se suele decir. Y coinciden ellos y, claro está, también sus hijos. A veces ellos o ellas todavía no han alcanzado la última etapa del proceso del que antes hablaba que culmina en la relajación y el convencimiento de que es posible volver a empezar. Y así, alguna inmersa en ese inacabado deambular doliente, dejaba hace poco esta sentencia en su estado de wassap: “donde ha pisado una potra, la huella no la borra cualquier burra”. Otro decía: “Ni tu eras para tanto, ni yo para tan poco”. Tajante ambos. Pues como digo, más tarde o más temprano las ex-parejas acaban coincidiendo en los mismos escenarios y con parecidas intenciones. Él, con un nuevo grupo en el que hay alguna amiga con la que quizás congenia. A ella, solamente a veces más discreta, también le resulta atractivo un muchacho de su nueva “pandi”, con el que no le importaría “enrollarse”. Y los niños que, a cargo de la madre o del padre según el turno de custodia, en la misma cafetería, llámese “Buda” o “Bávaro”, “Latino” o “Líbano”, andan zascandileando de la una a la otra reunión. De la “pandi” de la madre al grupo de nuevos incondicionales del padre. Del helado que le pide a él, a la bolsa de patatas que reclama a ella. Y el ambiente queriendo parecer de lo más cordial, de lo más natural, hay que hacer lo que sea por esos chiquillos, hasta de tripas corazón. Y así se pasan la tarde. Sobre todo, las tardes del fin de semana. El niño se acerca a la mesa de la madre y le pregunta: “esta anoche adónde me acuesto ¿” o se llega a donde el padre y le dice: “yo quiero comer en casa de la abuela Carmen” o a ella le suelta, delante de la cotilla audiencia, que: “papá dice que mañana me quede en tu casa que él no puede quedarse conmigo”. Y las posibilidades de emparejamiento entorpecidas por el niño o la niña, inoportunos, inocentes. Es lo que hay, c’est la vie, son los nuevos usos, lo cotidiano, lo natural. No es mal asunto que los sentimientos no anden estancados, que circulen, que la soltería busque, aunque a veces lo haga de manera desaforada, un roto para un descosido, restañar las heridas, incluso un “ándeme yo caliente y ríase la gente”. En ningún caso el mantenimiento forzado de las relaciones, nunca contra corriente, contra los hijos, contra el amor, contra el honor, contra la ética, contra la tolerancia, sin sentido. A veces llega un momento en que no vale la pena imponer la continuidad de una historia acabada, ni siquiera porque algún día esa historia fuera de amor de verdad. En respuesta a la bíblica frase de que “no es bueno que el hombre esté solo” (ni la mujer tampoco), ahí están mis paisanos y paisanas poniendo en práctica sus dotes para renovarse o morir, para reinventarse, para contraatacar a la adversidad, para accionar si pudiera ser sin rencores en la búsqueda de la felicidad, insistiendo además por si fuera verdad que se encontrara en la vida en pareja. Y es que la vida, al final, son dos días.