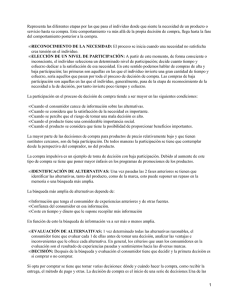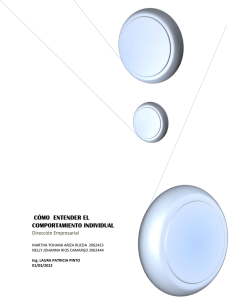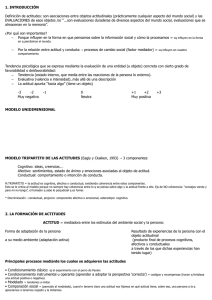Num051 003
Anuncio

Valores reales y valores proclamados en la vida política y en la sociedad española RAFAEL LÓPEZ PINTOR * D * Feruán-Núñez (Córdoba), 1942. Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de OYCOS Consultores de Opinión y Comunicación, S. A. Fundador y miembro de Demoscopia, S. A. ICHOS y hechos, lo que se ve y lo que no se ve, pensamiento y manifestaciones verbales, lo que se proclama y lo que públicamente se subestima. Estas y similares dicotomías sobre la conducta humana nos llevan al resbaladizo terreno de las contradicciones en que nadie desea ética o estéticamente verse envuelto. Sin embargo, las incongruencias constituyen parte esencial del comportamiento humano en sociedad, donde la cuestión de «ser o no ser» resulta menos frecuente —por más heroica— que la de ser o aparentar. ¿Qué valores rigen u orientan realmente una sociedad y en qué medida coinciden o se apartan de aquellos que más explícita y frecuentemente se proclaman? La cuestión es muy genérica si entendemos por valor todos aquellos criterios de bien o mal, justo o injusto, bello o feo que orientan nuestro comportamiento social. Pero puede reconducirse a sólo algunos aspectos de la vida social. En el ámbito de este artículo evadiré el juicio genérico sobre si nuestra sociedad es hipócrita o auténtica, limitándome a señalar las contradicciones en algunas parcelas concretas de la conducta social. Me referiré a ciertos rasgos que de manera genérica afectan al conjunto de la sociedad española, y, con mayor detalle, me detendré en el terreno de la política. Por un lado, hay ciertas claves que nos ayudan a entender los procesos de cambio y modernización de las últimas décadas. Por otro, la referencia a la vida política se justifica por ofrecer el mejor laboratorio para el análisis de la congruencia y la disonancia entre lo que se proclama y lo que se hace o entre lo que se dice y lo que se piensa. En términos de la moderna psicología, diríase que la política es el reino de la disonancia cognitiva por antonomasia. Tal teoría psicológica sostiene que en la acción humana existe una cierta incongruencia entre pensar, decir y hacer; y una tensión por la congruencia o consistencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Naturalmente hay grados, dependiendo del contexto socio-cultural en que uno se desenvuelve y de las características de la personalidad individual. La inconsistencia extrema puede llevar al hundimiento de la integridad psíquica y, por tanto, a la enfermedad mental grave. La permanente consistencia absoluta no se da prácticamente nunca. En el espacio intermedio cabe situar la mayor parte de la acción social e individual con sus angustias y anhelos en grado diverso, sus claras manifestaciones aparentes y sus lados oscuros. En el comportamiento de la persona media de cualquier sociedad, hay bastante disonancia entre dichos y hechos, o entre dichos e ideas, pero, sin embargo, hay más congruencia que disonancia. De no ser así, nos volveríamos todos locos. Y resulta evidente que la locura afecta sólo a una desgraciada minoría. Por otra parte, el éxito de la investigación social masiva aplicada al mercado, la publicidad o el comportamiento electoral, constituye la mejor prueba científica de la consistencia psíquica básica de los seres humanos. Tomadas en su conjunto, este tipo de investigaciones dan resultados muy positivos dentro de pequeños márgenes de error. En otros términos, los consumidores tienden a saber y a manifestar sus preferencias; en base a cuyo conocimiento anticipado las empresas suelen tener beneficios. Los votantes tienden a saber y manifestar lo que les gusta o interesa votar; en base a cuyo conocimiento anticipado, los gobiernos y los partidos preparan sus estrategias pre y pos-electorales. En la España de los últimos lustros, un problema central ha sido y sigue siendo el vacío de valores o anomia. No se trata de que unos valores son sustituidos por otros, sino que aparecen y perduran espacios blancos donde no se sabe lo que es bueno o malo. Las causas de este fenómeno radican en los rápidos y grandes cambios: primero en la economía y el entorno vital de la gente (las migraciones de la industrialización); después en el sistema polfico (de la dictadura al régimen de unas libertades cuyos límites sólo se aprenden ejerciéndolas). Este vacío normativo es causa de muchas incongruencias entre lo que se proclama y lo que se piensa o lo que se hace. Siempre pensando que las situaciones adquieren características propias entre las distintas generaciones. A veces, entre los más viejos, y en sus relaciones con los más jóvenes, se vive la angustia de la incomunicación entre códigos valorativos no sólo distintos, sino contrapuestos. Hay una generación intermedia, quienes llevan las riendas en la mayor parte de los sectores de la vida española (entre treinta y cinco y cincuenta años), y que probablemente es la menos segura de todas: rechazan lo que le transmitieron sus padres y no saben muy bien lo que deben transmitir a sus hijos. Naturalmente que esta descripción es simplificado™, porque al mismo tiempo que persisten los estados de anomia avanza el proceso de secularización cultural y, por tanto, la estructuración de subculturas diversas que a modo de mosaico van conformando la nueva y más pluralista sociedad española. Supongo que el nuevo entramado valorativo acabará de cuajar en torno a la segunda década del siglo xxi: se puede ya visualizar la cristalización de una subcultura católica frente a una laica y otras religiosas muy minoritarias; de una subcultura nacional frente a otras regionales, algunas ya en plena manifestación; una subcultura de los educados frente a otra del común y que se reflejará, sobre todo, en los modales y el lenguaje, hoy no especialmente diferenciables (se trata de una pauta similar a la de la sociedad tradicional, pero en un contexto donde todos estudian y, en general, son menos desiguales). De momento, no nos hemos acabado de secularizar culturalmen-te; es decir, de pensar en términos de racionalidad medios-finés o coste-beneficio; actuar respetuosamente con los que son diferentes; desarrollar el pragmatismo en la solución de los problemas, etc. La religión es sólo uno de los aspectos de la cultura afectados por el proceso de secularización. Y, entre nosotros, sea dicho de paso, uno en que se nota lo que nos falta por secularizar tanto a los clérigos como a los laicos: la historieta del embajador del Gobierno Socialista, Puente Ojea, en el Vaticano o las llamadas públicas de los obispos a la reevangelización de España demuestran que tanto los políticos de izquierda como los jerarcas religiosos no han acabado de encontrar su lugar adecuado en el nuevo modelo de una sociedad moderna o secular. La tesis es que todavía existe entre nosotros demasiada interpretación ideológica de las cosas, los hechos y los objetivos sociales. Estamos insuficientemente secularizados y, en consecuencia, incurrimos en demasiadas contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos o pensamos. En un punto, sin embargo, veo claramente acortarse la contradicción. En el tema del dinero. Creo que los españoles siempre hemos estado muy apegados al dinero y muy conscientes del gasto. Históricamente, hemos sido una sociedad de emigrantes y buscadores de fortuna. Además, nunca hemos sido dados al ahorro, contra lo que señalan los estereotipos. Y en las últimas décadas nos hemos convertido en el segundo o tercer país del mundo en cuanto a gastos en juegos de azar. En esto somos tan materialistas que hasta el Gobierno fomenta las loterías. El caso es que, aunque de antiguo se haya dicho que «poderoso caballero es don dinero», hasta hace pocos años al español medio no le gustaba hablar de su dinero en público (lo que ganaba, lo que tenía, lo que desearía tener... o, entre los intelectuales, lo que debían cobrar por una conferencia o una publicación). Tal vez siempre hemos sido bastante materialistas, pero hoy lo ocultamos menos. Somos más transparentes y moralmente más auténticos en cuanto a hablar de dinero se refiere. En la vida política, hay una especial necesidad de incongruencia; decir cosas distintas a las que se piensan o de hacer cosas distintas a las que se dice que se van a hacer o se están haciendo. La gloria y la tragedia de Maquiavelo están en haber puesto el dedo sobre esta llaga en una época de grandes cambios socioeulturales y políticos como el Renacimiento. La gloria de este florentino está en haber esclarecido suficientemente cómo la acción política se rige por una moral relativamente autónoma de la moral privada, y de la que con frecuencia resulta antagónica. La tragedia del autor de El Príncipe radica en haber sido y seguir siendo objeto de desdén por señalar algunas conductas recurrentes en la vida política, que son contrarias a los principios morales privados o manifiestamente aceptados por la sociedad. Lo que es peor: el Lenguaje común acuñó pronto el término «maquiavélico» para referirse a actuaciones ocultas de dudosa moralidad. A pesar de todo, el propio Maquiavelo reconoce una preferencia personal por las Repúblicas (hoy «democracias») sobre los Principados (hoy «dictaduras»). Sin embargo, no pudo evitar ser más conocido por su obra sobre las autocracias (El Príncipe) que sobre los sistemas participativos (Los Discursos). Hay otro analista social digno de mención sobre este particular fenómeno. Se trata del francés Vilfredo Pareto (1848-1923); por contemporáneo, más afortunado que Maquiavelo al vivir en una época donde el pensamiento libre y honesto resulta favorecido y constitu- ye la base de las ciencias. Pareto habla de acción social lógica y no lógica. La acción lógica sería aquella en que el comportamiento visible se corresponde fielmente con las intenciones del sujeto actuante. En la acción no lógica las intenciones invisibles van por un lado y las actuaciones visibles por otro. Tal comportamiento se da con particular frecuencia en la vida política. ¿Por qué hay más incongruencias en la política? Guando menos, debe tenerse en cuenta que la esencia de la acción política, en cuanto a su contenido, consiste en el manejo de voluntades de muchos, en arreglar y desarreglar, componer y descomponer estados de acuerdo o desacuerdo de grupos humanos. Es la forma de conseguir objetivos colectivos, que muchos definirán como «bien común» si del cuidado de todos se trata o de un equilibrio de bienes, valores e intereses que en alguna medida satisfacen a todos. No olvidemos que la otra especificidad de la acción política —independientemente de sus fines— es el monopolio legítimo de la coerción física en quienes detentan los poderes del Estado y el acudir a formas de presión y coerción, a veces inconfesables, en quienes están fuera de las posiciones de poder (en el caso extremo se puede ir buscando la «muerte del tirano» o la rebelión armada contra un régimen que el grupo social considera injusto). En este reino del comportamiento social resulta inevitable, para lograr los objetivos propuestos, un especial grado de disonancia o incongruencia entre lo que se piensa y se dice, lo que se dice y se hace o ambas cosas a la vez. Lo dicho hasta aquí no implica que todas las acciones políticas sean igualmente aceptables en términos morales para el individuo, un grupo social o la sociedad en su conjunto. Sólo he intentado esclarecer el hecho de que la vida política conlleva niveles de inconsistencia valorativa y/o de comportamientos que son inusuales en la mayor parte de los sectores de actividad del grupo humano. Y que el fenómeno no es reductible, sin más, a las fronteras de la moral privada. Tratar más a fondo la cuestión excede los límites de este artículo. Sin embargo, encontrar ejemplos de inconsistencia en la vida política española, como en la de cualquier país, no es nada difícil dado el carácter eminentemente público de este ámbito de la acción social. He aquí algunos ejemplos de disonancia aplicables a grandes sectores de la ciudadanía: En todas las democracias, hay más gente que dice explícitamente que va a votar o que votó de la que realmente vota. En el caso español, y para unas elecciones generales con poco suspense, la diferencia suele ir entre un 10 % que manifiesta que no piensa votar o que no votó y un 30 °/o del electorado que no suele en realidad acudir a las urnas. Hay una distancia considerable entre la adhesión manifiesta a la norma cívica de la obligación de votar y el comportamiento efectivo. La disonancia era aún mayor cuando las elecciones semicompetitivas de aquellos «tercios» en el franquismo: decían ir a votar en torno al 60 % de los cabezas de familia, cuando en ningún caso la participación superó el 10 %. Siempre basándonos en datos de encuesta estadística y datos de participación hechos públicos. Un segundo ejemplo: la actitud ampliamente expresada de desconfianza en los políticos (porque se dice que no cumplen o cumplen mal lo que prometen) y el hecho de acudir masivamente a votarles junto a una preferencia masiva por la democracia sobre la dictadura. La interpretación más generalmente aceptada de esta disonancia nos remite a la valoración de la política como un mal menor o necesario, y, dentro de la política, la democracia como el menos malo de los sistemas de gobierno. El fenómeno no es exclusivamente español, pero se da muy netamente entre nosotros. Otro ejemplo de discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace podemos verlo, muy marcadamente, en España, en la crítica mayo-ritaria sobre la calidad de muchos bienes de consumo y servicios públicos junto a la débil o nula articulación de protestas o acciones conjuntas para forzar una mejora. Finalmente, un ejemplo señaladísimamente hispano y que cruza las ideologías de derecha a izquierda es el deseo de que el Estado satisfaga más y más nuestras necesidades junto a la desconfianza en los políticos, que son los gestores naturales del Estado. En este punto nuestra incongruencia valorativa no tiene par en las democracias industriales de Europa y América, a juzgar por los estudios disponibles de los últimos años. Y algo habrá que cambiar: o la fe en un Estado maternal o la concepción del papel de los gestores públicos y el control de sus actuaciones. Ascendiendo desde «el público» a la «clase política», tampoco resulta difícil encontrar incongruencias de mayor o menor calibre: Por ejemplo, se da mucho entre nuestros políticos la asociación del concepto de su imagen con la «cromatización» de la misma (lo que se ve en los «cromos»). Resulta correcto pensar que la imagen pública de uno mismo es lo que la gente piensa al respecto. Sin embargo, no es igualmente correcto asociar lo que la gente piensa de uno mismo con lo que pueda oír o ver en anuncios, carteles, cuñas de radio o inserciones publicitarias en televisión; independientemente de los hechos del comportamiento real del político, el gobierno, los efectos de un programa social o económico concreto, etc. Se asigna más importancia a las palabras y las figuraciones formales que a los hechos en torno a las que se construyen. La inconsistencia radica en asignar mayor importancia a la apariencia formalizada o «cro-matizada» de lo que se hace o se pretende hacer que a los hechos de referencia mismos (quiénes los hacen específicamente, cómo los hacen, con qué eficacia son hechos, etc.). La expresión paradigmática de esta contradicción es: «lo estamos haciendo bien pero no sabemos comunicarlo». Esta expresión la hemos escuchado repetidamente a responsables políticos de gobiernos con distinto signo ideológico y es posible que la sigamos oyendo en el futuro. Nosotros sabemos que en política, como en otras áreas de la actividad, los hechos mismos en cuanto tales cuentan o tienen valor, aunque también lo tenga la mera apariencia formalizada de los mismos (su expresión en anuncios, programas, carteles, etc.). En realidad, cuando un político justifica formalmente un revés público aduciendo que «lo está haciendo bien pero no ha sabido comunicar», lo que está sucediendo es que comunica cosas que no ha hecho, o no ha hecho bien, o han escapado de su control, o no se podían hacer por ser demasiado utópicas. A medio y largo plazo (esto es a cuatro y ocho años), en política, los hechos mismos cuentan más que la manipulación publicitaria de los mismos, aunque si no tuvieran publicidad alguna sería difícil que rindieran plenos beneficios políticos en una sociedad de masas, donde para garantizar que algo sea generalmente conocido debe transmitirse masivamente. Hacer bien las cosas y comunicarlas mal es incompetencia política. Normalmente los gobernantes de cierto nivel suelen flaquear más en la dirección opuesta: comunicar demasiado «bien» cosas que no se hacen suficientemente «bien»; esto es, en «pasarse» de comunicación; en minusvalorar la capacidad media de los ciudadanos para evaluar por sus efectos la aplicación de los programas políticos. Otra referencia elocuente de la disonancia en política la podemos encontrar en la relación entre palabras y silencios de los programas electorales. Los de octubre de 1989 de los dos principales partidos españoles y su confrontación con algunos problemas políticamente prioritarios, tanto de ámbito interno como internacional, hacen al caso. Cualquier persona familiarizada con la política exterior española conoce la alta prioridad problemática de nuestras relaciones con Marruecos (Ceuta y Melilla en la discordia); de la dimensión exterior en las relaciones Iglesia-Estado; de las relaciones con los Estados Unidos, y, en menor medida, la cuestión de Gibraltar. Damos por despejadas las incógnitas sobre integración plena en la CEE; cuestión esta última a la que se dedica gran atención en los programas electorales tanto del PSOE como del PP. También algo se dice en ambos programas sobre Gibraltar (el PSOE sobre el mantenimiento del diálogo y el PP criticando la política del PSOE). En el resto de los temas llama la atención que en ninguno de los dos programas se menciona el reino de Marruecos (para ambos, Ceuta y Melilla están esperando su estatuto de Comunidad Autónoma); ninguno menciona las relaciones con el Vaticano ni a la Iglesia Católica, ya sea en forma genérica ya en referencia con sectores de la vida social tan protagonizados por la Iglesia como la enseñanza, la sanidad y el bienestar, el patrimonio cultural y artístico; ni tan siquiera la cuestión medio resuelta de la fiscalidad o la asignación tributaria. Simplemente, en el programa del PSOE y del PP, ni Marruecos ni la Iglesia Católica son mencionados. Por lo que se refiere a las relaciones con los Estados Unidos, el programa del PSOE no tiene nada que decir. El del PP, sin embargo, habla de los Estados Unidos en tres ocasiones: la política de cooperación, de defensa y de apoyo a la minoría de habla española en los Estados Unidos. En política interna, llama la atención que a cuestiones tan con-flictivas como la escuela privada financiada con fondos públicos o la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de la oferta universitaria, el programa del PSOE no hace referencia alguna. Diríase que no existen centros privados de enseñanza y que la posibilidad de expansión de universidades no estatales ni siquiera está planteada. Si bien es verdad que el primer problema está en parte resuelto por la aplicación de la LODE, la cuestión universitaria sigue teniendo un enorme potencial conflictivo, que en parte sólo podrá debilitarse por una diversificación en la oferta de educación superior y una mayor autonomía de todas las universidades, también las privadas existentes o de futura creación. Así pues, en cuestiones tan real y potencialmente conflictivas como las anteriores, los programas del partido de la mayoría y también, a veces, del primer partido de la oposición ni siquiera hablan. Parece como si su sola mención agrandara el problema. Lógicamente, no se trata de ignorancia por parte de los políticos, sino de una conciencia alarmada respecto de las mismas. No se habla de cuestiones que preocupan mucho por formar parte medular de la acción política, dando así la razón a Wittgenstein cuando sostiene al final de.su Tractatus que lo más importante del lenguaje es lo que no se dice. También podría aplicarse de manera general a políticos avezados lo que recientemente (El País, 31-12-89) Pilar Bonet escribía sobre Gorbachov, en base a la descripción de alguien que le conocía bien: «Sus palabras no deben tomarse nunca al pie de la letra, porque cuando habla nunca se sabe si expresa una convicción profunda, una necesidad táctica o un consenso político determinado por la correlación de fuerzas en las alturas del Politburó». No he traído estos temas a la atención del lector para afligirle, recordando ciertas debilidades y necesidades humanas, sino para indicarle que, teniendo conciencia de las mismas, la vida pública puede tornarse más racional, en general, y la sociedad más secularizada y moderna.