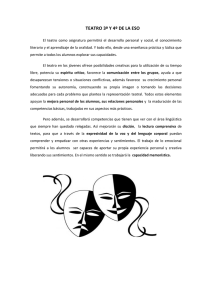Num102 025
Anuncio

Europa: un teatro público TEATRO La Cultura, con mayúscula, corresponde al teatro público, con su repertorio de grandes clásicos y la lenta introducción de autores nuevos. La distinta organización de los Estados “de nuestro entorno” —Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, sedes del mejor teatro europeo en este momento— hace que varíen las condiciones y las cantidades de colaboración entre el Estado y las gentes del teatro. Desde que André Malraux definiera, en los años 50, la cultura como una de las obligaciones básicas de la política y convirtiera el teatro en un servicio público de igual categoría que la sanidad y la educación, Europa ha avanzado por esos dudosos terrenos. Dudosos porque Malraux hubo de imponer entre la clase política su creencia del teatro como servicio público; o, mejor que imponer, recordar que, en la antigua Grecia, de la obligación que aquella democracia se impuso de dar fiestas y espectáculos al pueblo salieron las obras de Eurípides, Esquilo y Sófocles. MAURO ARMIÑO a vieja cuna del teatro, Europa, no cede pese a los avatares de la historia: ya no son las viejas piedras de Epidauro las que contemplan el juego de las máscaras —salvo en su festival veraniego—, ni los viejos coliseos romanos los que llevan la voz cantante en el arte de Talía, pero Europa, el centro de Europa, con su apéndice inglés, la Europa rica, la que dispone de dinero suficiente para hacer del teatro un foco de difusión cultural y entretenimiento sigue haciendo teatro. Estados Unidos está muy lejos todavía del número, cantidad y calidad de la vida teatral europea en su conjunto: basta ver la cartelera de Broadway —23 musicales a finales de mayo— para percibir la tendencia fundamental de la escena norteamericana: esa superabundancia musical no es ningún índice de brillante vida escénica, sino retroceso de la obra dramática y del teatro de autor, frente a lo espectacular. L En este sentido, hay varios fantasmas que también recorren Europa: la supervivencia de los clásicos —con caros montajes propiciados por el dinero público—, la insuficiencia de los autores vivos, y la desaparición de la comedieta del día, cortada por viejos patrones admitidos por por el paso de los años, como es el caso de Oscar Wilde. una burguesía que sólo aspira a entretenerse un rato, parecen ser los síntomas de una situación escénica diferente a la que existía hace treinta años. Si hay autores de comedias cuyo trabajo sigue manteniendo el interés —la resurrección de Labiche en Francia, pongamos por caso—, lo cierto es que el teatro de autor aceptado en este momento por las carteleras europeas pertenece al género dramático o a la comedia satírica de costumbres, suavizada Y dudosos, también, porque rara vez hay en los equipos políticos europeos mentes privilegiadas como la de André Malraux. De cualquier modo, haciendo camino al andar, la idea de la cultura como obligación del Estado se ha infiltrado en los programas políticos y en las constituciones; y la materialización de esa idea viene dependiendo de la sensibilidad y de la cultura de los aparatos políticos. Si en Francia, el Front National de Le Pen ha propinado un duro varapalo a todo lo que huela a cultura en las ciudades y regiones donde ha alcanzado mayoría —imposición de la censura, rechazo de determinados autores, nombramientos descabellados de gestores culturales—, la derecha francesa en el poder apenas si ha restringido los presupuestos: la sustitución de François Mitterrand por Chirac no ha creado ningún caos, y si se han removido algunos nombres de los cargos teatrales apenas han sido relevantes. Con sus cinco teatros nacionales, Francia ha resuelto la ambigüedad entre política y cultura, entre esa obligación del Estado de garantizar y difundir la cultura cuando cambia el partido en el poder; no hay ningún proyecto político que no la contemple en todas sus variantes, desde la arquitectura al cine, desde el teatro a la pintura. Nadie discute si la cultura es útil; hay ministros que piensan que la cultura es un instrumento absolutamente prioritario y defienden sus presupuestos de tal modo que, en los últimos veinte años, incluso en períodos de crisis, cuando las inversiones de grandes obras se postergaban, rara vez se recortaba el presupuesto para la cultura. Un ejemplo de presupuesto: el más reciente de esos cinco teatros públicos, y también el menos dotado, el Teatro de la Colina, que este año cumple su décimo aniversario, dispone de 1.200 millones de pesetas por temporada (compárese con los 450 aproximadamente que tiene el único Centro Dramático Nacional entre nosotros, para sus dos salas, María Guerrero y Sala Olimpia). Y al margen de esos cinco están los centros dramáticos, que financia parcialmente el Estado y que a menudo reciben subvenciones de los organismos de su región y de la ciudad; una tercera categoría son las “escenas nacionales”, variante entre el centro dramático y el teatro nacional, cuyos directores pueden ser nombrados por el Estado pero que también están habilitados para conseguir subvenciones de la ciudad o de la región. Un escalón más abajo figuran las compañías subvencionadas, que en su mayoría carecen de teatro propio, y reciben una cantidad considerable que les permite ejercer una actividad teatral independiente y contribuir o participar en proyectos de otros teatros o compañías. Alemania ha dejado el teatro en manos de los lander, de las regiones, que son las que corren con la responsabilidad, los gastos y la gestión de unos teatros que ponen en manos, no de directores escénicos, como Francia, sino de “gestores” o “gerentes”, más o menos relacionados con el mundo de la cultura, pero que no son creadores. Francia entiende que el proyecto continuado de un teatro nacional forma parte de la cosmovisión artística de un creador. Algo parecido ocurre en Italia, que tiene dos centros de poder escénico: Roma y Milán (en especial el Piccolo, desde donde Giorgio Strehler intentó hace años la aventura de un “Teatro de Europa” con tres vértices iniciales —Milán, París, Madrid— que malvive algo malparado), con centros dramáticos menos dotados en las provincias y regiones. Inglaterra es un caso aparte: la pujanza del mundo escénico entre los ingleses —e irlandeses, por motivos de identificación nacional— durante los últimos cincuenta años se asienta en un gran clásico ante todo, Shakespeare, con dos grandes compañías la Royal Shakespeare y la New Shakespeare, que reponen constantemente títulos del mejor dramaturgo de todos los tiempos, y que cumplen además una labor de culturización montando piezas de los contemporáneos del autor de Stradford: los dramaturgos isabelinos, sus antecesores inmediatos, etc. En segundo lugar, la comedia inglesa ha conseguido a lo largo de más de un siglo, convertirse en un género específico que, arrancando de Oscar Wilde como gran clásico, puede llegar a productos de menor calidad intelectual pero ejemplos perfectos de habilidad escénica —pongamos, por ejemplo, Por delante y por detrás, de Michael Frayn, que se repone ahora en Madrid—, que creyó y se ha ganado durante cien años un público seguro. Y en tercer lugar, una presencia constante de los grandes musicales americanos, que tiene en Londres su segunda residencia cuando el éxito en Broadway está confirmado. Gracias a estas características, el teatro inglés no necesita tanto del dinero público como ocurre en Alemania y Francia, que figuran a la cabeza de Europa en la dedicación del erario público a la escena. La cartelera hoy París con sus casi doscientas salas teatrales y Londres figuran a la cabeza del teatro europeo. En la capital francesa pueden encontrarse, en cualquier momento del año, dramaturgos de todos los períodos de la historia TEATRO del teatro occidental: a finales de abril, por ejemplo, la cartelera ofrecía desde muestras del teatro medieval, como la Farsa de maese Pathelin, hasta una pieza del inglés Edward Bond —el último descubrimiento de la escena europea—, pasando por La gaviota de Chejov y títulos de Synge o Sam Sephard, de Ionesco, por algún Shakespeare, siempre presente en París — Romeo y Julieta en esta ocasión—, y los inevitables clásicos de la cultura francesa, desde el Rodogune de Corneille, a seis títulos de Molière (dos versiones, entre ellos, del Don Juan), un Marivaux (La doble inconstancia), etc. Gracias a esa vitalidad, los parisinos pueden contemplar versiones, reposiciones y adaptaciones de éxitos antiguos de otros campos (Diario de una doncella) o monográficos que homenajean y recorren autores de diverso tipo, desde La Fontaine a Pasolini, Kurt Weill o Sacha Guitry. Sin olvidar la presencia de importantes autores vivos, como el Adán y Eva de Jean-Claude Grumberg, estrenado a finales de abril en el Teatro de Chaillot, con dirección de Gildas Bourdet. Algo parecido ocurre en la actual cartelera londinense, aunque en ella tiene más peso todavía el teatro de autor: 7 títulos de Shakespeare sobre escena o en marcha (la inauguración de la reconstrucción del viejo teatro de Shakespeare, The Goble, tendrá lugar el 14 de junio con el Enrique I, dirigido por el hijo de Laurence Olivier, y Cuento de invierno) entre los que figuran Bien está lo que bien acaba, El sueño de una noche de verano, El rey Lear (dos montajes), Otelo, etc. A docena y media de musicales le acompañan comedias de ayer y de hoy —desde Wilde, El abanico de lady Windermere, hasta Neil Simon o Terence McNally— pasando por los clásicos del siglo: Chejov (La gaviota), Peter Weiss (Marat- Sade), Bertold Brecht (El círculo de tiza caucasiano), Jean Genet (Las criadas), Samuel Beckett (Esperando a Godot), Thornton Wilder (La piel de nuestros dientes, en versión musical), Edward Albee (¿Quién teme a Virginia Woolf?), Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac), etc. Y entre los musicales, varios éxitos neoyorquinos y otros propios, desde Damn Yankees, que se estrenará en junio con Jerry Lewis como protagonista, a Jane Eyre, basado en la novela de Charlotte Bronte (octubre). Otros títulos son Pimpinela Escarlata, basado en la Baronesa de Orczy, Tom Sawyer, sobre el texto de Mark Twain, y Doctor Jekyll y Mister Hyde, a partir del famoso libro de Stevenson. Si a estas alturas de la temporada, principios de mayo, los teatros berlineses más importantes han cerrado en la práctica —hasta el viejo Berliner de Bertold Brecht—, en los doce que siguen abiertos la programación atiende a la cultura: porque en Alemania apenas si existe lo que denominamos “teatro comercial”. Junto a tres óperas y tres orquestas —próximos estrenos: El caballero de la Rosa, Tosca, Don Quijote, Fidelio—, porque la vida musical prosigue hasta empalmar con los festivales veraniegos, destacan dos títulos: un Dürrentmant y un Von Kleist, El príncipe de Homburg, además de la Ópera de tres peniques de Brecht en el Nacional. En Italia también va agotándose la cartelera, pero aun así la norma que rige para París y Londres — clásicos, dramaturgos del siglo, autores nuevos— se cumple: en Roma, por ejemplo, durante el primer trimestre ha podido verse —algunos espectáculos continúan en cartel— desde El zafarrancho aquel de vía Merulana, que Luca Ronconi dirige sobre una de las novelas capitales de la posguerra italiana, de Carlo Emilio Gadda, a Tío Vania, de Chejov, dirigido por Peter Stein, pasando por Hamlet Suite, espectáculo escénico y concierto de Carmelo Bene; el Splendi’s de Jean Genet, con dirección de Kalus Michael Gruber; Donna di dolori, de Patrizia Valduga, también con Ronconi; Los dramas marinos, de Eugene O’Neill, y Summer, de Edward Bond, con dirección de Walter Pagliaro. Basten estos títulos como ejemplo de una cartelera digna firmada además por una nómina de grandes directores: Ronconi, Gruber, Peter Stein y Carmelo Bene, para demostrar la posibilidad que tiene el teatro público de proponer montajes a directores aunque no pertenezcan al país —Stein y Gruber son alemanes—: la meta final sería la mezcla y la simbiosis de las formas de trabajo de las distintas figuras de la escena, en una didáctica y un aprendizaje que un día hará realidad la vieja idea de Giorgio Strehler: un teatro europeo.