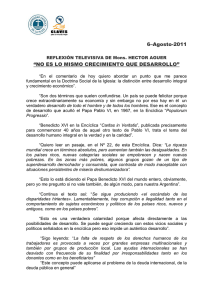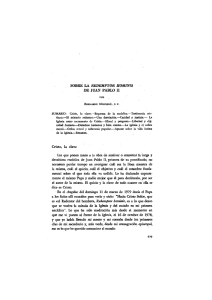Num037 002
Anuncio

Una Encíclica social y religiosa MONS. EMILIO BENAVENT * C * Valencia, 1914. Ex-Vicario General Castrense. Presi-• dente de la Fundación Pablo VI. UANDO el tema de una encíclica pontificia es manifiestamente religioso, porque en ella se trata de la misericordia de Dios, la redención de Cristo o del don del Espíritu Santo, sería redundante e innecesario destacar su carácter religioso. Sin embargo, si se trata de una encíclica social, conviene subrayarlo. Porque sólo si se tiene en cuenta que es religioso el tronco medular de la última Encíclica, se podrán entender los juicios del Papa sobre la realidad social, cuáles son para él las causas de los males que se padecen y, sobre todo, qué actitudes y acciones propone para que tengan remedio. Es verdad que los medios de comunicación social y los conocimientos que proporcionan acerca de las condiciones de vida de inmensas muchedumbres de seres humanos en el tercer mundo, producen una impresión sobrecogedora. Difícilmente se pueden cerrar los ojos y el corazón. Pero ¿quién piensa en que la situación de miseria y de desesperanza, violenta radicalmente los designios de Dios y la razón de vivir de tantos niños, hombres y mujeres que no pueden verse libres de la opresión de la miseria, de la ignorancia, del abandono, de la explotación, de la falta de respeto a su dignidad personal, de no tener algo que esperar? Y, sin embargo, esa violencia existe. La consideración religiosa de los hechos y de las situaciones que concibe lo religioso, según la revelación cristiana, como la realidad fontal que fundamenta y condiciona toda otra realidad humana, descubre la raíz de violencia a la voluntad de Dios y a la vida humana que da origen a la extrema pobreza y al desánimo de los pueblos subdesarrollados. Por otra parte, si algo está claro es el fin universal de los bienes de este mundo. Dios quiere que «los bienes creados sean promovidos, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura para utilidad de todos los hombres sin excepción, sean más convenientemente distribuidos entre ellos, y a su manera conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana» (LG, 36). Precisamente como solución a la situación presente del mundo, el Papa ofrece los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Entre ellos destaca la doble afirmación de que todos los bienes creados están destinados a que todos los hombres puedan vivir con dignidad y de que el objetivo del desarrollo económico, social y político no es otro que facilitar a todo ser humano la posibilidad de conseguir el pleno desenvolvimiento de sus potencialidades personales. Se trata, como decía Pablo VI, de que el desarrollo alcance a todos los hombres y a todo el hombre. La afirmación de que el destino de los bienes creados es universal lo repite siete veces en su última encíclica el Papa Juan Pablo II. Además, la reiteración de la insuficiencia del desarrollo económico y la necesidad de que los hombres alcancen un grado de desarrollo satisfactorio en lo político, en lo cultural y en lo ético, es una constante de la crítica radical a la que somete el Papa los sistemas económico-sociales vigentes. Por tanto, el Papa no acepta que la situación actual de los desheredados del mundo se atribuya a causas naturales inevitables que haya que aceptar con fatalismo o resignación. Cuánto violenta los designios de Dios y las necesidades radicales de los hombres entrañadas en su naturaleza, es calificado por Juan Pablo II como «estructuras de pecado». «Estructuras» porque constituyen las tramas y los mecanismos determinantes de la actividad económica, la organización social y las decisiones políticas que perpetúan y agravan los males que padecen los pobres en todas partes y especialmente en los países del tercer mundo. Y «de pecado» porque esas estructuras son el resultado de responsabilidades personales de quienes, en la medida de su poder, impiden de hecho que se realice la clara voluntad de Dios que quiere que todos los hombres puedan vivir con dignidad y mirar el horizonte de sus vidas con esperanza. Esta aseveración no significa que no haya que tener en cuenta el influjo en la pobreza de algunos pueblos, de sus circuntancias geográficas, de las catástrofes naturales, del grado conseguido de evolución técnica y de organización social y política. Pero no hay duda de que a estas alturas históricas del mundo en que vivimos los hombres, especialmente los de las naciones más desarrolladas, tienen la posibilidad y, por lo mismo, el deber de evitar que nadie muera de hambre o medio viva por una alimentación insuficiente, la falta de atención sanitaria, la carencia de instrucción básica, la imposibilidad de conseguir medios técnicos que mejoren el rendimiento de su trabajo, o la dependencia de los que detentan el poder —grupos privilegiados o partidos tiránicos—, y que no permiten la libre expresión de los sentimientos personales de los pobres que no tienen ni la posibilidad de ser escuchados. Hoy se puede. Y si no se hace, es porque quienes pueden promover el verdadero desarrollo de los pueblos, se dejan arrastrar por las tentaciones señaladas por Juan Pablo II: o «por el afán de riqueza exclusiva o la sed de poder de una forma absolutizada, —es decir— como objetivos a alcanzar a cualquier precio». Es claro que la absolutización es pecaminosa. Rechaza la voluntad de Dios y es cruel con los hombres. De ella proceden las EL PAPA NO ACEPTA QUE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESHEREDADOS DEL MUNDO SE ATRIBUYA A CAUSAS NATURALES INEVITABLES actitudes de indiferencia ante el dolor ajeno y las situaciones de injusticia o de insolidaridad que literalmente «claman al cielo». EL REMEDIO RADICAL DE LOS MALES DEL SUBDESARROLLO NO ES OTRO QUE LA CONVERSIÓN LAS DIFICULTADES DEL DESARROLLO SON MÁS COMPLEJAS Y PROFUNDAS QUE LAS MERAMENTE ECONÓMICAS Por tanto, el remedio radical de los males del subdesarrollo no es otro que la conversión. Sólo la conversión modificará radicalmente el predominio en las personas, o en los grupos humanos que deciden, del afán de riqueza exclusivo hasta llegar a la dedicación y a la entrega de si a la causa de la realización de la justicia y del verdadero desarrollo de los pueblos. Y la conversión también librará de la sed de poder al llevar a preferir el servicio de todos, que debe ser la meta de cuantos busquen la ordenación política de la sociedad en la verdad, la justicia y la concordia. Por otra parte, la conversión necesita el apoyo de la confianza en Dios y de la confianza en el hombre. El creyente que se convierte para erradicar la injusticia, confía en que la historia humana está abierta y orientada hacia el advenimiento de los «cielos nuevos y la nueva tierra en los que habitará la justicia según la promesa del Señor». Asimismo quien se convierte con la esperanza de que sean superados los obstáculos que impiden el verdadero desarrollo, necesita también confiar en los hombres. Porque los hombres, aunque frágiles y pecadores, siguen siendo seres personales hechos a imagen de Dios que viven bajo el influjo —como recuerda el Papa— de Cristo y del Espíritu Santo. Sería, sin embargo, un error suponer que la última encíclica de Juan Pablo II no tiene nada que decir a los hombres y mujeres sin fe porque la valoración de las dificultades y la solución del subdesarrollo están hechas con un enfoque religioso. De un modo explícito el Papa se dirige a ellos y les propone que: — «se convenzan de que los obstáculos al pleno desarrollo no son sólo económicos sino que dependen de actitudes profundas y de valores absolutos», — y que «reconozcan la necesidad urgente del cambio de acti tudes de espíritu en función de los valores superiores del bien común y del desarrollo de todo el hombre». En síntesis el Papa afirma que las dificultades del desarrollo son más complejas y profundas que las meramente económicas y que las orientaciones de la acción en pro de la liberación de los oprimidos por la miseria y la desesperanza, van más allá de organizar un uso más razonable de los recursos materiales inmediatamente accesibles. Por eso, en la última encíclica se exhorta a todos, creyentes o no, a que modifiquen su vida personal, su actividad profesional y la acción política que determina los fines de la vida económica, para que se consiga avanzar hacia un desarrollo más satisfactorio que el actual para que a todos llegue el pan, el derecho a la iniciativa y a la libertad, la cultura y la conciencia de la dignidad personal y la esperanza en el propio destino. Sin embargo, ni en la encíclica «Sollicitudo reí socialis» ni en ninguna de las precedentes que constituyen el núcleo de la doctrina social de la Iglesia, los romanos pontífices ofrecen soluciones concretas de carácter económico, social y político. No es esa la misión del magisterio pontificio de la jerarquía eclesiástica. A ellos les pertenece la iluminación desde el Evangelio de los principios de la acción social y el aliento en la decisión constante de perseguir y alcanzar los fines. Las fórmulas concretas de acción, que son absolutamente necesarias, pertenecen a la creatividad de los seglares, a quienes no faltará nunca el aliento del Papa y de los obispos «para que ellos mismos den respuesta, con la ayuda de la razón y de las ciencias humanas, a su misión de constructores responsables de la sociedad terrena».