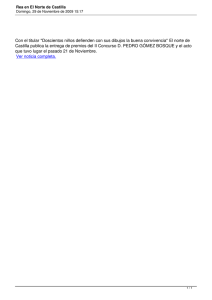Num060 002
Anuncio

Unidad y diversidad en la Historia de España CARLOS SECO SERRANO uestra Constitución reconoce taxativamente un hecho deti-nidor de la realidad española: su doble carácter de unidad y diversidad. El artículo 2.° del Título Preliminar nos dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas.» Una profundización en nuestra Historia -que respalda, efectivamente, las dos tradiciones- nos obliga, en todo caso, a plantear esta cuestión previa: ¿cuándo empieza la Historia de España, a partir de qué momento podemos hablar con propiedad de España? Aún no se han extinguido los ecos de la gran polémica que allá por los años cincuenta enfrentó a dos eminentes profesores, encastillados en interpretaciones diferentes: Américo Castro, que no detectaba una realidad propiamente española -«la realidad histórica de España»-, hasta llegar a un concreto nivel medieval, por entender aquélla como resultado de la convergencia y confrontación de tres elementos étnicos, culturales y religiosos -cristianos, judíos y musulmanes-, y Claudio Sánchez Albornoz, que hallaba las raíces definidoras de España en los mismos umbrales de lo propiamente histórico. De hecho, el concepto de España -de Hispania- como realidad específica y diferenciada de su entorno, queda explícitamente diseñado y reconocido por el Imperio Romano en la gran configuración administrativa de Diocle-ciano: Hispania se concibe como entidad geográfica unitaria, que constituye una de las grandes plataformas orgánicas del Bajo Imperio: es la Diócesis Hispánica, articulada a su vez en provincias e integrada en el Occidente continental (la prefectura de las Galias). Pero lo que era simple «división administrativa» del Imperio Romano pasará a ser una entidad política independiente al cristalizar la Monarquía goda, el llamado «reino de Toledo», definitivamente configurado en su integridad peninsular entre los reinos de Leovigildo y Wamba. Sino que, apenas cuajada esa realidad política -lo que muy significativamente llamó el gran mediavalista catalán Ramón d'Abadal «el legado visigótico», contraponiéndolo a la ambigua expresión culturalista «el epigonismo visigodo»-, esta Hispania unida, este reino de Toledo, este «primer Estado nacional», según lo llamó García de Valdeavellano, va a entrar en una prolongada experiencia, excepcional en el conjunto de los pueblos de la romanidad europea, a consecuencia de la invasión musulmana. Durante un larguísimo período, gran parte del país se verá sumergido en un área cultural, étnica, religiosa, totalmente ajena a la N plataforma en que hasta el despuntar del siglo VIII había venido «realizándose» -esto es, el ámbito romanizado al que orgánicamente pertenecía-. Según la vieja terminología de Toynbee, diríamos que es el caso de una comunidad, perteneciente a una sociedad concreta (la romano-helenística cristianizada), inserta anómalamente en otra sociedad exótica (la islámica, de base árabe-beréber). Ese hecho no solamente va a imprimir caracteres profundos en una gran parte de la antigua Hispania (Al-Andalus ahora), sino que determinará la fragmentación de la otra parte, la que más pronto inicia su lucha emancipadora, a través del complejísimo fenómeno multisecular que llamamos «reconquista». Porque esta última, la Reconquista, surge y toma cuerpo a través de núcleos diferenciados que se despliegan de manera autónoma, inconexa. La llamada Reconquista ofrece, a su vez, una doble significación. Por una parte, según ha subrayado Julián Marías en su notable ensayo «La España inteligible», supone la afirmación de Hispania como Europa, una afirmación especialmente rotunda, ya que ningún otro país europeo «ha tenido que luchar tenazmente para ser Europa como España lo ha hecho a lo largo de siete siglos. De otra, aún siendo una realidad la dispersión y autonomía de los focos reconquistadores, se da en éstos una simultánea tendencia a la integración -o, quizá más exactamente, «a la reirtegración»-; en todos ellos palpita la nostalgia de una situación venturosa perdida después de Guadalete: es el ideal neogótico, expresado ya en los días de Alfonso II de Asturias. Esa tendencia se manifiesta desde el horizonte astur, pero también desde Navarra, desde León, desde Castilla, en los núcleos occidentales; mientras los orientales, si obedecen inicialmente a un impulso ultrapirenaico, el de la Monarquía franca, pronto pugnan por desgajarse de éste, e incorporados a un mismo problema, o a un mismo ideal que los otros Estados de la Reconquista, crean una tradición expansiva de signo confederal, proyectada primero hacia Aragón, luego hacia el Mediterráneo, por último hacia el horizonte propiamente peninsular. El sentido patrimonial de la Monarquía alto-medieval reproduce varias veces la fragmentación en el Occidente reconquistador; pero corno contrapartida, la virtualidad integradora de la Institución Monárquica se impone corrigiendo una y otra vez la tendencia fragmentadora. De un primer reparto patrimonial, a la muerte de Alfonso III, surgen Galicia y León como reinos diferenciados de Asturias, para refundirse pronto los tres en la Corona leonesa. La primera gran expansión sobre el valle del Duero implica una nueva síntesis, lograda desde Navarra: Sancho III el Mayor llegará a reunir bajo su cetro no sólo el fuerte núcleo castellano-leonés, sino también la pequeña monarquía aragonesa. Cuando su testamento rompa de nuevo la unidad lograda, ésta volverá a imponerse, en la persona de su primogénito Fernando I, titulado por primera vez Rey de Castilla, sobre toda la zona occidental (Asturias-Galicia, León-Castilla), aunque se mantengan al margen los reinos de Navarra y Aragón, así como los condados catalanes. Pero el título de Imperator, ya utilizado por los reyes leoneses, y convertido en realidad práctica por Fernando I, seguirá siendo como el signo externo de esa vocación de unidad neogótica a la que la época de Alfonso VI, el conquistador de Toledo (la ciudad regia de los visigodos), dará auténtico contenido, proyectándose por añadidura sobre los núcleos musulmanes en que se ha fragmentado el Califato, a través del peculiar sistema feudal de las «parias». Mayor entidad aún tiene la prefiguración unitaria del Alfonso VII, coronado solemnemente como «His-paniarum Imperator», y reconocido como tal incluso en los Estados orientales. Una nueva fragmentación patrimonial, «Nuestra Constitución reconoce taxativamente un hecho definidor de la realidad española: su doble carácter de unidad y diversidad. Una profundización en nuestra Historia nos obliga a plantear esta cuestión previa: ¿cuándo empieza la Historia de España?» su muerte, alineará la diversidad hispánica en los «cinco «En elconflictivofin de siglo, la areinos» -Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón-Catalu-ñapérdida de los enclaves de como alternativa al esquema unitario imperial; esto es, hispánico o neogótico. Pero en el siglo siguiente -el siglo Ultramar provocará la más XIII, iniciado con el hundimiento del último bastión africano aguda crisis de la entidad extendido sobre la ya muy reducida Al-Andalus, en la batalla de nacional hasta entonces Las Navas de Tolosa- deja ya simplificada esa geografía en dos formulada por las élites del país. grandes bloques, el castellano-leonés, proyectado sobre el valle Guadalquivir por Fernando III el Santo, y el Pero también se produce un del aragonés-catalán, proyectado por Jaime I sobre Valencia y fuerte tirón centrífugo de los Mallorca; entre ambos, vinculada a Francia en el último tramo nacionalismos periféricos.» de su historia independiente, la Corona navarra, que se ha alineado no obstante con sus hermanas peninsulares bajo el sello solidario de la Reconquista, en la acción de Las Navas. Es en esta época, por lo demás, cuando el pequeño núcleo vasco, oscilante anteriormente en la defensa de sus libertades entre la soberanía castellana y la navarra, y polarizado en el señorío de Vizcaya, se afirma al margen de Navarra, pero articulando y reelaborando sus fueros, según el modelo castellano, La unidad peninsular llegará, dos siglos más tarde, tras un concienzudo proceso que cristaliza en dos tramos: primero, la identidad dinástica entre la Corona castellano-leonesa y la Corona aragonesa -o catalano-aragone-sa-, tras el compromiso de Caspe; luego, la tenaz trama diplomática de Juan II de Aragón, proyectada tanto sobre Navarra como sobre Castilla, y que cristalizará en los enlaces castellano-aragoneses: los de Fernando de Aragón, hijo de Juan II, e Isabel de Castilla, hermana del «impotente» Enrique IV. Surge así la Monarquía «confederal» cristalizada a finales del siglo XV, que se incorporará Navarra pocos años después de la conquista de Granada, y el archipiélago canario por estos mismos años; y que deja ya encaminada la posterior incorporación de Portugal. Una unión confederal que respetando en su integridad la diferenciación administrativa, institucional, lingüística incluso, de los dos grandes reinos, se robustece como consecuencia de una solidaridad, yo diría que entusiasta, en las grandes empresas comunes: el final de la Reconquista, la afirmación en Italia y en el Norte de África; aunque incluso en los ámbitos de expansión exterior respete dos caminos -el del Atlántico para Castilla, iniciado con la empresa colombina; el Mediterráneo para Aragón, de amplios antecedentes. Es lo que Ortega calificará de «Proyecto sugestivo de vida en común», Lo cierto es que toda esta etapa, forjadora de la auténtica realidad de España, brinda siempre la imagen de un bien delimitado ámbito geográfico -la plataforma peninsular-, políticamente fragmentado, pero en el que coexiste la idea subyacente de unidad, y el anhelo y el esfuerzo por conseguirlo. Pero el proyecto sugestivo pronto empieza a ser traicionado por tendencias insolidarias. Castilla aparece, desde el reinado de los Reyes Católicos, como potencia preponderante al convenirse en sede permanente de la Corte: es, en esos momentos, el reino peninsular más amplio, más densamente poblado, con mayor potencial económico. Pero lo que supone una ventaja política o institucional tiene como reverso la carga abrumadora del fisco regio, que no pesa de igual modo sobre los Estados de la Corona de Aragón -y tampoco sobre el núcleo vascón-, protegidos por murallas fora-listas. Poco a poco Castilla va convirtiéndose prácticamente en el único Estado pechero: obtener servicios económicos de Cataluña, de Aragón, de Valencia requiere una costosa reunión de las Cortes respectivas y el aparatoso traslado de la Corte a cada uno esos Estados. De aquí que las convocatorias se hagan cada vez más espaciadas y que, por el contrario, las Cortes castellanas cedan poco a poco sus posibiliddes de control sobre las imposiciones tributarias, cada vez más abrumadoras, y que vayan convirtiéndose en impuestos permanentes los que antes dependían de sus votos. Igualmente ocurre en lo que toca a la prestación del otro servicio, el de la sangre. Las empresas militares de la planetaria Monarquía Católica son soportadas en su mayor parte por las gentes de Castilla (Castilla en su máxima extensión: la que incluye a Galicia, a León, a la baja meseta, a Andalucía, a Murcia). Para lograr movilizar a los catalanes se requiere que éstos hayan visto invadidas sus tierras por el enemigo. Así, a medida que se ensancha su ámbito imperial, Castilla se va agotando, en sus hombres y en sus bienes. Muy justamente, Sánchez Albornoz corrigió una frase de Ortega: «Castilla hizo a España y la deshizo», sustituyéndola por esta otra, mucho más exacta: «Castilla hizo a España y España la deshizo» (deshizo a Castilla). A mediados del siglo XVII, el Conde-duque de Olivares, atenido a otros modelos europeos -y concretamente al de Francia, en que pugna con los poderes locales para construir un fuerte Estado centralizado-, trataría de superar los desequilibrios notorios en la aparentemente poderosa Monarquía Católica, mediante un proyecto ambicioso, pero arriesgadísimo: extender la obligación militar a los otros Estados no castellanos -la Corona de Aragón, Portugal- e igualar relativamente las obligaciones fiscales de todos los subditos del Rey. Es famosa su exposición programática al rey Felipe IV: «Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos Reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo.» Conviene rechazar la idea de una presunta «animosidad» del Conde-duque contra el Principado, según la apasionada interpretación de Ferrán Soldevila. Porque la equiparación, en el conde-duque, incluía, a la recíproca, la extensión a los subditos de la Corona de Aragón de cuantos privilegios -en cargos cortesanos y gajes de toda índole- aparecían acaparados por los castellanos. «Pues ¿qué razón hay -advertía el Conde-duque en el mismo memorial de 1625- para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas que los nacidos en medio de Castilla y Andalucía, estos vasallos, no siendo de conquista, título de menos confianza y seguridad, y que hayan de estar desposeídos de los privilegios aquellos naturales de reinos y provincias en que V. M. ha entrado a reinar con un derecho asentado y llano donde reinaron tantos ascendientes de V. M. continuadamente? ¿Y qué maravilla es que siendo estos menos vasallos de Castilla admitidos en todos los honores donde V. M. asiste, y que gozan de su Real presencia, causen celos, descontentos y desconfianzas?» El profesor británico Elliott, gran especialista en nuestro siglo XVII y concretamente en la época de Felipe IV, ha reivindicado recientemente la figura del famoso Privado, entendiendo su política como un intento de modernización, un programa que incluso se adelanta a su tiempo. Pero la realidad es que el empeño del conde-duque, que pretende dotar a la Corona de medios para hacer frente a sus enemigos de Europa, se traduce en la apertura indeseada de dos frentes bélicos internos: Portugal, Cataluña. España atraviesa entonces uno de los momentos más críticos de su Historia, un proceso de descomposición y guerras externas e internas del que no podrá ya recuperarse. El derrocamiento del conde-duque y la conducta de Francia respecto a Cataluña, que se vería pronto más gravemente amenazada por el centralismo francés que por los intereses asimilistas de Castilla, darán por fruto la paz con Barcelona, a costa de no alterar en absoluto el «La historia de los "regionalismos", -luego "nacionalismos"- oscila entre el entendimiento del "hecho diferencial" como profundizarían en una manera de enriquecer el patrimonio común -español- y el repudio tajante -irracional- de lo español, mirado como algo ajeno.» sistema de privilegios ferales vigentes; pero la secesión de Portugal sería ya definitiva después de 1666. La «guerra deis Segadors» dejó, en todo caso, huella imborrable. Para Cataluña dobló los recelos insolidarios. A Castilla vino a abocarla a un hundimiento profundo. El problema volvería a abrirse a comienzos del siglo XVIII. La guerra de Sucesión -esto es, el enfrentamiento entre Felipe.V, favorecido por el testamento de Carlos II, y el archiduque Carlos, respaldado por la Europa alarmada por el poder incontrastable de Luis XIV- es, simultáneamente, un conflicto dinámico, una guerra internacional y una guerra civil. Para Cataluña, y en general para los Estados de la Corona de Aragón, se presenta como una posibilidad de asegurar definitivamente sus privilegios forales. Para Castilla ofrece la oportunidad, pura y descarnada, de salvar su propia existencia. Y la paz, que hace saltar a la Monarquía Católica de sus enclaves imperiales de Europa, permite en cambio llevar a cabo una reordenación interior a través de los decretos de Nueva Planta, que asimilan la administración de los Estados levantinos a la castellana, y quebrantan la inmunidad fiscal de aquéllos, si bien introduciendo -mediante el «catastro»- un principio de justicia social en la distribución de las cargas, del que no disfrutaba Castilla -atenida al viejo sistema de «rentas»-. Sino que esta reordenación racionalista iba a ser el agravio, convertido en herida, que andando el tiempo se enquistaría como una úlcera enconada. Sin embargo, y de momento, el siglo XVIII se presenta con un doble carácter para Cataluña. Cuando ésta pierde sus órganos propios obtiene en cambio franquicias ante el mercado castellano y, sobre todo, ante el mercado americano. En cierto modo es ésta una centuria áurea para el Principado, que ya a finales de siglo se presenta como la plataforma española de la revolución industrial, y que, por otra parte, con los decretos de Libre Comercio, sobre todo los de 1778, ve abiertos los puertos americanos a su comercio. Pero como contrapartida, precisamente el Rey, que favorece y multiplica los horizontes económicos de Cataluña, Carlos III, pretende imponerle la igualación idiomática -el castellano como lengua de todos. En cualquier caso, el siglo XVIII tiene un carácter unificador: la prosperidad de los reinados de Fernando VI y Carlos III, que sólo empieza a hacer crisis a partir de la guerra contra la Revolución Francesa y se prolonga luego en el conflicto permanente con Inglaterra, parece dejar amortiguado el agravio, adormece la reivindicación foralista. Cuando se produce el alzamiento nacional contra los franceses, en 1808, ese alzamiento no tiene sólo el carácter de una expresión unánime de dignidad, sino de solidaridad ante el Reto. «Los españoles, en masa, se comportaron como un hombre de honor», reconoció el propio Napoleón. Se ha especulado mucho con el carácter inconexo y disperso del alzamiento y con el hecho de que éste cristalizara en Juntas autónomas. Pero ese fenómeno respondía a las circunstancias: la presencia «A medida que se ensancha su francesa en los enclaves del Poder impedía una inicial organización ámbito imperial, Castilla se va centralizada de la rebelión. Pero en cambio conviene poner el acento en lo que ésta tuvo de impulso compartido y solidario: la agotando, en sus hombres y en unidad la brindaba o la exigía el común enemigo, tal como había sus bienes. Sánchez-Albornoz ocurrido en los largos siglos de la Reconquista, de lucha contra el corrigió una frase de Ortega: Islam. Y así, la floración de Juntas autónomas se vería contrarrestada, en cuanto ello fuera posible, por la voluntad "Castilla hizo a España y la integradora de un organismo unitario y centralizador, la Junta deshizo", sustituyéndola por Central. Sin embargo, la pugna entre los partidarios de que esa misma Junta Central asumiese el supremo poder y aquéllos que otra, mucho más exacta: simplemente la concebían como un órgano delegado, que "Castilla hizo a España, y permitiría reservar las determinaciones decisorias a las coexistentes Juntas locales, iba a crear un precedente con mucho juego a lo España la deshizo."» largo del siglo siguiente. El siglo XIX que ve afianzárselos regionalismos precursores de los movimientos nacionalistas periféricos contempla también una constante crecida del «nacionalismo nacional». Durante los procesos de revolución liberal registramos una constante: la aparición de Juntas locales, garantes de la revolución, y la pretensión de esas mismas Juntas de actuar como órganos de control del Poder que la misma revolución ha impuesto en Madrid. Máxima expresión de ese proceso será la anárquica revolución cantonalista, mezclada con la primera revolución de signo ácrata. He aquí uno de los exponentes de la tendencia centrífuga registrada a lo largo de un siglo que, sin embargo, se caracteriza por la fuerte tendencia centralizadora, típica de la revolución liberal. El siglo XIX, que ve afianzarse los regionalismos precursores de los movimientos nacionalistas periféricos, contempla también una constante crecida de lo que pudiéramos calificar como «nacionalismo nacional», que, según Karl W. Deutsch, es el resultado de un largo proceso de asimilación nacional que culmina en la formación de una nacionalidad común. «Ello requirió en España -ha escrito Fusi-, como en todas partes, el crecimiento y la integración de mercados, regiones y ciudades; el desarrollo de un sistema de educación unitario y común, y la expansión de los medios económicos de comunicación de masas (prensa, telégrafos, correos, transportes interurbanos, ferrocarriles, prensa gráfica).» Tal fue la obra positiva del reinado de Isabel II y, sobre todo, la de la etapa integradora de la Restauración. Pero era lógico que ese proceso centralizador y uniformador suscitase reacciones contrapuestas. Así se completa el conjunto de corrientes que van a conducir a los movimientos preautonómicos, desde mediados del siglo XIX. Por una parte, las provincias ferales del Norte -Navarra, las Vascongadas-reaccionan en defensa de unos fueros que habían preservado en el primer embate centralizador, a raíz de la guerra de Sucesión, pero que ahora ven gravemente amenazados por el principio liberal de la «unidad de fuero». Por otra parte, las provincias que figuran como avanzada de la revolución «El nacionalismo "integrador" -españolista- implica una afirmación de la solidaridad en la diversidad: es una muestra de lealtad histórica. El nacionalismo separatista es un retroceso al caos de los orígenes. Es una traición a la Historia.» industrial tratan de afirmarse, cada vez que surge una oportunidad revolucionaria, en Juntas locales con la pretensión de invertir las relaciones centro-periferia. Esa doble corriente contrapuesta, centralismo-descentrali-zación, está en la base de lo que va a ser el orto de los movimientos regionalistas -decididamente «nacionalistas» desde 1918-: que si en los comienzos habían sido un ingrediente más en la serie de los movimientos estimulados por los dos ciclos revolucionarios de la época contemporánea, se convertirán en problema de primer plano a partir de la gran crisis nacional -el «mea culpa» o «examen de conciencia» de los regeneracionis-tas-, provocado por el 98. En el conflictivo fin de siglo, la pérdida de los enclaves de Ultramar provocará la más aguda crisis de la entidad nacional hasta entonces formulada por las élites intelectuales del país: cosa que no había ocurrido cuando se produjo el gran desmembramiento del Imperio español; esto es, de los grandes virreinatos, entre 1810 y 1825. Y es que en 1900 -observa Fusi- España era ya una entidad cohesiva y equilibrada, y en 1825, sencillamente, no lo era. Pero también en torno a esa fecha -1898- se produce un fuerte tirón centrífugo por parte de los nacionalismos periféricos que ha ido gestando todo el siglo. Con dos polos definidos: uno, adelantado y prácticamente eficiente en sus proyectos, el catalán; otro, más radicalizado, pero, por lo mismo, más respaldado en la utopía, menos eficaz en sus planteamientos tácticos, el vasco. Insinuándose, a su vez, un tercero: el galleguismo, de características muy peculiares respecto a los otros dos. La historia de los regionalismos -luego nacionalismos-oscila entre el entendimiento del hecho diferencial no como escisión, sino como profundización en una manera de enriquecer el patrimonio común -español-; y el repudio tajante -irracional- de lo español, mirado como algo ajeno. Nadie expresó mejor la primera de estas actitudes que Francisco Cambó cuando -en fecha tan avanzada como 1934 y en plenas Cortes de la II República- declaraba: «Lo que nosotros queremos, en definitiva, es que todo español se acostumbre a considerar lo catalán como hostil; que se considere como auténticamente español; que ya de una vez y para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes; que no nos desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes; que la garantía de ser nosotros muv esoañoles consiste en ser muv catalanes. Y, por tanto, debe acostumbrarse la gente a considerar ese fenómeno del catalanismo no como un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo.» La segunda actitud quizá nunca se haya expresado tan odiosamente -en cuanto que revestida de un matiz racista acusadísimo-como en la condena de Sabino Arana contra los matrimonios vascoespaño-les, puesto que, en sus palabras, los vascos que realizaban tales enlaces «se mezclaban con la raza más vil y despreciable de Europa». Cierto que no han faltado formulaciones próximas a ésta en el catalanismo de los «enrau-xats»; como no han faltado a su vez, en el campo vasquista, superaciones basadas en la cordura: tales las recogidas por el semanario La Patria (junio de 1902) de labios del propio Arana en su última singladura, cuando el apóstol del nacionalismo vasco excitaba a sus seguidores a «que reconozcan y acaten la soberanía española...» señalándoles por meta «restaurar del pasado vasco lo bueno y a la vez compatible con la unidad del Estado español y con las necesidades de los tiempos modernos...». El nacionalismo «integrador» -españolista- implica una afirmación de la solidaridad en la diversidad: es una muestra de lealtad histórica. El nacionalismo separatista y exclusivista supone, en cambio, un salto hacia atrás; un retroceso al caos de los orígenes. Es, pues, una traición a la Historia. La realidad histórica de España se ha resumido siempre en el triunfo de la solidaridad sobre la dispersión. Una solidaridad presente en la lucha reconquistadora a lo largo de siete siglos, durante los cuales la unidad perdida constituyó una meta nostálgicamente añorada, tenazmente perseguida desde los diversos reductos de lucha contra el Islam -y de afirmación europeísta y cristiana-. Una solidaridad presente en la gran prueba de la invasión francesa, a través de las Juntas provinciales unidas en la lucha por la dinastía legítima -el rey que encarnaba la patria de todos- y coautora de la síntesis que las agrupó en la Junta Central. Una solidaridad que consumió, como una hoguera sin aire, el irracional estallido de los cantonalismos en 1873. Y si la solidaridad ha sido la base de nuestros grandes hitos nacionales, es evidente que en la insolidaridad, flagrante sobre todo cuando se expresa en la rencorosa y reiterativa apelación a supuestos agravios históricos (¿del Estado? ¿De España?), que olvida sus contrapartidas -mucho más sangran-' tes que aquéllos-, está la gran amenaza para nuestro futuro; y para nuestro futuro en Europa. «Cuando se produce el alzamiento nacional contra los franceses en 1808, no tiene sólo el carácter de una expresión unánime de dignidad, sino de solidaridad ante el reto. "Los españoles, en masa, se comportaron como un hombre de honor", reconoció Napoleón.»