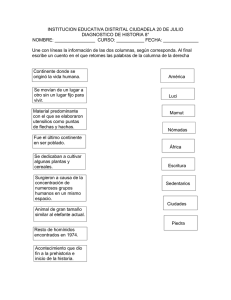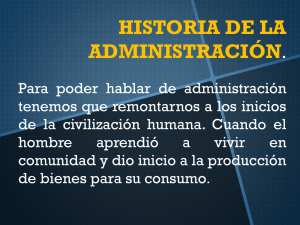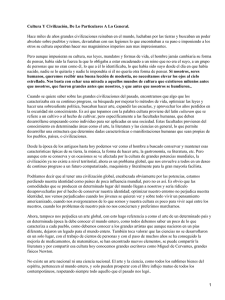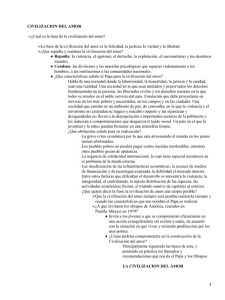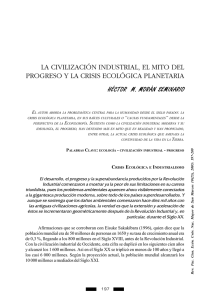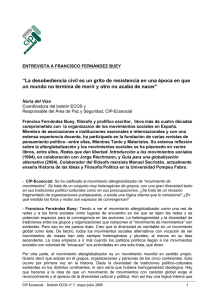Num102 010
Anuncio
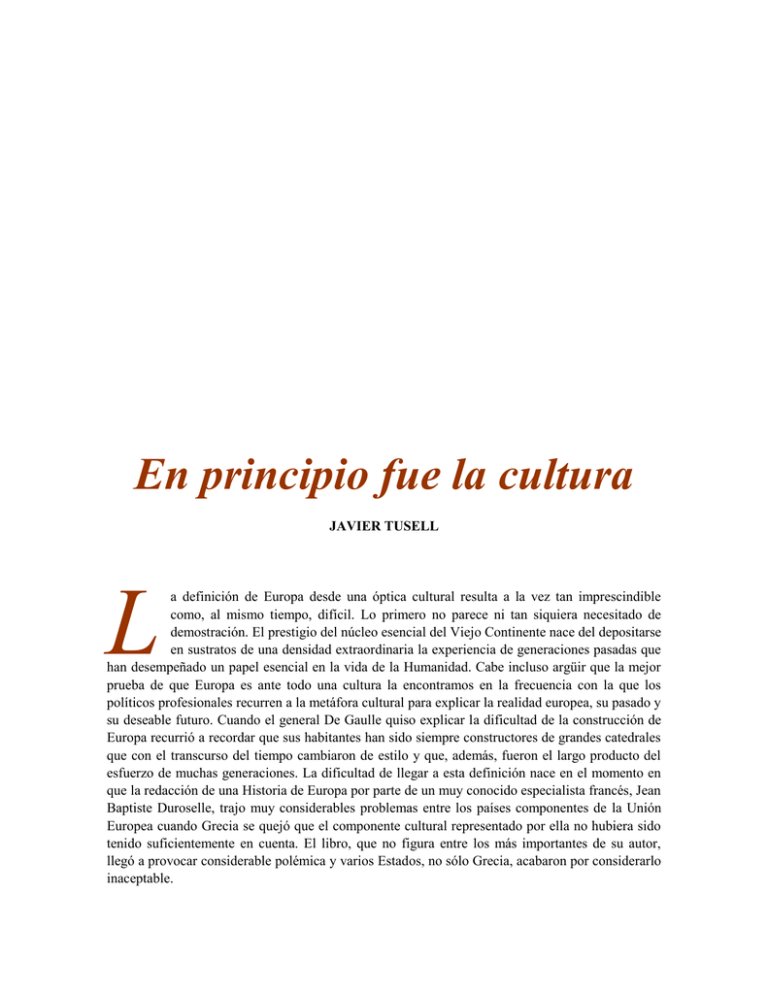
En principio fue la cultura JAVIER TUSELL L a definición de Europa desde una óptica cultural resulta a la vez tan imprescindible como, al mismo tiempo, difícil. Lo primero no parece ni tan siquiera necesitado de demostración. El prestigio del núcleo esencial del Viejo Continente nace del depositarse en sustratos de una densidad extraordinaria la experiencia de generaciones pasadas que han desempeñado un papel esencial en la vida de la Humanidad. Cabe incluso argüir que la mejor prueba de que Europa es ante todo una cultura la encontramos en la frecuencia con la que los políticos profesionales recurren a la metáfora cultural para explicar la realidad europea, su pasado y su deseable futuro. Cuando el general De Gaulle quiso explicar la dificultad de la construcción de Europa recurrió a recordar que sus habitantes han sido siempre constructores de grandes catedrales que con el transcurso del tiempo cambiaron de estilo y que, además, fueron el largo producto del esfuerzo de muchas generaciones. La dificultad de llegar a esta definición nace en el momento en que la redacción de una Historia de Europa por parte de un muy conocido especialista francés, Jean Baptiste Duroselle, trajo muy considerables problemas entre los países componentes de la Unión Europea cuando Grecia se quejó que el componente cultural representado por ella no hubiera sido tenido suficientemente en cuenta. El libro, que no figura entre los más importantes de su autor, llegó a provocar considerable polémica y varios Estados, no sólo Grecia, acabaron por considerarlo inaceptable. El mejor procedimiento para acabar por considerar irremediable esa definición cultural de Europa radica en el fracaso que se produciría de forma inevitable al tratar de conseguir una definición que tuviera en cuenta tan sólo el factor físico o material. Cualquier intento en este sentido se quedaría en tan sólo algunos rasgos muy elementales. Lo que entendemos por Europa no es otra cosa que una especie de península sinuosa que se adelanta como una proa en el océano en uno de los extremos de la masa continental más extensa del globo. Poco más se puede añadir a esta definición porque el exceso de precisión llevaría al error en exceso. La delimitación de las fronteras de lo que sea Europa produciría una disputa interminable porque en realidad han cambiado con el transcurso del tiempo. Rusia, por ejemplo, puede considerarse incorporada a Europa en el siglo XVIII pero cabría preguntarse si no la abandonó a la altura de 1917 para reincorporarse a ella tras 1989. Aun así, bibliotecas enteras podrían quedar dedicadas a discutir su pertenencia o no a la cultura europea. Pero, además, la propia denominación como “europeos” ha cambiado con el transcurso del tiempo. En la Antigüedad clásica el término servía para que los mediterráneos designaran a los habitantes del Norte, mientras que desde tiempos inmemoriales el “Mare Nostrum” ha sido considerado como hogar fundacional de la civilización europea. Si se quiere encontrar un común denominador físico para la realidad europea se puede fracasar porque no sólo carece de fronteras precisas e invariables, sino que carece también de unidad hasta el punto de que cualquier enumeración se convertiría en demasiado extensa y contradictoria como para resultar útil. Si bien se mira, lo que define desde el punto de vista físico a Europa se reduce a su carácter minúsculo y su porosidad. Eso, más que cualquier tipo de condiciones climáticas, es lo que la define. Europa, a fin de cuentas, no es más que apenas un siete por ciento de la superficie de la tierra. Es menos extensa que Australia y en la actualidad, a pesar de su fragmentación, ni siquiera una cuarta parte de los Estados del mundo forman parte de ella. Pero se trata de una península cuyo carácter sinuoso le ha permitido ser a la vez destinataria de numerosas influencias y proyectarse de una forma excepcionalmente fluida hacia el exterior. La relación entre los kilómetros cuadrados de extensión y los lineales de costa es más de cuatro veces superior en el caso de Europa que el de África, por citar tan sólo un ejemplo. El fracaso de una definición física de Europa nos empuja hacia la cultura para lograrla, pero hemos conseguido ya alguna pista que quizá puede ser completada con el recurso a la mitología. La leyenda del rapto de Europa confirma esa porosidad que hemos visto desde el punto de vista físico. En el fondo la pista que nos proporciona el mito es la de que Europa nace de la aportación de la civilización del Medio Oriente fértil al Mediterráneo. Europa es el producto de una mixtura que además —el propio mito lo indica— estuvo desde el principio destinada a tener una larga descendencia también en el terreno cultural. Pero todavía puede exprimirse algo más el sentido del mito. Éste conlleva la idea de movimiento, de traslación o de cambio y ése es ya un rasgo plenamente cultural de la realidad europea. Otras culturas que han sido en el pasado de la Humanidad han tenido un carácter letárgico como si, al haber alcanzado un determinado nivel de desarrollo de sus presupuestos, hubieran optado ya por considerar invariables sus objetivos. A partir de este momento no necesariamente decayeron pero sí acostumbraron a anquilosarse. De ello la expresión artística ha solido constituir una excelente prueba. Ese constante movimiento que caracteriza a lo europeo, que es creatividad y también cultura, ha sido ponderado recientemente con toda razón por el historiador Norman Davies. En última instancia la propia idea de cambio forma parte de la esencia de Europa. La Historia es una idea muy europea (y casi uno se atrevería a decir que exclusivamente suya, al menos en su origen). Ya que estamos en el terreno de la Historia convendrá preguntarse por el momento en que Europa tuvo su origen. Ni siquiera es necesaria una gran precisión, pero sí alguna indicación cronológica. Esa península porosa dejó de ser la destinataria del flujo y reflujo de los pueblos más variados en torno al siglo XI; a partir de entonces no ha vuelto a pasar por una experiencia semejante. Con la modernidad —el siglo XV– pasó a desempeñar un papel totalmente distinto: fue ella la que se lanzó a una expansión, inimaginable dadas sus aparentes modestas fuerzas. En ese momento empezó por ver cortado el cordón umbilical que la unía con el hogar de la antigüedad clásica y con el mundo del Medio Oriente pero, a cambio, conquistó el Nuevo Mundo y desde esa posición acabaría por hacerse dueña del mundo. La razón que lo hizo posible estriba en que, al margen de conquistas territoriales, había cambiado el mundo en las concepciones científicas y técnicas. De hecho había conquistado ya esa hegemonía en el siglo XVIII. En este siglo es fácil encontrar el desarrollo de una conciencia europea en los medios intelectuales y culturales: ello era posible porque con el paso del tiempo se habían venido engendrando Estados Nacionales y porque se había establecido un equilibrio de poderes entre los mismos, lo que era, en definitiva, un sistema de convivencia. Pero el rasgo definitorio no era esa realidad política o internacional, sino la cultural. Voltaire definía a Europa como una especie de “gran República” formada por varios con instituciones distintas pero un derecho público en gran medida común y por una tradición religiosa a pesar de que ésta hubiera tenido ortodoxias contradictorias y hubiera pasado por luchas religiosas de las que todavía se guardaba memoria en este tiempo y que, además, seguían imprimiendo su sello en las relaciones internacionales. Ahora bien ¿no se podría precisar algo más qué es lo verdaderamente permanente en esa Europa como realidad cultural? Con palabras distintas pero en el fondo no tanto de las empleadas por Voltaire, Ernest Renan definió un siglo después las componentes de esa cultura. Según él Europa sería griega por el pensamiento y el arte, romana por el Derecho y judeocristiana por la religión. En efecto así ha sido y así es. Pero cabe argüir que la civilización occidental también tiene esos mismos componentes. No podía ser de otro modo. Aunque eso que llamamos Occidente en buena medida excede y desborda Europa, ésta ha sido quien la ha engendrado a partir de sucesivos momentos de su Historia. Lo característico, por tanto, de la cultura europea no son tanto los componentes citados como el hecho de que en un determinado momento han alcanzado una insólita capacidad engendradora de nuevas formas de vida. Sometida a flujos contrarios, lo más característico de Europa ha sido en definitiva haber llegado a un punto que, por utilizar una metáfora de las ciencias físicas, se ha alcanzado ya la temperatura crítica como para que un gran experimento pudiera comenzar. Europa ha sido de esta manera una especie de taller tumultuoso y desordenado, en expresión de Edgar Morin, pero muy creativo, en que la Humanidad ha experimentado a partir de sus componentes iniciales con la voluntad de inventar su futuro. No lo ha hecho tan sólo en una ocasión sino en varias y siempre con la misma originalidad y lucidez, aunque también con evidentes errores. Virtudes y valores superiores han sido engendrados en ella: el humanismo occidental, la estructura del Estado, la civilización de la razón, la democracia, una tradición intelectual y espiritual… y un largo etcétera han sido los productos de ese torbellino genesiaco que ha sido la cultura europea durante siglos. Claro está que también esa tradición ha podido engendrar en ocasiones las exactas antítesis de esos valores: los fascismos o el marxismo-leninismo también han sido doctrinas europeas. Y siempre cabrá decir que de esos valores que acaban de ser citados, muy a menudo ha sido posible encontrar una mejor ejemplificación fuera de Europa que en ella. Pero sólo en ella se ha dado la coincidencia en la aparición de tantos fenómenos innovadores y de tantos valores permanentes. La cultura define, pues, a Europa y de ella dependerá su futuro. La duda, sin embargo, que nos asalta de modo inmediato es si esa frase no pecará de megalomanía prepotente. Es tanta la relevancia de Europa en el conjunto de la Historia del mundo que cabe preguntarse si con esas palabras no se estará cometiendo un error interpretativo grave, el del eurocentrismo. Hace un siglo y medio Guizot presentó a la civilización europea convirtiéndose en la Verdad eterna y cumpliendo sobre la tierra el plan de la Providencia divina. Planteamiento típico de mediados del XIX, ese género de juicio nos resulta hoy chocante precisamente porque se encuentra en buena medida en las antítesis de lo que se suele afirmar en determinadas latitudes. En los Estados Unidos, por ejemplo, un mal entendido deseo de respeto a la pluralidad cultural ha justificado un intento de olvido de que los valores de la civilización norteamericana son los europeos y poco tienen que ver con los de la civilización indígena tal como se la encontraron los descubridores. La fragmentación social y el cultivo obsesivo de la peculiaridad del grupo étnico pueden tener unos resultados por completo contraproducentes. En otros medios culturales —por ejemplo, en el Medio Oriente musulmán— con el pretexto de enfrentarse con la tradición occidental se transforma la propia privándola de las virtudes de tolerancia que en otros momentos tuvo. En el propio Viejo continente el recuerdo del intento de Hitler de construir una Europa unida pudo tener como resultado un cierto antieuropeísmo en los años cuarenta y cincuenta. Pero esa voluntad de repudiar lo propio, aun siendo netamente superior a lo ajeno, es muy característica de uno de los peores vicios de nuestra misma cultura. Siempre será una tentación, muy propia de intelectuales, pero carente por completo de justificación alguna. La cultura ha construido Europa y proporciona de ella la mejor definición, pero en ello no agota su significación. Por si fuera poco en ella también se va a encontrar su futuro. Pero para ello será preciso que se den determinadas circunstancias. En primer lugar se debe tener bien en cuenta que es característico de esa cultura una pluralidad de la que no se puede prescindir y que si se quisiera mutilar resultaría profundamente inconveniente, aparte de imposible. De Gaulle decía con una terminología voluntariamente arcaica que los germanos, los galos y los latinos gritaban a favor de la construcción europea pero que el verdadero debate consistía en que Europa se quería construir a base de esa pluralidad de componentes. En términos más coloquiales —pero quizá también más precisos— el escritor Alberto Moravia empleaba para describir la cultura europea la metáfora de esas prendas reversibles que por un lado son multicolores y por otro monocromas y severas. Siempre, por tanto, para sacar verdadera utilidad a la prenda será imprescindible tener en cuenta esta duplicidad. En segundo lugar habrá también que tener en cuenta que Europa no ha sido nunca hija de la prosperidad sino de la crisis. Esta afirmación vale desde el punto de vista político: a fin de cuentas el Mercado Común sólo pudo nacer tras una larguísima guerra civil europea, desde 1914 hasta 1945. Pero esta afirmación es todavía más válida desde el punto de vista cultural. Europa empezó a ser una realidad cultural cuando fueron superados los terrores del año mil y se convirtió en una conciencia supraestatal en el XVIII tras el descubrimiento de la tolerancia, una vez superadas las guerras de religión. En 1945 no se había resuelto tan sólo un conflicto bélico sino que se había derrotado al totalitarismo. Eso hace, en tercer lugar, que la propia construcción europea, desde el mismo punto de vista cultural y no sólo político, sea en gran medida una utopía, es decir algo que es necesario construir porque no se da de forma inmediata como realidad alcanzable con facilidad. A quienes como Bismarck atribuían a Europa la condición de mera expresión geográfica Jean Monnet les respondió que se trataba de una realidad inexistente que era preciso, por tanto, crear. Lo que sucede es que el hecho de que sea una utopía no quiere decir en absoluto que luchar por ella resulte un propósito de orate o de profeta enfebrecido por la búsqueda de un imposible. En un momento en que todas las ideologías parecen haberse derrumbado, Europa, nos asegura Jean Marie Domenach es la única utopía que perdura. En fin, en cuarto lugar, sería bueno recordar que para que la cultura europea contribuya al nacimiento de un futuro mejor no basta con la sola voluntad. En este terreno la metáfora de la construcción de las catedrales no funciona. La cultura es una realidad que se construye a partir de sus propias exigencias y resulta imperativo, por tanto, dejarle la libertad suficiente para que llegue a un desarrollo propio, orgánico, a partir de sus propios presupuestos y abierta a todas las posibilidades que dan los signos de los tiempos. En 1945 T.S. Eliot aseguraba que no se pueden construir los árboles, es preciso plantarlos para que crezcan luego. Pero en nuestros tiempos, después de que en 1989 Europa se ha encontrado a sí misma rompiendo las fronteras artificiales creadas por la política, las posibilidades son muchas y son mucho mejores que en otros tiempos. Por ejemplo, los intelectuales de los países recién salidos del comunismo nos han hecho ver hasta qué punto existe una Europa central en un sentido cultural, producto de sincretismos y de encuentros de culturas divergentes, tan distinta en significación a la “Mitteleuropa” del imperialismo germano de otros tiempos.