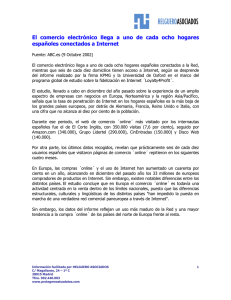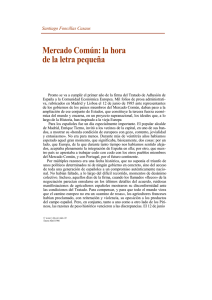Num102 011
Anuncio
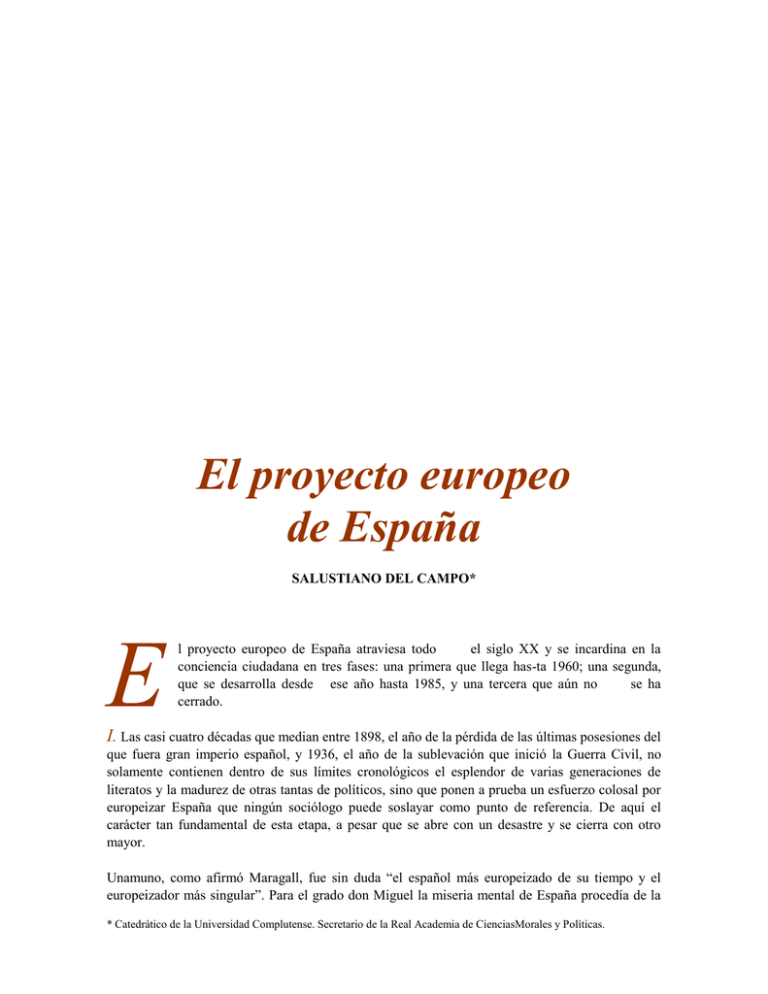
El proyecto europeo de España SALUSTIANO DEL CAMPO* E l proyecto europeo de España atraviesa todo el siglo XX y se incardina en la conciencia ciudadana en tres fases: una primera que llega has-ta 1960; una segunda, que se desarrolla desde ese año hasta 1985, y una tercera que aún no se ha cerrado. I. Las casi cuatro décadas que median entre 1898, el año de la pérdida de las últimas posesiones del que fuera gran imperio español, y 1936, el año de la sublevación que inició la Guerra Civil, no solamente contienen dentro de sus límites cronológicos el esplendor de varias generaciones de literatos y la madurez de otras tantas de políticos, sino que ponen a prueba un esfuerzo colosal por europeizar España que ningún sociólogo puede soslayar como punto de referencia. De aquí el carácter tan fundamental de esta etapa, a pesar que se abre con un desastre y se cierra con otro mayor. Unamuno, como afirmó Maragall, fue sin duda “el español más europeizado de su tiempo y el europeizador más singular”. Para el grado don Miguel la miseria mental de España procedía de la * Catedrático de la Universidad Complutense. Secretario de la Real Academia de CienciasMorales y Políticas. barrera que la Inquisición opuso a la entrada de la Reforma. Un talante muy distinto, pero siempre en la dirección europea, lo protagonizó Ortega y Gasset, cuyo breve pero inequívoco programa — “España es el problema, Europa la solución”— encajaba perfectamente con el clima intelectual de la nación antes de la Primera Guerra Mundial. Había que incorporar al país la ciencia europea y que terminar con nuestra imagen anacrónica, castiza y excepcional. Ortega, que fue un impulsor extraordinario de importantes empresas culturales, consideró que la europeización no era solamente un asunto de esta índole sino además político y social, hasta tal punto que, como observa Marichal, de este convencimiento suyo se derivaron tanto su gran admiración por Pablo Iglesias como su relación ambivalente con Manuel Azaña. La obra intelectual de Ortega llena las tres décadas anteriores a 1936 y supone una entrega total al propósito de cambiar las estructuras políticas de España, pero el momento propicio para realizarlo no advino hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Desgraciadamente, la modernización ansiada abortó, primero, por el estallido de la Guerra Civil y por el auge del fascismo y del nacionalsocialismo, y más tarde por la cruenta confrontación de ambos con los sistemas democráticos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 se reanudó la colaboración entre los países que habían luchado y renacieron las preocupaciones por lograr algún tipo de Unión Europea. Así, en el Congreso del Movimiento Europeo, que se celebró en La Haya en 1948, Salvador de Madariaga planteó, como requisito indispensable para cualquier intento en tal sentido, la constitución de una verdadera conciencia europea que fuese fruto del esfuerzo de pensar, sentir y escribir nuevamente la historia continental. Pocos años más tarde Luis Díez del Corral publicó el Rapto de Europa, donde señala como rasgo característico europeo un movimiento histórico pendular de aislamiento y expansión mundial y subraya, al mismo tiempo, la condición periférica pero esencial de nuestro país en la configuración europea. Este enfoque entrañador de España en Europa lo compartió desde la distancia del exilio Francisco Ayala y compitió dentro del país, desde finales de los años cincuenta, con otro más instrumental y receloso en las consecuencias de la europeización, que se expresa en la conocida fórmula de Florentino Pérez Embid: “Europeización de los medios y españolización de los fines”. II. El segundo momento de la ejecución del proyecto al que me vengo refiriendo se identifica con el suceso español más transcendental de la segunda mitad del siglo XX: La transformación socioeconómica de España. Entre 1960 y 1975 se redistribuyó la población lográndose la rápida urbanización del país; cambió de dirección la emigración española, que ya no se dirigió al continente americano sino al resto de los países europeos; España pasó a ocupar uno de los primeros lugares entre los países receptores de turismo; la familia se democratizó internamente, las mujeres salieron a trabajar fuera del hogar y la natalidad se redujo; el empleo se terciarizó y a la vieja sociedad campesina le sucedió otra dominada por una clase media nueva y dinámica, en la que han llegado ha predominar los profesionales, técnicos, gerentes, administrativos y otros trabajadores de cuello blanco; la expansión de la educación fue inmensa y se impuso la influencia en los comportamientos de los medios de comunicación de masas y de la mentalidad consumista. La cultura democrática se instaló y extendió entre las generaciones más jóvenes y se reafirmó entre los españoles la ambición de ocupar por pleno derecho el puesto que nos correspondía en el ámbito internacional. Lamentablemente, quedó sin respuesta la carta enviada en 1962 a Bruselas por el ministro Fernando María Castiella, en la que se solicitaba que se abrieran negociaciones entre los seis países comunitarios de entonces y España, con vistas a nuestra adhesión plena. Sin embargo, ocho años después se firmó el llamado Acuerdo Preferencial, que aportó resultados muy beneficiosos a la economía española y, por fin, el 12 de junio de 1985 se subscribió en Madrid el Tratado de incorporación a las Comunidades Europeas, en un acto en el que el Rey don Juan Carlos I pronunció las siguientes palabras: “España… nunca quiso dejar de ser Europa. A lo largo de la historia, España ha estado presente en los principales esfuerzos de Europa y se propone seguir estándolo”. Hay que reconocer que el ingreso en las Comunidades fue posible por la insistencia de los gobiernos democráticos españoles, pero no hay que infravalorar el respaldo unánime que tenía ya en la opinión, tanto en la popular, gracias a la inesperadamente conseguida “europeización obrera”, como en la de los dirigentes políticos, que estaban todos absolutamente convencidos de que esa era la mejor solución para el problema de España. Así lo demuestran los resultados de algunas encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), creado como Instituto de Opinión Pública en 1964, y más recientemente los Informes INCIPE de 1991, 1992 y 1995, según los cuales los objetivos económicos no son los prioritarios en la mente de los españoles, sino que quedan por detrás de la integración social y política. A juicio de los ciudadanos, si bien España ha de plantearse objetivos económicos frente a la Unión Europea, ha de considerar también lo ya alcanzado en materia de integración cultural y social, que no es demasiado. Perduran todavía bastantes reticencias históricas entre los países miembros, que obstaculizan un acercamiento real de las culturas nacionales, de modo que la desaparición de las barreras que separan a los pueblos europeos es una de las mayores aspiraciones que cabe tener en el continente, ya que sin ella la construcción política corre el riesgo de empantanarse en un conjunto de normas técnicas más o menos amplias, pero incapaces de suplir a la voluntad de lograr una verdadera identidad europea. III. El comienzo de nuestra andadura formal dentro de la comunidad Europea constituyó un hito y despertó expectativas enormes. Al principio, los españoles estimaron superiores los beneficios a los perjuicios y así se vivió durante casi seis años, hasta que empezó la crisis económica. La tendencia favorable a Europa se quebró a partir de 1992. La percepción de los daños fue en aumento y, en 1995, a la hora de valorar nuestra pertenencia a la Unión Europea la opinión pública se decantaba ya por destacarlos, o por la ambigüedad: el 30 por ciento de los consultados optaba por manifestar que Europa no nos había aportado ni ventajas ni desventajas, mientras que un 35 por ciento se inclinaba por considerar provechosa la aventura europea y un 23 por ciento la juzgaba contraproducente. Habíamos pasado así del 62 por ciento que en 1988 estimaba beneficioso para nosotros ser miembros de la hoy Unión Europea al 35,6 por ciento y, en esos mismos siete años, de un 9 por ciento que lo consideraba perjudicial a un 22,9 por ciento. Todavía más, si en 1988 el 31 por ciento no había definido su posición en este aspecto, en 1995 se hallaba en la misma situación casi el 42 por ciento. Hay, además, otro aspecto a considerar en el progreso hacia la Unión Europea, previsto en el Tratado de Maastricht, que es que al final de 1997 deberá alcanzarse el objetivo de la moneda única (EMU) y configurarse un auténtico espacio común europeo, dejando en manos de los gobiernos respectivos algunas de las políticas más representativas. La integración de estas políticas queda, sin embargo, reducida a una cooperación intergubernamental como la que se practica en la política exterior o de seguridad, que tan pobres resultados ha conseguido en la guerra civil de Yugoslavia. Las implicaciones inmediatas del Tratado para las políticas económicas nacionales se resumen en una palabra: convergencia, es decir, que todos los países necesitarán unos indicadores económicos concretos para sumarse a las diferentes fases previstas. La posibilidad de conseguir estos objetivos, a tiempo o con retraso respecto a la fecha fijada, ha dado origen al planteamiento de una Europa de dos velocidades, que asusta a los españoles. La opción europea sigue siendo válida para la población, a pesar de la actitud crítica reflejada, y se juzga que es preferible hacer cuantos esfuerzos sean precisos para estar en el grupo de cabeza que cumpla los objetivos de Maastricht. Como la ascética que exige el Tratado de Maastricht a las economías nacionales para alcanzar la unión origina presupuestos estatales sumamente restrictivos y hasta recortes en las prestaciones sociales, los sindicatos se manifiestan en contra, aunque no se atreven a extremar sus reivindicaciones por no aparecer enfrentados a la integración europea, ya casi al alcance de la mano. Solamente un dirigente político nacional, Julio Anguita, Presidente del PCE y de la Coalición Izquierda Unida, ha clamado contra la dureza de las condiciones impuestas y ha cuestionado públicamente si merece la pena sufrirlas, a la vez que ha criticado a la monarquía y a la NATO. Las opiniones del resto de los políticos españoles son sumamente favorables a la integración y además muy expresivas. Para José María Aznar el compromiso del Partido Popular con la construcción europea es irreversible y son los Estados quienes han de dirigir y protagonizar el proceso de la Unión Europea. Felipe González no disiente de ese juicio y manifiesta que el deseo de incorporarnos a la Unión Europea domina el diseño de nuestra política exterior, hasta el extremo de haber ya contribuido España a la dinamización de Europa. Para él, “a medio plazo los intereses nacionales europeos siempre tienen tendencia a converger”. Y en la misma dirección marcha la opinión de los dirigentes nacionalistas y regionalistas más importantes, como Jordi Pujol, Xabier Arzalluz y Manuel Fraga, aunque con matices. IV. La persistencia del ideal europeísta, cuyo origen intelectual se halla en Unamuno y Ortega, encontró su encaje apropiado cuando se operó la transición democrática y se hizo al fin posible la incorporación de una España modernizada social y económicamente a una Europa más avanzada. Desde la firma del Tratado de Adhesión no han sido felices todos los momentos ni mucho menos y al inicial entusiasmo de la opinión pública le ha seguido un desencanto perceptible, aunque sin anular la voluntad de todos los españoles de contribuir a la nueva organización del Viejo Continente. En lo más profundo subyace la convicción de que Europa representa para España la modernización total y se abre paso la apetencia, no ya de la sincronización por la que suspiraron los hombres de la generación de 1898, sino de la incorporación al pelotón de cabeza.