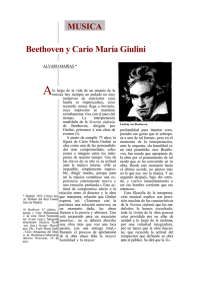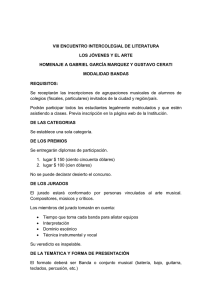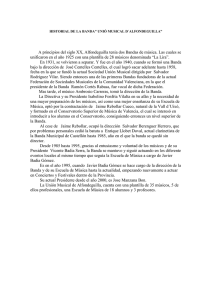Num106 013
Anuncio

Carlo Maria Giulini, el maestro MÚSICA ÁLVARO MARÍAS a reciente visita madrileña de Giulini dentro del ciclo de Ibermúsica ha tenido una significación muy particular. A estas alturas la personalidad de Giulini es absolutamente única: se nos ha quedado solo, en su inmensa altura, como esos cerros testigos de la meseta castellana que se erigen imponentes, como islotes, en medio de la llanura, para proclamar con su testimonio la altura a la que estuvo el páramo antes de que la erosión lo rebajara a su nivel actual. L Se nos han ido yendo, uno tras otro, los grandes directores. Y no se divisa el relevo. Los que vienen detrás son otra cosa, bien diferente. Los mejores — Barenboim, Abbado…— están lejos de la generación que nos deja. Quizá con los años lleguen a parecerse a los viejos maestros — en eso tenemos que confiar— pero la sensación de orfandad que los amantes de la música sentimos parece, hoy por hoy, irreparable. Sentimos cómo se nos va una manera de hacer música, cómo está a punto de desaparecer una filosofía de la interpretación musical sin la cual la música difícilmente podrá alcanzar el nivel de trascendencia que ha tenido a lo largo del siglo que llega a su fin. Y es inevitable que nos preguntemos cuándo y cómo la dirección de orquesta volverá a ser lo que ha sido de la mano de Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Rafael Kubelik o Carlo Maria Giulini. No se interprete lo que decimos como fruto de una actitud derrotista. La música actual atraviesa un excelente momento por lo que respecta a la interpretación musical —otro cantar es el de la creación—; el número de excelentes instrumentistas y cantantes es acaso superior al de ninguna otra época y, sin duda, los más talentosos son perfectamente equiparables a los de antaño. Pero en la dirección orquestal el panorama es muy otro: se percibe claramente una época de decadencia y resulta evidente que los que hace unos decenios estaban en la segunda fila son —o fueron— superiores a las grandes figuras de las generaciones más jóvenes. Habría que preguntarse seriamente por las razones de todo ello: sin duda el desmesurado imperio ejercido por el comercio de la música y la manera a través de la cual se accede en la actualidad a la profesión de director son en buena medida responsables. Y en medio de este panorama, no poco desolador para quienes esperamos de la música todo cuanto puede llegar a darnos, se nos aparece Giulini, como una sombra del pasado, para recordarnos lo que es hacer música desde la veracidad, desde la sinceridad, desde la generosidad y la entrega, desde la inteligencia y el compromiso con la obra de arte. Sí, Giulini ha dictado su lección, y lo ha hecho con la sencillez, la humildad y la claridad que es propia de los verdaderos maestros. Y nos ha recordado algo que estábamos en peligro de olvidar: el sentido trascendente de la música. La música no fue siempre algo trascendente y no podemos dar por supuesto que lo vaya a seguir siendo eternamente: la sacralización de la obra de arte — que se convierte así en remedo de la experiencia religiosa— es un fenómeno que se gestó a finales del siglo XVIII, como una consecuencia del neoclasicismo que iba a ser heredado y amplificado por los románticos. Por eso desde entonces —y sólo desde entonces— se escucha la música de una forma nueva, con una actitud de recogimiento, de concentración y de respeto reverencial cuyas concomitancias con la actitud propia de la oración resultan evidentes. Por eso el ruido, la conversación, la falta misma de concentración, adquieren una dimensión irreverente, próxima a la profanación. Y es que, tal y como lo proclama Beethoven, el oyente aspira nada menos que a elevarse por encima de sí mismo a través de la música, que adquiere así una capacidad edificante o catártica que hasta entonces le había resultado ajena. Se trata de un modo peculiar de escuchar la música concebida como un fenómeno mistérico —y por tanto de difícil aprehensión—, que denota la certeza de que quien sea capaz de participar plenamente del hecho musical accederá por el camino de la experiencia artística a unos estratos comparables a los que sólo pueden deparar, o bien la experiencia amorosa en sus formas más elevadas, o bien la vivencia religiosa. Para los creyentes la experiencia artística se convierte así en algo parecido a un vislumbre de la eternidad; para los agnósticos en un fugaz atisbo de la felicidad y de la plenitud humanas. Se objetará tal vez que todo lo dicho es una exageración, una simple aunque acaso atractiva hipérbole literaria. Es algo inevitable, como lo es que el descreído confunda el éxtasis místico con el arrebato histérico o el estado de gracia con la alucinación psicótica. Lo que es indudable es que cuantos asistimos a la celebración de la música en el concierto de la Joven Orquesta Nacional de España bajo las órdenes de Carlo Maria Giulini vivimos una experiencia de las que dejan huella perdurable. Como dice el maestro italiano, hay un instante en el que el público deja de ser juez para convertirse en copartícipe, para comulgar con el fenómeno musical. Comunión, sí, es la palabra que define lo que sucedió en el Auditorio Nacional. Por eso el triunfo tuvo muy poco que ver con el forzado histerismo de tantas ocasiones: los bravos salían de gargantas atenazadas por la emoción, de pechos que habían estado conteniendo la respiración durante toda la Primera sinfonía de Brahms; el aplauso, constante, tenaz, interminable, era la ineludible expresión de gratitud de quienes acaban de recibir el más generoso regalo. Pero claro, quienes más profundamente participaron de tan trascendente experiencia, fueron los músicos de la Joven Orquesta Nacional de España, que estaban alcanzando su mayoría de edad musical en esos momentos. Fue muy conmovedor ver a nuestros jóvenes músicos entregados en cuerpo y alma, conscientes del privilegio de que estaban siendo objeto. No sólo tocaron como una gran orquesta —muy bien la dificilísima Trágica de Schubert, colosal la Sinfonía en Do menor de Brahms— sino que además fueron capaces de convertirse plenamente en el vehículo del pensamiento musical del maestro que tenían delante. No tengo la menor duda de que los jóvenes músicos de la JONDE nunca olvidarán esta experiencia ni volverán a ser los mismos músicos que eran antes de cruzarse, casi por milagro, con Carlo Maria Giulini. Porque más que un concierto asistimos a una experiencia iniciática: una orquesta en pleno transfigurada y trascendida por encima de sí misma. Hay que agradecérselo al propio Giulini, que dio una muestra más de la generosidad que ha regido toda su carrera, y también a Alfonso Aijón que apostó por una vez, y muy fuerte, por la causa de la música española. En los músicos españoles tiene todo el mundo tan poca fe que resulta casi un milagro que se les confíe una responsabilidad tan alta. La Joven Orquesta Nacional de España satisfizo con creces todas las expectativas imaginables. ¿Qué sucedería si de una santa vez se dejara de machacar a los músicos españoles y se les pusiera en la situación de tener que dar todo aquello de que son capaces?