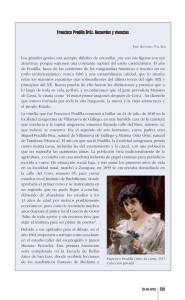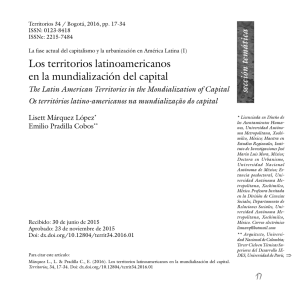Num034 020
Anuncio

PINTURA Visto en Madrid... Leonardo, Pradilla, Albers ALFREDO RAMÓN* Leonardo da Vinci UN supergenio, el «sabio» de la LA * La Granja de San Ildefonso (Segovia), 1922. Pintor. simple colocación de estos tres nombres, de artistas tan dispares, de tan diferente categoría en la historia de la Pintura, ya nos dice la variedad de lo que hemos visto o podemos ver en Madrid a comienzos de este nuevo año. También nos dice que debemos forzar, casi violentar nuestros ojos y nuestra sensibilidad para ajustados a la contemplación de obras creadas con un propósito pictórico diferente. Pintura, máxima personalidad de una de las épocas cimeras del Arte; Pradilla, un pintor hábil de una época quizá de transición, con una intrépida curiosidad por todos los aspectos de la realidad; Albers, un actual, un limitado, un ensimismado experimentador como muchos artistas de nuestro siglo. ¿Podemos encontrar algún elemento común, algún rasgo que los relacione, alguna característica compartida que nos ayude a nosotros a captar el mensaje de unas obras cuyo desnivel es abismal? ¿No es esto una ridicula pretensión? Hablar de Leonardo al mismo tiempo que hablamos de... ¡parece absurdo! Y, sin embargo... Leonardo fue un sabio, un científico, un investigador, un genial anticipador; pero cuando pintaba, pintaba. (Y podemos decir igualmente que cuando dibujaba, dibujaba.) Quiero decir que sus medios de expresión eran absoluta y netamente pictóricos. Soporte plano, dibujo, forma, ilusión de bulto, perspectiva, claroscuro, color, etc. Pradilla, pintor a caballo entre el XIX y el XX, nos hace ver figuras de la historia, personajes, paisajes, odaliscas, modelos; pero todo «pintado». Albers se obstina en mostrarnos una y otra vez las mismas formas sometidas a infinitas variaciones de color; pero siempre «pintadas». Cuidadoso dibujo, color refinadamente aplicado sobre la tela o el «tablex», planos y tersos. Se me dirá que todos los pintores hacen lo mismo. Sí, pero no olvidemos que también tenemos hoy que aceptar (¿soportar?) como pintura pedazos de cartón pegados, jirones embadurnados, harina extendida sobre lienzo, y otras muchas cosas que, no dudamos, tienen su expresión pero que no son pintura «pintura». En las exposiciones dedicadas a estos tres artistas nos enfrentamos con dibujos y pinturas. Ni más, ni menos. No hay ningún parecido entre ellos. Pero usaban los mismos medios de expresión. La exposición de escritos y dibujos de Leonardo, procedentes de Windsor, abierta en las salas de la Fundación Caja de Pensiones, puede, a primera vista, producir cierta decepción. Los dibujos son pequeños (algunos muy pequeños), con frecuencia ilustraciones de los textos; no hay casi ninguna figura; incluso, alguna pieza parece como desvanecida, casi perdida. Pero si nos fijamos con cuidado, con intensa atención, la belleza de aquellos trozos de papel dibujados con sanguina o con sepia, nos deja pasmados de admiración. Muchos de los dibujos parecen hechos, digamos, de «dentro o fuera». Me explicaré. Si vemos, por ejemplo, un dibujo o grabado de Durero, en éste las líneas, los trazos parecen como horadar, arañar con rabiosa intensidad el soporte para llegar al fondo, al hueso de las cosas. En los dibujos de Leonardo, todo comienza con una sutilísima red de trazos que sugieren los últimos términos y que va acusando sus perfiles, concretándose en formas suaves pero que avanzan firmemente hacia nosotros hasta presentarnos los relieves y los detalles con una aterciopelada rotundidad. En muchos dibujos de la exposición, Leonardo consigue integrar perfectamente borde y volumen, raya y mancha. El borde siempre es la perspectiva de la forma, y la mancha de sombra parece como el resultado de una concentración de trazos. Nunca hay arbitraria separación entre unos y otros elementos. Esta capacidad de integración de Leonardo da Vinci la percibimos también en sus maravillosos estudios de tormentas, huracanes o corrientes de agua. En estas piezas los trazos del maestro sintetizan maravillosamente las cosas: la forma y la fuerza. Las aguas agitadas, las nubes alborotadas y amenazadoras, la lluvia, el chorro que se escapa por una estrecha salida, todo lo vemos con su peso, con su forma cambiante. Pero vemos «por qué» se mueve, por qué nos amenaza y nos inunda. Con sutiles líneas que no se diferencian de las que señalan la forma, Leonardo nos dice en qué dirección se mueven esos elementos, a qué velocidad van arrollando todo a su paso. Forma y fuerza son percibidas, analizadas, dibujadas por el genio. Aparte de estos aspectos, y otros muchos que la exposición de la Caja de Pensiones nos ofrece del arte de Leonardo, quiero destacar que se trata de una exposición de dibujos. Desgraciadamente no es frecuente este tipo de exposición. Se suele exhibir, en lo que se refiere al Arte contemporáneo sobre todo, mucha pintura y obra gráfica (?) y pocos dibujos. Una familiaridad mayor con el dibujo ayudaría al gran público para profundizar, comprender el Arte. Es común escuchar ingenuos elogios cuando las líneas de un dibujo se ven claramente, olvidándose que dibujar no es hacer bordes sino situar formas, establecer límites, señalar direcciones. La excepción en este «panorama sin dibujo», la constituyen la exhibición anual de dibujos de una acreditada galería y el concurso convocado también todos los años por una entidad aseguradora. Francisco Pradílla EN alguna crónica anterior hemos llamado la atención sobre la urgente necesidad de exhibir, de revalorizar, de volver a los maestros de la Pintura Española de la primera mitad del siglo XX. Una vez más, el Museo Municipal de Madrid, con su magnífica trayectoria de exposiciones temporales (recordemos la exposición de los Madrazo, la de López- Mezquita), nos trae a un maestro bastante olvidado, Francisco Pradilla. Pradilla nació en 1848 y murió en 1921. Es decir, su vida transcurrió durante un período en que se realizaron la mayor parte de los cambios, de las rupturas, de las experiencias que han dado origen a los estilos de la Pintura Contemporánea, desde el Impresionismo hasta el Dadaísmo, desde Monet a Van Gogh, desde Van Gogh a Picasso, desde Matisse a Paul Klee. Toda esta tremenda conmoción ¿se refleja de alguna manera en la obra de Pradilla? ¿Qué dice Pradilla hoy a nuestros ojos, quizá cansados de geometrías des-humanizadas, de violencias gratuitas, de color, de muñequería morbosa, de indigestos excesos de ma- teria? Quizá, heridos por las astilladas aristas del Cubismo, cegados por las fulgurantes manchas del Expresionismo, o estremecidos por el viscoso contacto de las anguilas del Surrealismo, volvemos los ojos con nostalgia a la transparencia de hoja y riachuelo de una acuarela de Pradilla. En todo caso, la contemplación de la obra de Pradilla en esta deliciosa muestra nos plantea de nuevo la necesidad de revisar la mayor parte de los supuestos sobre los que la historia y la apreciación de la Pintura han transcurrido a lo largo de nuestro siglo. Hemos considerado, muchas veces, a pintores como Pradilla representantes de algo periclitado, pertenecientes a un realismo prosaico, falto de espíritu verdaderamente creador. Ha sido muy cómodo inventar una serie de «ismos» que, sólidamente apoyados por una abrumadora abundancia de teoría, parecían la «única» forma de expresión de nuestro tiempo. Acercándonos ya al siglo XXI, vemos con desilusionada desazón que la «vanguardia», fuera de la garra de los auténticos renovadores, se nos apelilla entre las manos, se nos acartona, se nos convierte en un juego experimental frivolo y desvitalizado. Si en un tiempo veíamos los terciopelos, los encajes, los muebles que llenaban los estudios de Pradilla y de otros de su tiempo como algo propio de una ropavejería, hoy contemplamos con melancolía las sillas de metal, las formas pretendidamente prácticas y puras y nos parecen tan anacrónicas como las dalmáticas de los heraldos y reyes de armas de Doña Isabel la Católica recibiendo las llaves de manos de Boabdil al pie de la Al-hambra. Pradilla tuvo esa fabulosa capacidad para captar lo real de una manera rápida y espontánea. Gentes de la calle, mujeres en los mercados, arboledas, pueblos, campos de Italia y de España están fijados en dibujos, acuarelas y pequeños óleos con un sentido de la síntesis, de la luz y del ambiente absolutamente extraordinario. Son «impresionistas» (¡la manía de clasificar las obras de arte!) en la medida necesaria en que el pintor quiere y consigue la fugacidad de un instante de visión. Pero a diferencia de los que llamaríamos «puros impresionistas», no convierte esa rápida impresión en una «demostración» de que 'las sombras deben ser de tal color, o de que tal tono debe estar formado por tal número de puntos de color puro. Entre la realidad y el pintor, no existen las muletas de ningún estilo; hay solamente el entusiasmo para gozar la realidad. Esto es particularmente cierto en las estupendas acuarelas. Ahí, además, Pradilla, maestro de ese procedimiento, pone su maestría al servicio de la captación directa de lo que ve. Para él, lo que importaba más era captar la realidad sirviéndose de la acuarela, no, como ha ocurrido frecuentemente después, «usar» la realidad para hacer una acuarela. El arduo problema en la pintura de Francisco Pradilla es «pasar», digamos, desde esas pequeñas obras tan frescas y bellas al cuadro grande de tema imaginado (ya sea histórico o mitológico). Tenemos estudios del paisaje, dibujos (excelentes) de las figuras, incluso interesantísimos bocetos de conjunto (por ejemplo, el de Doña Juana la Loca en el Castillo de La Mota), pero... ¿cómo transformamos todo esto en una escena donde cada personaje tenga su carácter individual y desempeñe su papel? Como vemos, Pradilla lo trata de resolver sin «alejarse» de la realidad. Sin estilizar ésta lo más mínimo. Como si, igual que en una obra cinematográfica de hoy, la escena fuese directamente vista por nosotros, a nuestro nivel. En estos casos es cuando quizá nuestra sensibilidad se resiste más a rendirse ante la obra del pintor. En bastantes casos, admiramos las figuras aisladas, su veracidad, pero el conjunto nos produce-una sensación de falsedad, paradójicamente. Quizá echamos de menos un velo de estilización entre el tema y nosotros. Algo que nos aleje un poco de él y nos permita soñarlo con la complicidad del artista. En el arte posterior, ya tras las experimentaciones de los «is-mos», cuando pintamos un tema análogo a los de Pradilla (ya no se hacen cuadros de historia, pero sí composiciones que pueden tener un argumento), lo pretendemos resolver de una manera en que la estilización, sobre todo la geome-trización de las figuras, nos aleje del tema. Hace unos-cuantos años eso parecía satisfactorio, incluso se ensalzó exageradamente, mientras se despreciaba la pintura de un Pradillo. Hoy vemos que salvo casos excepcionales como la época clásica de Picasso o las obras de Vázquez Díaz, aquella geome-trización se nos ha quedado en Pradilla: «El suspiro del more» una colección de muñecos, de maniquíes, cuya; redonda e inexpresiva faz no nos produce impresión alguna. Parte sustancial de esta exposición son las cabezas y retratos. Pradilla no fue un retratista dedicado y constante, pero muchas de las efigies de sus; amigos o familia son de lo más directo y vivo de nuestra pintura.:Cabezas de frente, muchas veces, resueltas con valentía, donde la frescura y rapidez del toque se aquietan en volúmenes precisos y firmes. El retrato de su hija Lidia, el de su hermana, o los autorretratos de vejez son ejemplos magistrales de este tipo de obra. Las cabezas de mujer tituladas «huelgan crespones» o «Voluptuosa» nos producen una doloro-sa nostalgia de la belleza y de la sensualidad femeninas en nuestro mundo de pintura de chafarrinones monstruosos y churretosos conjuntos de torpes figuras masculinas. Josef Albers exposición de Albers en la LAGalería Theo nos sumerge en un mundo absolutamente diferente, totalmente opuesto al que hemos vivido con Pradilla. Tierras, cielos, mujeres, pescadoras, odaliscas, caballeros barbados, árboles, bosques, hojas, humedades, crepúsculos, todo ha desaparecido. Nos encontramos sumidos en un silencio aséptico de cruda luz, sin terciopelos ni blanduras, sin joyas ni rizos, sin sonrisas, sin ojos de mirada profunda. Al andar por la pulcra sala, si por una casualidad vemos nuestra imagen reflejada en algún vidrio de las puertas, nos vemos como algo intruso que ha invadi- do un espacio quieto y silencioso. Sin embargo, pronto nos sentimos rodeados de pintura. Pintura elegante, exquisita que nos comunica su presencia con múltiples colores. Violetas, verdes, azules, ocres, negros, delicadamente acordados, nos rodean. Nos encontramos ante los cuadros (la palabra cuadro tiene aquí una de sus más verdaderas acepciones) de Josef Albers. Albers, alemán nacido en 1888, profesor de la Bauhaus, emigró a los Estados Unidos en 1933, se convirtió en uno de los más influyentes pintores de la Abstracción americana. Hemos de agradecer a la Galería Theo, de larga y ejemplar trayectoria dentro de una determinada línea, la posibilidad de contemplar las obras de este artista, pienso que poco conocido por el gran público de Madrid. Las obras de esta exposición pertenecen a lo quizá, más familiar suyo: los «Homenajes al cuadrado». Albers, como otros artistas de nuestro tiempo (por ejemplo, Mondrian), ha querido llevar su obra hasta una máxima simplificación. Con una austeridad deliberada, han renunciado a muchos de los elementos de la pintura, concentrando quizá con dolorosa intensidad, su atención en unos pocos problemas, profundizando de tal manera en ellos que suplen con esa profundidad aquello que han desdeñado. Albers repite una y otra vez el esquema de varios cuadrados, digamos concéntricos, que nunca son equidistantes de los cuatro lados del lienzo, produciendo ya con ello un efecto de composición asentada, equilibrada. Los colores se sitúan en los márgenes de los cuadrados superpuestos. Colores aparentemente planos sin movimiento, pero sutiles, algunas veces ligeramente raspados para que la huella del grano de la tela produzca una tenue vibración. Las tonalidades, las gamas generalmente armonizadas en colores fríos o calientes, según cada cuadro, nunca hacen contrastes violentos. No hay efectos de volumen ni perspectiva. El resultado final es exquisito, un silencioso y tenue movimiento parece desprenderse de la superficie de los lienzos. Nunca resultan planos; tienen un suave sentido de delante y detrás. Los bordes de cada área de color, restos y precisos, nunca son perfectamente geométricos. Hay como una soterrada pasión en estos personalísi-mos cuadros de Josef Albers. Si a esto unimos el cuidadoso montaje con marcos sencillísimos, la unidad de brillo de cada pieza y su certera distribución, podemos decir que la presencia de los cuadros de; Albers en Madrid, necesaria y justificada, produce un efecto de refinada cultura. Y nos hace descansar de tanto cuadro mal hecho, de tanto exceso de pasta pictórica innecesaria, de tanta obra mimética donde la falta de auténtico oficio se quiere disfrazar con aparentes alardes de valentía que son más bien muestras de pueril superficialidad. ¡Ah! Y además, los cuadros de Josef Albers son pequeños, de dimensiones normales, humanas, perfectamente visibles. Pradilla ante el retrato de la marquesa de Encinares.