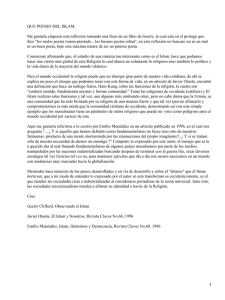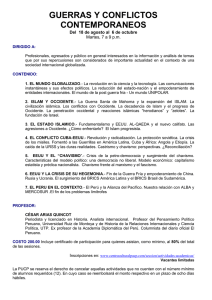Num130 003
Anuncio

Seguridad y cooperación en el Mediterraneo ENRIQUE VIAÑA REMIS * Seguridad. El mayor problema para la seguridad en la cuenca del Mediterráneo lo plantean, desde la creación del Estado de Israel, la existencia misma de este Estado y simultáneamente su rechazo por parte de la generalidad de los países árabes e islámicos (que pueblan la orilla meridional y oriental del propio Mare Nostrum). Dado el contradictorio punto de partida, no podía esperarse una solución definitiva de este problema. La política de seguridad de Occidente en la región se ha basado, desde 1948, en un tremendo esfuerzo de contención de las actitudes extremas, tratando de crear un grupo de países árabes moderados (Egipto, Marruecos y Jordania son los casos más claros) que pudieran actuar como mediadores entre las partes más directamente enfrentadas: israelíes y palestinos. En este proceso, un papel relativamente destacado le correspondía a España. * Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha Nuestro país, en efecto, no había apoyado la creación del Estado de Israel en ninguno de los dos momentos históricos de importancia más decisiva en dicha creación. Primero, la Declaración Balfour, del gobierno inglés, en 1917, prometiendo a los judíos una “patria” (home land) en Palestina; declaración que fue secundada por los aliados en la Primera Guerra Mundial: Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Rusia. Segundo, la decisión de las Naciones Unidas de apoyar la partición de Palestina para dar origen al Estado de Israel, en la que España no participó por no ser miembro entonces de la Organización internacional. Así, España pudo desempeñar un papel de enlace entre el Occidente que en un momento u otro había contribuido a la creación de Israel, y el mundo árabe. El proceso de introducir moderación en la región no dejó de generar efectos secundarios, en sí mismos indeseados. En primer lugar, aceleró un proceso de diferenciación entre los países árabes. Algunos de éstos, en lugar de moderarse, se radicalizaron más, al comprobar que Israel no era objeto de las mismas presiones; tal fue el caso de Siria y Libia. En segundo término, se inició un viraje al terrorismo de los movimientos islamistas, cuya primera manifestación (1979) fue el atentado que costó la vida a Anwar el-Sadat, artífice de la paz entre Egipto e Israel, y líder del mundo árabe moderado. Estas complicaciones, sin embargo, reforzaron el papel mediador de España, por cuanto que éste no era cuestionado por nadie, incluido los países árabes más radicales. Todo este planteamiento se ha venido abajo después del 11 de septiembre de 2001. En vez de promover la moderación y premiarla, Occidente ha adoptado, bajo el liderazgo de Estados Unidos, una posición de beligerancia directa contra los países árabes e islámicos más radicales; las invasiones y posteriores ocupaciones militares de Afganistán e Irak se inscriben en esta nueva guerra contra el terrorismo. Aunque Afganistán e Irak se sitúan fuera del Mediterráneo, su influencia sobre éste es innegable. Si Afganistán pudo parecer una operación de castigo, en represalia del 11-S, contra el país que amparaba al autor de los atentados, la acción contra Saddam Hussein es de justificación mucho más difícil. La acusación de fabricar y almacenar armas de destrucción masiva se ha demostrado falsa; las propias sociedades occidentales están convencidas de que ha sido una guerra de interés, para asegurar el suministro de algunos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Para muchos árabes y musulmanes, sin descartar la económica, no obstante, la principal explicación es que se trata de una operación militar encaminada estratégicamente a reforzar la posición de Israel, al sustituir un gobierno muy activo en el conflicto con el Estado judío, el de Saddam Hussein, por otro aliado de Occidente y menos beligerante, a un tiempo, con aquél. La invasión de Irak ha reforzado, inevitablemente, a quienes en el mundo árabe e islámico sostienen la tesis de que la situación actual es una nueva Cruzada, donde el actual Estado de Israel toma el lugar de los medievales Reinos Latinos de Tierra Santa. La tesis tiene a su favor la coincidencia geográfica de los dos fenómenos históricos. Ambos formarían parte, así, del intento del infiel Occidente, renovado cíclicamente, de llevar la guerra al corazón de las tierras del Islam, siguiendo los dictados de Satán, para acabar por la fuerza con la religión verdadera. Por absurda que pueda parecer esta analogía, es indudable que muchos musulmanes de todo el mundo la ven como inequívocamente cierta. Esa visión justifica el llamamiento a la yihad (“guerra santa del Islam”) hoy tanto como lo justificó en los días de Saladino. La analogía del momento presente con una nueva Cruzada es crucial para entender la crisis de la sociedad musulmana actual y los riesgos y amenazas que se derivan para la seguridad en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, define los márgenes, extraordinariamente estrechos, en que se puede desenvolver la cooperación, económica o de cualquier tipo, en la región. La actualidad de las Cruzadas se pone de manifiesto en la reanudación de un debate teológico que suscitaron en su tiempo las Cruzadas. La teología es esencial en una sociedad teocrática como la que define el Corán. Occidente suele apostar por explicaciones materialistas de los grandes acontecimientos históricos, tales como la acumulación de riqueza, la rivalidad por el poder o el desarrollo tecnológico; el Islam prefiere las explicaciones basadas en la adecuación o falta de adecuación del espíritu a las exigencias de Dios. Para los musulmanes de la época, resultaba muy difícil entender por qué el Islam, que fue capaz de vencer a los cruzados y echarlos al mar, tuvo que pasar por el trance de asistir a la conquista y el saqueo de la capital califal, Bagdad, por los mongoles, tan sólo una generación después. Era evidente que lo primero era expresión de la satisfacción de Dios con los creyentes, y que lo segundo era expresión de su disgusto. ¿Cómo había podido Dios pasar de una a otro, en tan corto espacio de tiempo, y por qué? Esta pregunta angustió a los musulmanes durante el siguiente siglo. Dos idearios se disputaron la explicación “verdadera” de las causas de la decadencia del Califato, que es como decir la decadencia árabe. En primer lugar, el sufismo, misticismo producto de la fusión ecléctica, a lo largo de la Ruta de la Seda, de elementos islámicos y budistas ; y que buscaba subordinar la razón a un espiritualismo con connotaciones ascéticas. Para los sufíes, Bagdad había pecado de forma imperdonable al abandonar la pureza y simplicidad del corazón religioso para abrazar las metas mundanas de opulencia y lujo ostentoso inmortalizadas por el califa Harún al-Raschid, de Las Mil y una noches. La caída de Bagdad era el castigo divino a que se había hecho acreedora por los pecados de avaricia y falta de compasión. El segundo ideario lo expuso, por primera vez, un teólogo islamista que habría de mantenerse en la oscuridad durante cuatrocientos años. Ibn Taimiyya (1263-1328) razonaba justo al revés que los sufíes. Según él, la prosperidad de Bagdad hasta las Cruzadas había sido un premio de Dios a la lealtad de los creyentes. Porque los árabes habían sido capaces de mantenerse fieles a la ley coránica, Dios les había hecho dueños del mundo y sus riquezas, sin restricción alguna. Cuando empezaron a olvidarse de la ley que había proclamado, y dejándose llevar por la manía de la modernidad, trataron de interpretar esa ley y adaptarla a sus gustos y conveniencias, entonces Dios hizo llegar a los cruzados, y, al no rectificar, después a los mongoles. No eran la austeridad y el ascetismo solución a los problemas del Islam, sino el necesario retorno de los creyentes a los términos estrictos de la ley que promulgó el Profeta. Durante siglos, prevaleció la explicación sufí. El sufismo se extendió por todo el Islam, y con él su producto más genuino, las fraternidades piadosas, que han informado la religiosidad musulmana popular hasta nuestros días. Ibn Taimiyya, por su parte, permaneció casi ignorado de sus correligionarios hasta que lo rescató del olvido otro teólogo islamista, Al-Wahabi, a mediados del siglo XVIII. Al-Wahabi (1703-1787) descubrió a Ibn Taimiyya y consiguió que el emir Ibn Saúd abrazara esa visión del Islam a cambio de la promesa del restablecimiento del poder califal, quizá en él mismo o en algún miembro de su Casa. Desde entonces, el wahabismo ha ido unido a la suerte, en claro ascenso, de la Casa de Saúd. Muchos atribuyeron a un premio de Dios el que Arabia Saudí resultara tener las mayores reservas de petróleo del mundo, lo que la convirtió en un país inmensamente rico a raíz del establecimiento de la civilización del automóvil en Occidente. Hasta entonces, el wahabismo había sido una simple escuela local de teología islámica. Entonces se revelaron aspectos universales en esa doctrina. Max Weber disertó sobre la relación entre el protestantismo y el espíritu del capitalismo. Pero hay otro espíritu del capitalismo. El wahabismo, concretamente, se ha mostrado como el espíritu del capitalismo islámico. Por eso, no ha dejado de ganarle terreno al sufismo en el fervor popular, y sobre todo de las clases medias, en los últimos ochenta años. El sufismo, con su desprecio del lujo y la ostentación, no favorece las actividades de acumulación sistemática de riqueza, en que se basa el capitalismo. Por eso, cuando los musulmanes de inspiración sufí empezaron a comprender, desde la década de los años treinta, que el desarrollo económico era la única forma de responder al desafío de Occidente, viraron hacia un nacionalismo materialista y con frecuencia ateo, por creer que el Islam era un freno para ese desarrollo. El wahabismo, en cambio, ve en la riqueza y el poder terrenal que ésta otorga un premio de Dios a la fidelidad a Su ley. No censura el lujo, salvo que haya sido logrado de forma contraria a lo que prescribe la ley coránica; y a condición de que se pague la limosna o zacat, el tercero de los cinco pilares del Islam. El Corán, por cierto, prohíbe formas de acumulación que parecen enteramente legítimas al capitalismo occidental; entre ellas, el préstamo a interés . De antiguo, con todo, las finanzas islámicas habían encontrado en los créditos participativos, en los que el prestamista adquiere el derecho a repartir con el prestatario los frutos de la iniciativa empresarial de éste, al tiempo que comparte sus riesgos, una solución a la demanda de capitales ajenos. Pero el vertiginoso enriquecimiento de Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo Pérsico, como consecuencia de los ingresos de la exportación de petróleo, cambió por completo la escala de los problemas. En los años cincuenta y sesenta, esos ingresos ya eran muy superiores a las oportunidades de inversión que ofrecía el desarrollo económico de sus países. Registraban, por tanto, una crecida capacidad de financiación que no tenía más remedio que volcarse en el exterior. Era inevitable dar el salto a las finanzas internacionales. Pero este salto comportaba serios riesgos morales. Una actividad financiera sistemática y económicamente saludable no puede prescindir de la inversión en renta fija — como hemos visto, considerada ilegítima por el Corán—, además de que la inversión internacional comporta cambios de moneda de los que se pueden derivar, incluso sin quererlo, importantes ganancias de capital, de dudosa calificación con arreglo a la ley coránica. Estas actividades generan ingresos no-halal, impuros. ¿Cómo podían los ahorradores wahabitas invertir sus recursos en los mercados financieros internacionales, sin poner en peligro la estricta observancia de la ley coránica? La respuesta fue el prodigioso despliegue de una teoría y una forma de hacer ingeniería financiera totalmente nuevas. Gracias a esas innovaciones, los financieros wahabitas han podido sumergirse en el océano de los tiburones capitalistas sin perder su fe ni su pureza. Con minuciosa precisión, su contabilidad distingue entre ingresos halal (permitidos) e ingresos no-halal (impuros) de su actividad cotidiana, de forma que cada inversor conoce lo que puede retener legítimamente para sí, como un don de Dios, y lo que se lo ofrece por Satanás para corromper su espíritu. Hecha la separación, el inversor puede quedar libre de culpa simplemente con ofrecer sus ingresos no-halal a cualquier organización piadosa dedicada a la sagrada labor de extender el Islam. Para facilitar la tarea, Arabia Saudí promueve desde finales de los cincuenta la Organización de la Conferencia Islámica, de ámbito mundial, dedicada a encontrar usos piadosos a los millones de dólares de ingresos no-halal que genera cotidianamente la actividad económica de los financieros que no renuncian a ser practicantes estrictos de la ley coránica. El resultado de la aplicación de esos fondos ha sido la proliferación de mezquitas y universidades islámicas en el mundo entero. La subida de los precios del petróleo, primero en 1973, y de nuevo en 1979, incrementó drásticamente los ingresos de los exportadores de ese recurso; y particularmente los de Arabia Saudí, por su hábil control del cártel de la OPEP. Los ingresos por exportación de Arabia Saudí se quintuplicaron con la primera subida, y se habían multiplicado por veinticinco al término de la segunda . Esa enorme masa de dinero (petrodólares) inundó los mercados financieros internacionales. Los saudíes, ya acostumbrados a invertir en esos mercados, tuvieron que convertirse en banqueros; es decir, operadores principales en ellos. Al término del siglo XX, había en el mundo ciento ochenta y siete bancos islámicos , sin contar el Banco Islámico de Desarrollo, de carácter supranacional; casi todos, con una activa presencia internacional. Esto pudo significar una crisis ética en el wahabismo, en la medida que las enormes sumas manejadas y su variada procedencia hacían prácticamente imposible un seguimiento fehaciente de sus fuentes. La crisis se evitó gracias a los llamados sharia boards, o consejos islámicos, institución integrada por ulemas —clérigos sunitas— y adosada a las empresas de capital provisto por musulmanes estrictos; paralela al consejo de administración y, en principio, con el cometido específico de asesorar a éste acerca de la licitud de sus actuaciones; pero que, en la práctica, y dado que sus recomendaciones raramente son ignoradas, tiene tanto poder como el propio consejo de administración o incluso más. Los sharia boards fiscalizan toda actividad de la empresa, auditan su contabilidad, y certifican la clasificación de los ingresos en halal y no-halal; además, dispone de plenos poderes para decidir la asignación de los ingresos no-halal, que legalmente no son propiedad de la empresa sino de Dios, a actividades que puedan ser agradables a Él. En los años ochenta, las actividades que pudieran ser agradables a Él consistieron en la financiación de la guerrilla afgana en su lucha contra el ocupante soviético; y también en la creación y sostenimiento de una tupida red de internados religiosos (madrasas) en el sur de Pakistán, donde surgieron los talibanes. En los noventa, el apoyo a la causa bosnia en la antigua Yugoslavia, y, según todos los indicios, también a los islamistas argelinos y a los separatistas chechenios. El zakat (limosna) y el dinero no-halal han estado presentes en todos y cada uno de los terremotos y otras catástrofes naturales que han azotado a cualquier país de mayoría islámica. Contribuyeron a la primera Intifada , y es de suponer que ahora son fuente casi exclusiva de las ayudas a la segunda. Estuvieron detrás de Bin Laden hasta que éste desafió abiertamente a Estados Unidos. Los servicios secretos de Estados Unidos llegaron a dudar de si no habría alguna conexión, no ya indirecta, que seguro (la mayoría eran súbditos saudíes), sino directa, con los terroristas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Muchos observadores ven ese dinero también detrás de la resistencia iraquí de observancia sunita a las fuerzas de ocupación. A lo cual, los saudíes siempre han replicado que ellos no tienen forma de controlar el destino último de los fondos que donan para fines piadosos. Es más: sería ilícito, ya que depende en última instancia de la voluntad de Dios. De esta manera, al crecer su riqueza, e inevitablemente su influencia, los saudíes y todos los capitalistas wahabitas se han visto en el “ojo del huracán” de la crisis de seguridad y de cooperación entre el mundo árabeislámico y Occidente. Desde el punto de vista de la seguridad, cada vez caben menos dudas de que buena parte de sus ingresos financieros, que la ley coránica declara “impuros”, y que los inversores deben donar a causas que no deciden ellos mismos sino los sharia boards, están contribuyendo en una medida incierta a sufragar actuaciones yihadistas (en nuestro lenguaje, “terroristas”) en todo el mundo. Estas actuaciones incrementan notablemente la inseguridad de Occidente, al tiempo que los saudíes reconocen que no pueden hacer nada para evitarlo sin violentar los principios de su fe. Por otra parte, es patente que no existe connivencia alguna entre los saudíes y la cabeza visible del yihadismo internacional, Osama bin Laden. Por su forma de actuar, Bin Laden ha asumido prerrogativas del “Protector de los Creyentes”; es decir, está actuando como un Califa, si no de derecho, sí de hecho. Esto lo convierte en enemigo mortal de la Casa de Saúd. No cabe excluir que Bin Laden, jeque árabe que no pertenece a esa Casa, pueda estar siendo utilizado por todos cuantos se oponen, dentro y fuera de Arabia, a la aspiración saudí al Califato. Por eso, no hay más remedio que creer a los saudíes cuando afirman que no pueden hacer nada para evitar que los ingresos “impuros” que obtienen terminen financiando a Bin Laden. Poca gracia les debe hacer: a ellos, menos que a nadie. Conviene hablar, así pues, de una tercera corriente doctrinal, junto al sufismo y al wahabismo; una corriente doctrinal, para más señas, que crece parasitaria del wahabismo. Se trata del llamado salafismo. El salafismo es un ideario rigorista del Islam, y, en este sentido, mantiene un peculiar parentesco con el wahabismo y otros idearios rigoristas sunitas de corte tradicional (tal como el de los clérigos deobandi, de la India y Pakistán). El salafismo toma a Ibn Taimiyya como principal autoridad moral, pero busca interpretaciones bizarras del Corán y la Sunna. El Corán sostiene inequívocamente, por ejemplo, que toda acción violenta destinada a castigar a los inicuos que se oponen al Islam, en cuanto cause víctimas inocentes deja de ser moralmente lícita. (Obsérvese, con todo, que la calidad moral del debate dentro del Islam es muy superior a la del que pueda tener lugar, sobre el mismo tema, en Occidente, toda vez que aquí se solventa cínicamente la cuestión clasificando a la víctimas inocentes como “víctimas colaterales”.) La interpretación tradicional, que procede del sufismo, sostiene que es inocente cualquiera que no participa activamente en la oposición al Islam. El wahabismo no discutió esta interpretación. Pero el salafismo sí. Para éste, no es inocente quien, a pesar de no participar activamente en la oposición al Islam, se beneficia sin embargo de ella. Aunque una víctima potencial no aprobara la guerra contra Irak e incluso se manifestara públicamente contra ella, no es inocente si se beneficia de la ocupación, digamos, adquiriendo la gasolina más barata gracias a ella: el ahorro logrado de esta forma sería un ingreso “impuro”. De acuerdo con esta interpretación tan radical, es prácticamente imposible encontrar un solo inocente no musulmán en Occidente. Y sólo el apoyo activo a la yihad puede “purificar” a los musulmanes que viven en esa parte del mundo. Si desde el punto de vista de la seguridad, puede establecerse una distinción, entre wahabismo y salafismo, de modo que el problema se concreta en la dificultad que tienen los wahabistas para evitar que sus donaciones acaben en manos de los salafistas, desde el punto de vista de la cooperación, el propio wahabismo plantea problemas que, hoy por hoy, no parecen tener solución. Cooperación en el Mediterráneo. El Mediterráneo forma parte del “arco de la crisis”, que va de Marruecos a Indonesia y Filipinas. Israel está enclavado en el Mediterráneo, lo que incrementa la importancia estratégica de ese escenario en la perspectiva global. Desarrollar la cooperación es tanto más importante, cuanto que el Mediterráneo desempeña las funciones de nudo gordiano del “arco de la crisis”. La perspectiva macroeconómica de la cooperación en el Mediterráneo está definida por la así llamada “Nueva Política Mediterránea”, lanzada por la Unión Europea en la conferencia de Barcelona, en 1995. De acuerdo con dicha Política, el objetivo es generalizar los tratados de asociación con todos los países vecinos con las miras puestas en conseguir una zona de libre comercio para 2010. La idea es facilitar la libre circulación de productos industriales entre la Unión Europea y los demás países mediterráneos, sin excepción, y entre éstos. La Nueva Política Mediterránea de la Unión Europea tiene partidarios y detractores, como suele ocurrir. Entre los detractores se encuentran los círculos europeístas de Turquía y Marruecos. Como es bien sabido, estos dos países aspiran a la plena integración en la Unión Europea, sin que hasta ahora hayan podido conseguir “luz verde” a esa aspiración, puesto que la Unión Europea se muestra profundamente dividida, cuando no reticente a entrar a negociar con ambos países. Según ambos, la Nueva Política Mediterránea, que hace —por así decirlo— “tabla rasa” de todos los países vecinos, no puede sustituir a las relaciones especiales que la Unión Europea había venido construyendo desde 1960. Una crítica más general entre los países vecinos a la Nueva Política Mediterránea se refiere a la dimensión microeconómica de la cooperación, tal y como esa Política la define. Teóricamente, la libre circulación de productos industriales entre los países vecinos y la Unión Europea debería servir para facilitar la instalación de industrias de capital europeo en los países vecinos, a fin de aprovechar sus menores costes salariales, promoviendo así la creación de empleo en los países vecinos y fijando a la población en ellos, con la consiguiente reducción en los estímulos para emigrar —sobre todo, emigrar clandestinamente— a la Unión Europea. Pero esos países temen que el efecto real sea exactamente el contrario. Es decir, que las empresas de capital europeo se sientan renuentes a instalarse en los países vecinos (particularmente, si éstos son de mayoría islámica), en tanto que aprovechan las ventajas del libre comercio para competir con mayores facilidades con las industrias locales. El temor es que éstas terminen arruinadas, y sustituida su producción por las importaciones procedentes de la Unión Europea. El resultado final, en tal caso, sería exactamente el contrario del esperado: menos empleo en los países vecinos y mayores estímulos para emigrar. ¿Qué dicen las experiencias similares que pueda haber habido en el pasado? La más importante es la experiencia de la propia Comunidad Europea. Cuando ésta se constituyó, en 1957, muchos temieron que el mercado común entre Francia y Alemania acabara con la industria francesa en beneficio de la alemana. Se pensaba que era improbable que las empresas francesas pudieran resistir la competencia de la tecnología y la organización germanas. La experiencia de los años sesenta demostró que tales temores eran infundados: la industria francesa resistió el establecimiento del mercado común, y aun salió fortalecida de él. ¿Por qué? La explicación hay que buscarla en el ámbito microeconómico, es decir, en lo que ocurrió empresa a empresa. Es cierto que las más ineficientes empresas francesas tuvieron que cerrar, pero también les ocurrió eso a muchas alemanas. Las empresas alemanas más eficientes, en cambio, encontraron motivos para asociarse con las más eficientes empresas francesas; esta clase de acuerdos fue especialmente frecuente entre las pequeñas y medianas empresas más dinámicas y dotadas de una base tecnológica más fuerte. Las empresas alemanas se percataron de que ésa era la mejor forma de penetrar en el mercado francés, y las francesas de que ésa era la mejor forma de defenderlo. A la larga, esas asociaciones francoalemanas de pequeñas y medianas empresas llevaron a una especialización de la parte alemana y la parte francesa, lo que permitió reasignar la producción y mantener el empleo industrial en los dos países. ¿Qué posibilidades hay de que un proceso similar pueda darse entre la Unión Europea y los países de mayoría islámica que son sus vecinos en el Mediterráneo, a partir de 2010? Aquí las conclusiones del análisis prospectivo no pueden ser muy optimistas. En cualquier caso, el proceso no será igual, ni siquiera parecido, a lo que ocurrió entre Francia y Alemania. Porque, por más intensas que fueran las diferencias culturales entre ambos países, que habían cimentado una enemistad que les llevó a enfrentarse militarmente tres veces en los ochenta años anteriores, resultó que las diferencias en la manera de conducir las empresas no eran demasiado profundas; y que podían constituirse empresas mixtas francoalemanas que fuera perfectamente manejables. Pero ¿cuál es la perspectiva de una cooperación así entre los países europeos y sus vecinos mediterráneos de mayoría islámica? En rigor, habría que distinguir entre aquéllos en que el wahabismo es la doctrina que informa la administración de las empresas, y aquéllos en los que no. En este sentido, las perspectivas de la cooperación económica todavía no son tan duras en el Mediterráneo, como lo son entre Europa y los países del Golfo Pérsico o Pakistán, donde la práctica de los negocios está dominada por la presencia de los sharia boards. ¿Se imagina alguien a los empresarios europeos consintiendo que el destino filantrópico de una parte de sus ingresos los determinen los ulemas de un sharia board, a sabiendas de que ese dinero puede terminar financiando actividades terroristas? La cuestión, entonces, es ¿hasta dónde ha penetrado el wahabismo en las actividades económicas de los países mediterráneos de mayoría islámica? En esto hay que ser extremadamente prudente y a la vez realista. En principio, no sabemos la magnitud de esa penetración; no hay estudios científicos sobre el particular. Pero sí podemos intuirla. Para empezar, en el Reino Unido y Canadá ya hay sharia boards en filiales de bancos occidentales que buscan captar el ahorro, o bien intentan expandir los préstamos hipotecarios de inspiración islámica, entre el público musulmán que reside en esos países. La mayoría de los países occidentales ni siquiera se plantean la posibilidad de que los inversores musulmanes de estricta observancia religiosa puedan estar demandando que los sharia boards certifiquen la licitud de sus ingresos; el debate, por ahora, se limita a la muy trascendental cuestión —pero mucho menos relevante desde el punto de vista de la seguridad— de si se permite a las niñas musulmanas acudir con velo o no al colegio. Y aunque las legislaciones nacionales no lo contemplen, no cabe excluir que sharia boards estén actuando de manera informal, pero no por ello menos efectiva, en ciertas empresas de capital musulmán constituidas en países europeos; y que algunos de los ingresos “impuros” se estén filtrando a la financiación de Al-Qaeda. Es previsible que esté ocurriendo así, como se desprendería de investigaciones recientes de la policía española. En cuanto a los países de mayoría islámica, difícilmente pueden prohibir los sharia boards. Aunque su presencia pueda ser relativamente reducida en países como Turquía y Marruecos, empieza a ser considerable en Egipto; probablemente es muy elevada entre los palestinos, y seguramente está creciendo en todas partes. ¿A qué ritmo? No lo sabemos. Pero, desde luego, conocerlo es de una importancia vital para cualquier paso en la cooperación que se quiera dar en el futuro.