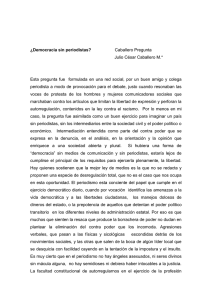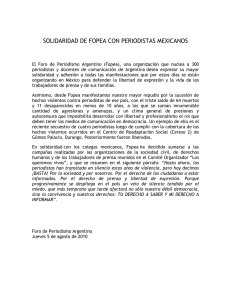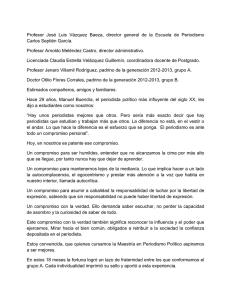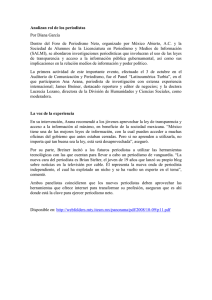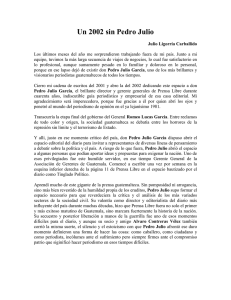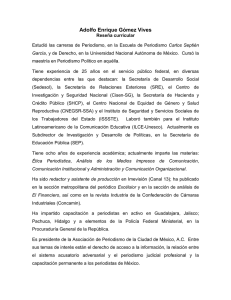XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Anuncio

XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA Madrid, 10, 11 y 12 de Julio de 2013 Sede: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas Lema: "Crisis y cambio: propuestas desde la sociología" GT 24 Sociologías de la Comunicación y del Lenguaje Coordina: Octavio Uña Juárez (Universidad Rey Juan Carlos) 1 TEXTO COMPLETO: La situación sociolaboral de los periodistas españoles en el momento presente Juan-Francisco Torregrosa Carmona Carmen Gaona Pisonero Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 1. Introducción al tema objeto de estudio. Periodismo, formación y profesión en España. En este trabajo se aborda la evolución experimentada por el colectivo de periodistas profesionales de España en los últimos decenios hasta llegar a la situación en la que se encuentran en la actualidad. El enfoque es primordialmente desde la Sociología de las profesiones y las Ciencias de la Comunicación, sin descuidar otros aspectos relacionados. Como ámbito directamente relacionado, se plantea también el estudio de la situación actual del mercado profesional correspondiente a las titulaciones propias de las Ciencias de la Comunicación (Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y Periodismo), si bien especialmente en lo que se refiere a la realidad socioeconómica de los periodistas. En íntima conexión con el mercado profesional se encuentra la formación reglada de los periodistas y el resto de profesionales de la información y la comunicación. De ahí que resulte preciso conocer las necesidades a las que debe dar respuesta la enseñanza superior para lograr el objetivo de una adecuada preparación académica de los futuros profesionales del periodismo, en una profesión de cuya evidente crisis también debe aprender la enseñanza universitaria, e incluso realizar una cierta autocrítica. En este sentido, es necesario hacer un recorrido para conocer la evolución experimentada por la enseñanza formal del periodismo en España y reivindicar la meta inaplazable de abordar una revisión crítica de diversos aspectos; entre ellos, en primer lugar, del papel de las empresas y la reflexión sobre los nuevos y los clásicos perfiles profesionales. Un elemento de indudable importancia viene determinado por la dimensión formativa y académica. El llamado Proceso de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el que están implicados casi cincuenta 2 países del viejo continente, pretende precisamente que el alumno aprenda, que se implique, que cuestione, que busque, que amplíe, que piense… y en primer plano el objetivo absolutamente justificado de que participe activamente en el aula. Superando así la llamada “lección magistral” por parte del profesor como único método de transmisión de conocimientos especializados. Es de esperar que al final todo el nuevo y ya vigente modelo de transformaciones, transformaciones en principio relevantes e intensas, no acabe siendo un modelo que haya que calificar como gatopardiano: que todo cambie (aparente y formalmente) para que todo (en el fondo) siga igual. Especialmente teniendo en cuenta la notable falta de financiación de la universidad española. Entrando más de lleno en la cuestión que nos ocupa, en la actualidad los periodistas se han convertido mayoritariamente en esos precarios poderosos de los que habla en diversos trabajos académicos el profesor Félix Ortega (2000, 2006, 2008): “El periodista español es como un dios Jano: frágil y precario de puertas adentro de los medios de comunicación, engreído y prepotente de puertas afuera. Frágil debido a las características estructurales de la profesión, que podemos sintetizar en los tres aspectos siguientes: la situación laboral, las relaciones con las empresas y la élite periodística, y finalmente el tipo predominante de organización profesional” (Ortega, 2008: 232). Toda una serie de paradojas de inmenso calado que afectan a la mayor parte de los trabajadores del periodismo en España y, también es verdad, en otros países incluso alejados geográfica y culturalmente. Aunque resulta muy real lo que asegura el veterano columnista de prensa y maestro de periodistas Manuel Alcántara al decir que “el periodismo es un oficio de juglares”, no lo es menos que ese oficio tiene mucho de profesión. Una profesión que atraviesa, desde el punto de vista laboral, por su peores momentos desde la restauración de la democracia en España a finales de los años setenta del paso siglo XX, cuando nacen, por cierto, las primeras facultades universitarias de periodismo en el país. Un dato de extraordinaria elocuencia permite resaltar estas afirmaciones: el hecho de que hace ya más de un decenio un número superior al ochenta por ciento de los periodistas en ejercicio eran menores de cuarenta años (Ortega y Humanes, 2000). 3 Este panorama se traduce claramente en desinformación, en disminución de la calidad periodística y en precariedad laboral, que afecta en especial a los jóvenes periodistas, o lo que es lo mismo, a la mayor parte de la profesión. “Mi precariedad es tu desinformación”, rezaba de forma muy gráfica, acertadamente, el lema de una asamblea anual de sindicatos españoles de periodistas de las muchas celebradas para denunciar públicamente la situación de indignidad laboral que sufren miles de informadores en España (en consonancia, es cierto, con prácticamente todos los sectores profesionales del país). Sin embargo, de esas situaciones no suelen hacerse demasiado eco los propios medios de comunicación en los que los afectados desempeñan su labor. Por algo se afirma con convicción casi desde tiempo inmemorial que “perro no come perro”. Una situación histórica que está cambiando progresivamente en los tiempos actuales, especialmente gracias a la proliferación de nuevos medios digitales presentes en Internet, así como a los mayores esfuerzos realizados por las asociaciones profesionales y los recientes sindicatos de periodistas. Podemos afirmar que hemos desarrollado, además, nuevos males (la discriminación se encuentra instalada en lo más profundo de la profesión periodística). Así, en el 2001 la Federación Internacional de Periodistas (FIP) puso de manifiesto el dato de que pese a que las mujeres constituyen un tercio de la fuerza laboral dentro del sector, únicamente el 1% de los puestos directivos contaban con ellas en dichos niveles máximos de responsabilidad. Sí parece haber mejorado la valoración que se hace desde la propia profesión respecto a la formación universitaria, lo que podría ser un reflejo o una consecuencia del mayor número de titulados en la especialidad que ejercen hoy la profesión en España, siendo prácticamente inexistentes las incorporaciones de periodistas sin carrera universitaria, frente a lo que ocurría hace veinte o treinta años, incluso en medios de comunicación públicos, lo que era considerado por muchos un inaceptable “intrusismo” profesional. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha comprobado que en el año 1999 el 70% de los entrevistados decía tener terminada la Licenciatura (Humanes, 2005: 13), cifras muy superiores a las que manejaban los investigadores sólo unos años antes. Por lo que tiene que ver directamente con su empleo, con su desempeño profesional más cotidiano, los periodistas viven en la actualidad “una situación de 4 emergencia laboral y de credibilidad”, a tenor del diagnóstico procedente de los datos presentados en las sucesivas ediciones del Informe Anual de la Profesión Periodística, realizado desde 2010 por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), miembro de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). El estudio del citado año, que refleja el deterioro de las condiciones laborales y profesionales de los periodistas según lo percibido por ellos mismos (1.000 entrevistados) y por los ciudadanos (1.200 hogares encuestados) dibuja una profesión periodística atascada en una coyuntura sin precedentes que ya en aquel momento la colocaba en una difícil posición de debilidad. De acuerdo con las conclusiones del Informe, el desempleo dejó de ser el primer motivo de desvelo de los periodistas españoles, pese a los 5.564 profesionales registrados en los servicios públicos en septiembre de 2010 y los más de 3.500 puestos de trabajo afectados que figuraban ya ese año contabilizados en el Observatorio de la Crisis, dirigido por la propia FAPE. Después se han unido muchos más, con decisiones como las anunciadas por el Grupo Prisa en enero de 2011, editor de El País, de despedir a 2.500 trabajadores, 2.000 de ellos en España. Y en 2012 a 129 de los periodistas más experimentados y prestigiosos de esa cabecera. En el presente año 2013, según el mencionado Observatorio, son cerca de 10.000 los periodistas que han perdido su empleo en España desde el inicio de la crisis en 2008 (con cifras registradas desde noviembre de ese año). También han sido relevantes los EREs de Unidad Editorial (El Mundo) y Telemadrid, así como la desaparición de la cadena ABC Punto Radio. La cifra a fecha 8 de abril de 2013, era de 9.819, de ellos 4.888 correspondientes al año 2012, unas cifras que no incluyen las previsiones ni los EREs no llevados a cabo pese a estar ya firmados o presentados). Como dato igualmente relevante, cabe indicar que ya existen dos provincias españolas en las que no se publica ningún periódico en papel: Cuenca y Guadalajara. La Federación nacional de periodistas, ya aludida, alerta de que se está sufriendo una “devastación de la profesión periodística” y de que el despido de los profesionales más consolidados empobrece la calidad de la información y, por ende, de la propia democracia. (Otro problema es el de las llamadas “ruedas de prensa sin preguntas”, o las comparecencias a través de pantallas de televisión, en las que tanto gobiernos como partidos de la oposición reducen a la prensa a mera comparsa). 5 El número de informadores afectados por cierres o despidos, la citada organización gremial, la FAPE, lo considera consecuencia directa de la actual crisis económica, que se ha venido a sumar a otros males ya existentes en la profesión, como la precariedad laboral de parte de los que sí conservan su empleo o el mencionado “intrusismo” laboral, que constituye hoy otra de las principales quejas de los periodistas profesionales. Respecto a la remuneración por el trabajo realizado en la prensa en sentido amplio, del análisis de 50 convenios colectivos que afectan a unos 17.000 periodistas, se desprende que el sueldo medio de los periodistas asciende a 30.000 euros brutos anuales. El dato revela que las condiciones de trabajo de las áreas digitales, con salarios “mileuristas”, comienzan a extenderse a otros soportes. El 66% de los periodistas encuestados señala que la crisis ha reducido su sueldo, degradando también la situación contractual con la disminución del número de contratos indefinidos (0,9%) y un aumento de los contratos temporales (al pasar los mismos del 8% al 13,7%). La remuneración de los periodistas con convenio asciende a 35.000 euros anuales de media en España (Fuente: Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, 2010). El gran problema es que hay miles de periodistas que están fuera del mismo, al tratarse de “free-lance” y colaboradores a la pieza, un colectivo muy amplio cuya situación atraviesa sus horas más bajas en la actualidad, tanto en lo que tiene que ver con las retribuciones como con otras aspectos laborales básicos. Por lo que hace referencia a los trabajadores autónomos (la mayoría de periodistas son autónomos a la fuerza, porque no les queda otro remedio, pero para muchos incluso eso es hoy un lujo que no se pueden permitir); según datos del último Informe Anual de la Profesión Periodística de la FAPE, presentado en 2012, los salarios están más repartidos que entre quienes trabajan con una nómina de empresa, pero ni mucho menos son cifras mejores. El 34% de los trabajadores cobra entre 1.000 y 2.000 euros mensuales, y el 32% dice tener un salario inferior a los 1.000 euros. Tan solo el 15% gana entre 2.000 y 3.000 euros, un porcentaje similar a los que reciben más de 3.000. La situación no tiene perspectivas de mejora: el pasado mes de febrero de 2013, la Asociación de Editores de Prensa Diaria de España (AEDE), solicitó una bajada del diez por ciento para todo el sector en los salarios del próximo IV Convenio de Prensa 6 Diaria, una medida que los trabajadores rechazan frontalmente. Se considera que los periodistas con convenio son aproximadamente la mitad de los que ejercen, unos 15.000 o 17.000. Otro problema es el de los “falsos autónomos”, contratados incluso para medios de titularidad pública a través de productoras, algunas de las cuales están prescindiendo sobre todo de operadores de cámara de televisión que se quedan al ser despedidos sin indemnización y sin derecho a prestación por desempleo, pese a llevar trabajando en algunos casos más de diez años para la misma empresa en régimen de dedicación completa y exclusividad, una práctica abusiva denunciada por la propia FAPE. Un caso real de febrero de este año 2013: un reconocido y longevo diario nacional busca corresponsal en una provincia española (andaluza para más señas): ofrecen treinta euros por página publicada (y no asumen ningún gasto de teléfono, gasolina, etcétera). Varios periodistas veteranos en paro aseguran que “eso significa, literalmente, pagar por trabajar”. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de diarios nacionales han cerrados sus ediciones autonómicas, con lo que las crónicas, entrevistas, reportajes y otros textos publicados bajan considerablemente. Volviendo al ámbito estrictamente académico, tan relacionado con el profesional, se detecta un desajuste entre la oferta y la demanda. En las 37 universidades, entre públicas y privadas, que impartían la titulación de la Licenciatura, ya casi por completo en extinción, o el nuevo Grado de Periodismo en España, estudian un total de 18.681 alumnos. En el curso 2010-2011, de los 2.906 alumnos que terminaron la carrera, el 70% fueron mujeres y el 30%, hombres (datos de la revista “Periodistas”, de la FAPE). Ha de tenerse en cuenta que los cálculos habituales sitúan en el entorno de las veinte o veinticinco mil personas, treinta mil todo lo más, el número de los periodistas en ejercicio, con lo que es fácil comprender que el ritmo que proporcionan los números de matriculados actuales hace que cada lustro o incluso cada cuatro años haya un número de egresados similar al de quienes están ya trabajando en el sector (cada vez menos numerosos a causa de los recortes y los despidos generalizados). Supone una evolución espectacular desde mitad de los años setenta, cuando nacen las actuales facultades de Ciencias de la Información y de Ciencias de la Comunicación, un momento en el que el número de demandantes de empleo en este 7 campo resultaba muy bajo en comparación con el de hoy, si bien también debe considerarse que había un menor número de puestos de trabajo disponibles como periodista o desempeño similar. Pero, pese a ello, el desequilibrio es realmente notable. De ahí que desde la propia Academia se insista en que España ha creado al día de hoy una “burbuja” universitaria en estudios como los de Periodismo y Comunicación que plantea numerosos problemas. 2. Incertidumbres en el ámbito de la comunicación profesional. La actual indefinición en el modelo empresarial informativo se debe a diversos factores que intentaremos abordar a continuación. Entre ellos, el debate sobre la calidad de los contenidos informativos ocupa siempre, por derecho propio, un papel central en muchas de las cuestiones más directamente implicadas en el sector de la comunicación profesional periodística. Un buen trabajo sobre este tema es el firmado por Juan Varela, “El fin de la era de la prensa”, en Cuadernos de Periodistas. (Núm. 8, octubre de 2006. Asociación de la Prensa de Madrid, APM, pp. 17-50). Ahora bien, lo que no resulta tan frecuente es reconocer la clara vinculación que existe entre la precariedad laboral y la baja calidad de la información ofrecida al público receptor. La convergencia tecnológica y empresarial que facilita y aumenta exponencialmente la revolución digital tiene una víctima clara: el periodista. Las encuestas periódicas de organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican de forma reiterada que la de periodista es una de las profesiones peor valoradas en España, junto con los políticos, con quienes se relaciona desde el imaginario colectivo (en tanto que la más estimada es la de profesor universitario). Así ha ocurrido en este mismo año 2013. Bien es cierto que algunos otros estudios recientes de otras entidades profesionales parecen arrojar unos resultados algo mejores. En concreto, la encuesta sobre la población general realizada a 1.200 hogares por parte de la FAPE muestra una mejora respecto a la imagen social de la profesión. El 40,9% la considera muy buena, frente al 39,3% de 2009, pese a que todavía son mayoría los que la valoran como regular (46,5%). Como ha señalado en su análisis sobre los medios Carlos G. Reigosa (2004: 17): “Los que informan para desinformar tienen a veces éxito y logran convertir un diario o una radio en un medio de comunicación que como ellos desinforma. Pero también 8 ellos saben que a la postre nadie puede engañar a todos todo el tiempo. Al final, el periodismo se revuelve y gana. Ésa es su grandeza. Y la esperanza social que representa”. La misión y justificación del periodista, de su labor, no es otra que la de informar, una labor desde luego compleja y arriesgada que se encuentra, tal y como señalara Kapuscinski en su obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo (2005) ante dos realidades existentes: la física, la acontecida y, por otro lado, la realidad representada. El peligro es que prevalezca esto último y que sea más real la narración que los hechos, más real la verdad mediática que la vivida en carne propia. El periodista polaco recientemente desparecido abordó un tema apasionante: la verdad como relación intrínseca y siempre conflictiva respecto a la información periodística y su comunicación pública. Si el periodismo pierde definitivamente la calle, la crisis será permanente e irreversible. Ya no se tratará de una coyuntura más o menos duradera, sino de un camino de difícil retorno en el medio e incluso en el largo plazo. En este sentido, un discurso negativo hablaría de las rutinas que se derivan de las nuevas tecnologías; reciclaje y reaprovechamiento de contenidos de todo tipo sin acudir a las fuentes originales o documentales, estaríamos ante el Presentismo, Continuismo, Propagandismo. Como asegura el intelectual italiano Furio Colombo (1997: 52), “un periodismo que acepta vivir con una memoria corta de los hechos, tal como aparecen en un día determinado, y con la versión que de ellos han ofrecido sólo las fuentes interesadas, es un periodismo mutilado que se pone en manos de las partes enfrentadas”. A la hora de realizar el análisis de la situación del periodismo en España, desde el plano de la formación, vemos que nuestros males no son tan diferentes a los existentes en otros lugares del mundo, en especial respecto a América Latina. Sobre todo por el hecho de que la base o estructura de influencias es la misma: naturaleza del periodista (características personales, actitudes, valores y creencias), influenciado por factores internos: profesionalización y formación, las condiciones laborales y las prácticas asociativas, funcionando las Universidades, las asociaciones y los empresarios como agentes intermedios involucrados de forma destacada. Junto a estos elementos, el sistema económico, el político y los fenómenos sociales. Al margen de las particularidades de cada continente y de cada país, lo cierto es que los 9 grandes males de las Facultades universitarias de Ciencias de la Comunicación serían similares en distintas latitudes. Es el caso de Chile, por ejemplo: “No sólo hay quejas por la calidad de la educación que hoy se entrega a los futuros periodistas, sino que existen grandes dudas respecto a la especificidad y singularidad que estos centros formativos dan a la profesión” (Mellado Ruiz, 2009: 200). En España, desde las viejas Escuelas, la del periódico católico El Debate, creada por impulso del introductor de Pulitzer en España, el cardenal Ángel Herrera Oria, y vinculada directamente al diario homónimo que nace en el año 1926; las posteriores de la Iglesia y la Oficial de Periodismo, hasta las actuales facultades de Comunicación y los Master universitarios y de empresas, lógicamente ha pasado mucho tiempo. A las instituciones de formación reseñadas, hay que añadir las Escuelas de Periodismo de los propios medios de comunicación. Entre ellas, algunas cuentan ya con más de dos decenios de vida, como las de diarios de referencia, por ejemplo la del periódico El País con la Universidad Autónoma de Madrid o la del diario ABC, en colaboración con la Complutense (Vigil y Vázquez, 1987: 271) Como antecedentes de las primeras Escuelas de inspiración católica ya citadas deben señalarse las denominadas Asambleas de la Buena Prensa (1904-1924), igualmente de naturaleza religiosa. La intención de las Asambleas nacionales que se celebraron en Sevilla, Zaragoza y Toledo no era otra, precisamente, que la de mejorar las condiciones de los periodistas católicos y adoptar las medidas necesarias para la dignificación del gremio (González Segura, 2007: 1). Para algunos autores, la investigación académica sobre la Comunicación en España, que guarda una cierta relación con propia praxis profesional, presenta perfiles todavía bajos de desarrollo en comparación con otros países de nuestro entorno y en especial respecto a Estados Unidos, por lo que los expertos hacen una revisión crítica de la evolución experimentada, con la evaluación de lo que han supuesto las facultades (Martínez Nicolás, 2008). A este respecto, conviene insistir en que el posible paralelismo entre investigación y profesión es cada vez mayor, habida cuenta de que empiezan a consolidarse estudios empíricos en España sobre la naturaleza y la realidad de la profesión periodística, tal y como venía ocurriendo desde hacía tiempo en otros países con más experiencia en la aproximación científica de los temas periodísticos (Rodríguez Andrés, 2003: 487). 10 Es el caso de los trabajos, entre otros, del propio Rodríguez Andrés, 2003; pero también de autores como los siguientes: Fernández, 1993; Diezhandino, Bezunartea y Coca, 1994; García de Cortázar y García de León, 2000; Tapia López, 2001; Martín Algarra y González Gaitano, 2004 o González Segura, 2007. A juicio del primero de los investigadores mencionados, quien ha estudiado las características socio-demográficas de los profesionales del periodismo, así como su índice de satisfacción laboral, dos de las características principales de la realidad profesional actual son la juventud de quienes se encuentran en ejercicio y el incremento de mujeres que ha experimentado el periodismo profesional en España (Rodríguez Andrés, 2003: 491-492). Como ha habido oportunidad de comprobar ya en este trabajo, el aumento del número de mujeres no ha ido, por lo general, acompañado de su acceso a puestos directivos o de mayor responsabilidad, algo que habría resultado lógico dada su significativa y creciente presencia, con niveles de preparación perfectamente equiparables a los que presentan los hombres. Todos esos extremos de los que hablamos resultan también corroborados en su investigación por este autor: “Esta mayor presencia de la mujer en el periodismo se observa también en las responsabilidades que van adquiriendo en la redacción. Hoy por hoy, la mujer está trabajando en todas las secciones, y desempeñando exactamente los mismos cometidos que los hombres […]. Sin embargo, hay aún dos aspectos en los que siguen existiendo desigualdades en nuestro país. En primer lugar, el número de mujeres directoras o redactoras jefe es aún reducido. Su incorporación generalizada a los puestos directivos todavía no es una realidad. Y en segundo lugar, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, a pesar de que se encuentren en los mismos niveles y categorías laborales y aun cuando lleven ejerciendo el mismo número de años de experiencia profesional, aunque en este aspecto no hay coincidencia entre todos los estudios demoscópicos” […] (Rodríguez Andrés, 2003: 493). Precisamente, el aumento de las mujeres periodistas se está produciendo gracias a la masiva incorporación, en especial desde los últimos años, de estas jóvenes a las diversas facultades universitarias de Ciencias de la Comunicación. Existe por tanto una relación entre la precariedad laboral y la mayor presencia de mujeres, con retribuciones inferiores a las de sus compañeros hombres que ocupan los 11 mismos puestos en los organigramas de periódicos, sitios web y medios de información audiovisual. Del mismo modo, la juventud de la gran mayoría de redactores y reporteros ahonda en esa línea, hasta el punto de haberse producido una auténtica brecha generacional entre los profesionales que ahora se están jubilando, con condiciones profesionales y económicas buenas o aceptables, a diferencia de lo que hoy predomina entre los sectores con dos decenios, uno o menos años en ejercicio. Se puede hablar de generaciones “analógicas”, ahora en retirada, frente a las nuevas hornadas de “nativos digitales” o periodistas con gran formación tecnológica que soportan condiciones de trabajo considerablemente inferiores a las que tuvieron desde sus primeros años de trabajo los profesionales que ahora se encuentran en torno a los cincuenta, sesenta o más años. Otro de los elementos que aporta indefinición al modelo profesional, al académico y al empresarial es el hecho de contar con multitud de vías de acceso a la profesión periodística. Una polémica todavía no superada completamente en el caso español, si bien es cierto que conforme ha ido aumentando el número de titulados en Comunicación que ejercen el periodismo, tal y como hemos visto en este mismo texto que ha ocurrido desde el último decenio hasta hoy, se ha atenuado en una cierta medida (Torregrosa, 2005: 11). 3. Análisis prospectivo de la situación. No parece que en los próximos años la situación del mercado profesional de la Comunicación vaya a mejorar. Antes al contrario, informes como los de la Profesión Periodística en España (Asociación de la Prensa de Madrid-APM, Federación de Asociaciones de Periodistas de España-FAPE) detectan con preocupación que los especialmente bajos salarios de los empleos periodísticos en los nuevos medios digitales se están extendiendo al resto de soportes convencionales, tradicionalmente no tan mal pagados como empiezan a estarlo ahora. Hasta tal punto que existe ya una brecha que además de ser, como hemos señalado, generacional, lo es también salarial, incluso en los mismos medios, donde quienes se han jubilado en los últimos años o quienes lo harán en los próximos disfrutan unas condiciones económicas y contractuales que, sin ser por lo general espectaculares, resultan a todas luces inalcanzables para los nuevos periodistas. Tanto 12 en el momento presente como, previsiblemente, también lo será a lo largo de su carrera futura. En cuanto a la calidad y a la credibilidad de los contenidos informativos, no hay tampoco especiales motivos para el optimismo. Porque existen numerosas señales inequívocas de que, en sintonía con los tiempos que corren, caminamos inexorablemente, pero no irreversiblemente, hacia un “periodismo de marca blanca”, en el que cada vez queda menos espacio para el buen periodismo y más para el entretenimiento, sea éste de buena o de mala factura. Con una mezcla en ocasiones de ambos territorios tan dispares. Resulta todo un símbolo casi trágico, además de una dolorosa realidad para los periodistas y para todo tipo de trabajadores, que el hueco dejado por un canal de información continua los últimos días de 2010, como CNN Plus, lo ocupara al minuto siguiente un nuevo canal dedicado a 24 horas de espectáculo banal, e incluso zafio, como el de Gran Hermano. Tendrán que pasar algunos años para que el modelo de empresa informativa se clarifique. Los nuevos medios digitales han ejemplificado la ceremonia de la confusión: pasando de contenidos de pago a otros gratuitos (y a la inversa), unificando las redacciones digitales y tradicionales (y a la inversa) o abriendo y cerrando -en estos últimos casos por falta de la gran rentabilidad económica esperada y necesaria en el nuevo ecosistema mediático nacional e internacional- canales de televisión local y autonómica de capital privado que no han acabado de cuajar, entre otros aspectos destacables. A corto y medio plazo, la estabilidad de la profesión periodística no mejorará, pese a que la fuerte crisis económica actual ya haya terminado o al menos remitido en su virulencia: la crisis es doble, tanto económica en general como de identidad y de modelo de negocio de comunicación en concreto. Sin embargo, por mucho que el panorama siga resultando sombrío, la inmensa mayoría de los periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación continuará en sus puestos contra viento y marea. Y ello porque como bien aseguran Ortega y Humanes (2000: 187): “Aun a riesgo de las tensiones que la profesión produce, causa como hemos señalado del estrés y de un posible abandono, lo que encontramos es que la permanencia en el periodismo es de larga duración. Estamos ante una actividad que genera fuertes dependencias vitales, que si por un lado limitan ciertos aspectos personales, por el otro provocan una innegable adicción. Porque 13 cambiar del periodismo a otra profesión supone bastante más que el paso de un trabajo a otro: requiere abandonar una forma de vida, con la consiguiente necesidad de rehacerla casi completamente”. 4. Conclusiones La profesión periodística atraviesa por dificultades endémicas a las que se une la sangría laboral que supone en España desde 2008 la severa crisis económica que todavía en 2013 padecemos. El siempre controvertido sistema de formación universitaria especializada, rechazado por muchas empresas, que cuentan con sus propios master y programas de formación en periodismo constituye un aspecto que conviene atender suficientemente para que los egresados cuenten con una formación superior de calidad. Les será muy necesaria para enfrentarse a un sector tan precario como competitivo. Son muchas las sombras que se ciernen hoy sobre la profesión, y por tanto sobre la carrera universitaria, de periodista. La justificación social de su labor queda muy clara a lo largo de la historia. Pero la situación es muy complicada, con problemas que generalmente no son nuevos, pero sí mucho más acuciantes de lo que antaño lo fueron. Los periodistas nunca han gozado en su conjunto de unas condiciones económicas y laborales especialmente ventajosas. Sin embargo, esa realidad se ha acentuado en la medida en que la crisis económica está afectando especialmente al colectivo de los periodistas españoles. Según datos de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), desde noviembre de 2008 han perdido su empleo casi 10.000 personas (Fuente: Observatorio de la Crisis de la FAPE), lo que claramente ha convertido al colectivo de informadores, en términos relativos, en uno de los más castigados, tras el sector de la construcción y el de los empleados de banca. Las encuestas del CIS suelen reflejar la baja credibilidad del periodista como profesional, quien, después de los políticos, es uno de los menos valorados en términos de confianza general por parte de la población. Precisamente es una relación que se entiende excesivamente permeable entre el poder institucional y la prensa la que afecta más de lleno a dichas opiniones populares tan generalizadas y habituales a lo largo del tiempo. 14 La formación universitaria ha sido también puesta a menudo en cuestión, aspecto que se aspira a mejorar en el contexto del ya vigente Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la formación no sólo teórica sino también en destrezas y competencias prácticas. En el presente trabajo se consideran estas y otras cuestiones, en la medida en que también se realiza una evaluación crítica de la bibliografía y demás fuentes documentales que han estudiado al periodista como sujeto profesional, desde la óptica de la sociología, la política o la propia empresa informativa, entre otros enfoques diversos. En la actualidad los periodistas se han convertido mayoritariamente en esos precarios poderosos de los que habla en distintos trabajos académicos el profesor Félix Ortega (2000, 2006, 2008) al referirse a que si es frágil y precario de puertas adentro de los medios de comunicación, no resulta menos engreído y prepotente de puertas afuera, debido a la configuración histórica de su realidad laboral y sociológica. En conclusión de todo expuesto cabe expresar el convencimiento, a partir de la literatura científica revisada y desde nuestro propio análisis, de que el Periodismo nunca debe dejar de ser lo que siempre fue. De forma que el terreno del periodismo banal y efímero pierda peso frente a una necesidad democrática de mucho mayor calado que devuelva la influencia y el prestigio perdidos. Porque el periodismo, “un espejo inteligente y veraz ante los hechos, no sólo capta los hechos correctamente: capta el significado de los hechos correctamente. Es validado no sólo por fuentes dignas de todo crédito, sino por el despliegue de la historia” (Allman, citado por Pilger, 2007: 13). Lo deseable es que ese “espejo a lo largo del camino”, como decía Stendhal de la novela, siga siendo capaz en el futuro de devolver cada jornada una imagen de nosotros mismos que no resulte deformada. Antes al contrario, que el periodismo ofrezca un retrato de nuestra realidad que sea -antes que increíble o verosímilverdadero como sujetos sociales de un tiempo concreto. 5. Referencias bibliográficas Colombo, F. (1997): Últimas noticias sobre el periodismo. Barcelona: Anagrama. 15 Diezhandino, M. P., Bezunartea, O. y Coca, C. (1994): La elite de los periodistas. Bilbao: Universidad del País Vasco. FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas España). Observatorio sobre la Crisis. Información disponible en: http://www.fape.es/file/48473/observatoriocrisis08abrildoc [consulta: 8/IV/13]. FAPE, Cuadernos de Periodistas (2010). Número 19, marzo de 2010. “La remuneración de los periodistas con convenio”. Pp. 7-26. Fernández, M. I. (1993). “La formación de los periodistas españoles”. Revista Comunicación y Sociedad. Universidad de Navarra, volumen VI, números 1 y 2. García de Cortázar, M. y García de León, M. A. (coords.) (2000): Profesionales del Periodismo, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). González Segura, A. A. (2007). “La condición del periodista católico en las Asambleas de la Buena Prensa (1904-1924)”. El Argonauta. Número 4: http://argonauta.imageson.org/document88.html [consulta: 8/IV/2013]. Humanes, M. L. (2005). “La enseñanza del periodismo en España”, en Medios de comunicación en crisis. Le Monde Diplomatique, edición española, septiembre 2005, número 3, pp. 13-16. Kapuscinki, R. (2005). Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. Barcelona: Anagrama. Martín Algarra, M. y González Gaitano, N. (1994): “La formación de los periodistas españoles en la encuesta Media and Democracy”, Estudios de Periodística, 3, pp. 49-75. Martínez Nicolás, M. (coord.). (2008). Para investigar la Comunicación. Propuestas teórico-metodológicas. Madrid: Tecnos. 16 Mellado Ruiz, C. (2009): Periodismo en Latinoamérica: revisión histórica y propuesta de un modelo de análisis, en Revista Comunicar, 33, v. XVII, pp. 193201. Ortega, F. (coord.). (2006). Periodismo sin información. Madrid: Tecnos. Ortega y Humanes, M. L. (2000). Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. Barcelona: Ariel. Ortega, F. (2008): “Periodistas: entre la profesionalidad y el aventurerismo”, en Para investigar la Comunicación. Propuestas teórico-metodológicas. (Coord. M. Martínez Nicolás). Madrid: Tecnos. Pp. 225-239. Pilger, J. (2007). Basta de mentiras. El periodismo que está cambiando el mundo. Barcelona: RBA. Reigosa, C. G. (2004). “El periodismo frente a los intoxicadores”. Cuadernos de periodistas. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), pp. 917. Rodríguez Andrés, R. (2002). “Características socio-demográficas y laborales de los periodistas españoles e índice de satisfacción laboral”. Ámbitos, número especial 9-10, 2º semestre 2002, año 2003, pp. 487-504. Tapia López, A. (2001). “Las primeras enseñanzas de documentación en periodismo”. Documentación de las Ciencias de la Información. Universidad Complutense, núm. 24, pp. 231-253. Torregrosa, J. F. (2005): “El acceso a la profesión periodística en España”, en REDAcción andaluza 14, Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)-Federación española de Sindicatos de Periodistas (FeSP), pág. 11. Vigil y Vázquez, Manuel (1987). El Periodismo enseñado. De la Escuela de El Debate a Ciencias de la Información. Barcelona: Mitre. 17