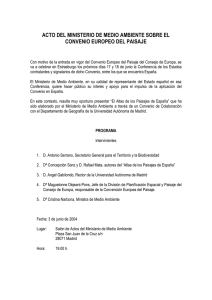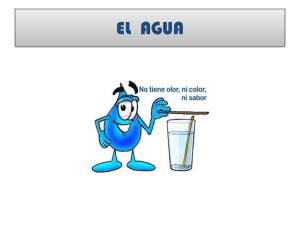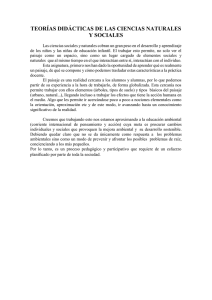XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Anuncio

XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA “CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA” Universidad Complutense de Madrid, 10 al 12 de julio de 2013 NUEVAS METODOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO: APLICACIÓN AL CASO ANDALUZ. (PLANPAIS). Adolfo J. Torres Rodríguez. Departamento Sociología. Universidad de Granada. atorresr@ugr.es Alberto Matarán Ruíz. Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Granada. mataran@ugr.es Juan Fco. Bejarano Bella. Departamento Sociología. Universidad de Sevilla jbejarano@us.es Carmen Sanz López. Departamento Sociología. Universidad de Granada. csanzl@ugr.es Palabras Clave: Análisis integrado del paisaje, Vega de Granada, Sostenibilidad territorial, Andalucía. Resumen La extraordinaria dinámica de cambio en los usos del suelo que ha tenido lugar en Andalucía en las últimas décadas ha generado una gran degradación paisajística, la falta de aproximaciones metodológicas para integrar las cuestiones paisajísticas en la planificación ha incidido negativamente en este proceso. Sin embargo, la aprobación entre otros documentos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006 y del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), elaborado en el seno del Consejo de Europa, aprobado en Florencia en el año 2000 que entró en vigor el 1 de Marzo de 2004 aunque en España entra en vigor el 1 de Marzo de 2008, (BOE núm. 31 de 5 de febrero de 2008), indican que nos encontramos ante un punto de inflexión en el que el paisaje podría jugar un papel fundamental para la sostenibilidad en Andalucía. En este contexto, PLANPAIS (proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, P09RNM5398) se plantea una metodología basada en dos modelos complementarios. El primero de ellos es el Modelo de Análisis Identitario del Paisaje, desarrollado a partir del marco teórico que aporta la arqueología del paisaje, la ecología del paisaje, la multifuncionalidad, el análisis coevolutivo y la evaluación de los cambios en los usos del suelo a través de la descripción de los principales conflictos paisajísticos que se han generado. El segundo componente está constituido por un Modelo de Elaboración de Propuestas de Planificación, basado en la metodología del análisis identitario y en la revisión de los procesos de planificación aplicados hasta ahora en Andalucía. El modelo ha de permitir plantear criterios y proponer respuestas novedosas a los principales procesos de alteración territorial: la expansión urbana, la transformación de las agriculturas y la construcción de infraestructuras. Esta metodología será desarrollada mediante su experimentación en cinco laboratorios territoriales representativos de las cinco tipologías paisajísticas existentes en Andalucía. En este caso, nos ocupamos de La Vega de Granada. Presentamos la metodología seguida (cualitativa), los principales resultados obtenidos hasta la fecha (miradas de La Vega, análisis de los procesos de transformación e identificación de sus etapas), y se formulan metodologías participativas para iniciar procesos de re-territorialización. Por último, se apuntan unas notas para el debate y la discusión sobre el paisaje desde la perspectiva de la Sociología. 1. Hacia un modelo de sostenibilidad territorial basado en el paisaje. Al igual que en otras zonas dinámicas y altamente antropizadas de nuestro planeta (Observatorio de la Sostenibilidad de España, 2006) (European Environment Agency, 2006) (United Nations Environmental Program, 2005), en los últimos 50 años se han producido en Andalucía grandes transformaciones territoriales y paisajísticas vinculadas a tasas de cambio en los usos del suelo desconocidas hasta la fecha como son, por ejemplo, los incrementos de más del 200% de las superficies edificadas, de las infraestructuras y del regadío. La mayoría de estas transformaciones ha seguido los mitos homologantes de la globalización económica (Magnaghi, 2005 y 2007) (Fernández Durán, 2006), siendo orientadas a la inserción de las zonas dinámicas de Andalucía (Requejo Liberal, 2001 y 2006) en el espacio de los flujos del mercado mundial (Castells, 2005). En este contexto, el territorio andaluz se presenta cada vez más como una mezcla de plataformas transnacionales, nacionales, interregionales y regionales que se sitúan sobre el paisaje reduciéndolo a mero soporte físico; se trata de espacios productivos orientados a los mercados globales (industrial, turístico, agrícola) de corredores y nodos infraestructurales, de instalaciones logísticas y comerciales, y sobre todo, de ciudades que están perdiendo su papel tradicional y que se están convirtiendo en sistemas conmutadores entre los flujos globales (Choay, 2008). Esta reconversión espacial implica un grave riesgo de obnubilar la identidad del lugar, transformando los paisajes andaluces en meros cruces de funciones y flujos del mercado global. De hecho, el tamaño y la intensidad de los cambios acontecidos y su extraordinaria difusión en el conjunto del territorio andaluz han supuesto la aparición de graves procesos de degradación ambiental y sobre todo paisajística. Los principales procesos espaciales que han determinado los cambios territoriales y paisajísticos señalados se pueden sintetizar en tres grandes grupos: transformación de los espacios agrarios, expansión urbana y construcción de infraestructuras. a) La transformación de los espacios agrarios. El principal cambio territorial y paisajístico ha sido debido a las transformaciones agrarias, que pueden resumirse en los dos grandes procesos que ha sufrido la agricultura en el siglo XX: - La intensificación de los cultivos que incluye entre otras cuestiones la mecanización, el uso de fitofármacos y la adopción generalizada del regadío, ha supuesto la búsqueda de la máxima eficiencia productiva generando también todo tipo de efectos sobre el paisaje, ya sea por la transformación de los espacios agrarios tradicionales o por la roturación de espacios que anteriormente se habían considerado como no aptos para la agricultura. - El abandono de los sistemas tradicionales menos productivos y más lejanos a las zonas dinámicas. Lejos de suponer una vuelta a los paisajes que se transformaron en el momento histórico en el que fueron ocupados, supone una degradación, generando numerosos problemas como la erosión y el despoblamiento ligados a la destrucción de un paisaje construido durante miles de años. Las políticas y los procesos de planificación ligados a las agriculturas han fomentado ampliamente estas dos transformaciones. Cabe destacar aquí el abandono de grandes superficies cultivadas siguiendo los planteamientos de la Política Agraria Común, a la par que tanto dicha política europea como los planes hidrológicos (nacional, del Guadalquivir, de la cuenca mediterránea andaluza) y los planes de regadío (Plan Nacional de Regadíos, Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza), fomentaban la intensificación de las agriculturas. Sin embargo, mientras el abandono de las agriculturas menos rentables parece imparable (al menos por ahora), el crecimiento de los cultivos intensivos (tras un periodo de gran expansión en las últimas décadas del siglo pasado) se ha ralentizado en los primeros años del siglo XXI, sobre todo debido a factores como las sucesivas crisis de precios de los productos agrarios, el establecimiento de límites para nuevos regadíos (Directiva Marco de Aguas) y a una percepción cada vez más clara de los límites ambientales. b) La expansión urbana. Desde un punto de vista cualitativo el proceso de transformación territorial más importante ha sido el crecimiento urbano, en particular, la expansión de la urbanización contemporánea posturbana, generalmente de baja densidad (Aguilera, 2008). Este modelo urbanístico (Choay, 2008), se caracteriza por una serie de elementos que producen graves efectos sobre el ambiente y el paisaje, y que se pueden sintetizar en: - Periferias urbanas sin un límite claro, caracterizadas por la disolución de la idea de espacio público, de proximidad y de convivencia. - Urbanizaciones y tipologías edificatorias descontextualizadas de los caracteres identitarios del lugar a partir de un proceso de estandarización. - Naves e instalaciones industriales y comerciales caracterizadas también por la ausencia de calidad arquitectónica y urbanística, generando en muchos casos congestión infraestructural y altos niveles de degradación ambiental. La planificación urbana es sin duda la más conocida como responsable de este modelo urbanístico. En Andalucía la planificación subregional y la planificación sectorial, en particular en lo que respecta a las infraestructuras viarias, han actuado de catalizador necesario para la difusión en el territorio de estructuras urbanas de baja densidad basadas en el uso intensivo del automóvil (Susino Arbucias, Casado Díaz, y Feria Toribio, 2007). Se ha de señalar que a partir del año 2008 se ha producido una importante ralentización de la urbanización debido principalmente a la crisis económica y a los límites impuestos por los nuevos documentos de planificación territorial que ya comienzan a ser sensibles a los impactos ambientales y paisajísticos del modelo de crecimiento urbano. Destaca, para el caso andaluz, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía –POTA- (noviembre de 2006). c) La construcción de infraestructuras. De forma paralela a la expansión urbana y de las transformaciones agrarias, se ha producido en Andalucía en las dos últimas décadas un extraordinario crecimiento en la construcción de todo tipo de infraestructuras. La mayoría de los proyectos realizados han sido de iniciativa pública, destacando las infraestructuras de transporte y las vinculadas al agua, que además han sido las que mayores transformaciones territoriales y paisajísticas han generado. Sin embargo, no se puede olvidar la importancia creciente de las infraestructuras de iniciativa privada, sobre todo las de carácter energético y, en menor medida, comercial (Vahí Serrano y Feria Toribio 2007). Desde el punto de vista de la planificación, la construcción de infraestructuras planteada (Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007; Ley Andaluza de Carreteras de 2001; Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía-PISTA 2007-2012 y el Plan Andaluz de Sostenibilidad EnergéticaPASENER 2007-2013) responde al déficit infraestructural de Andalucía con respecto a otras regiones españolas y europeas donde los proyectos en marcha hacen pensar en un mantenimiento del proceso de crecimiento, acaso ralentizados por la crisis económica, el incremento del déficit público y la mayor conciencia de los impactos ambientales y paisajísticos que producen. Después del largo periodo de crecimiento de los tres grupos de procesos espaciales tratados nos encontramos hoy en un punto de inflexión que puede definir un escenario diferente al que se podría prever hace sólo unas décadas. La crisis económica junto a la incertidumbre territorial de esos procesos y la toma de conciencia de las administraciones y de la sociedad sobre las problemáticas generadas con el modelo de crecimiento seguido constituye una ocasión ideal para la generación de un nuevo modelo analítico y propositivo de planificación, que fije como meta la sostenibilidad territorial (Riechmann, 2006), donde el paisaje será considerado como uno de los elementos centrales. En este sentido, y de manera específica referido al paisaje, dos acontecimientos avalan este planteamiento. El principal será la entrada en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) el 1 de Marzo de 2008 (BOE núm. 31 de 5 de febrero de 2008). Elaborado en el seno del Consejo de Europa, fue aprobado en Florencia en el año 2000 y entró en vigor el 1 de Marzo de 2004 (cuatro años antes de la ratificación española en marzo de 2008). Los países firmantes asumen, entre otros, el compromiso de “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, y en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje” (Artículo 5 d. y 6 e.). Por lo tanto, es evidente que tanto a nivel europeo como a nivel estatal la cuestión paisajística está tomando en este preciso momento un cariz fundamental, sobre todo para la planificación pero también para el conjunto de políticas públicas (Venegas Moreno y Zoido Naranjo, 2002) (Magnaghi, 2007). El segundo acontecimiento ha sido la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. La política territorial andaluza que se sustancia en el POTA asume la centralidad de las cuestiones ambientales dentro de las cuales se consideran también las paisajísticas. Estos argumentos se explicitan claramente en los dos primeros principios de los cuatro en los que se basa el marco conceptual del POTA: “La diversidad natural y cultural de Andalucía” y “El uso más sostenible de los recursos”. La importancia de la cuestión paisajística y la idoneidad del momento para abordarla son corroboradas por la propia administración regional, que acaba de comenzar el proceso para elaborar la Estrategia Andaluza del Paisaje. Otras referencias para Andalucía donde el paisaje está cada vez más presente de una u otra forma son: PISTA, PASENER, Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza, Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, Plan Hidrológico del Guadalquivir, Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Plan andaluz de acción por el clima 2007-2012, Plan de Desarrollo Rural para Andalucía 2007-2013. De acuerdo con lo apuntado, parecerá lógico que la Estrategia Andaluza del Paisaje deba basarse en el conocimiento que actualmente existe de los paisajes andaluces (Zoido Naranjo, 2008) y, según describe literalmente el POTA, “en la formulación de criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los planes, programas e intervenciones con incidencia territorial”. La novedad de esta cuestión se enfrenta a una grave carencia de métodos y propuestas para aplicarla, sobre todo si se tiene en cuenta que el paisaje ha sido considerado hasta ahora como algo secundario en la planificación. En este sentido, el proyecto de investigación PlanPais trata de aportar conocimiento, experiencias comparadas y, en definitiva, una metodología para abordar con éxito esta innovación fundamental que consiste básicamente en integrar el paisaje en todos los momentos del proceso de planificación. 2. Integración del paisaje en los procesos de planificación: aplicación al caso andaluz. PLANPAIS es la denominación del proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, P09-RNM5398. El proyecto aborda con rigurosidad las cuestiones paisajísticas y de la planificación, lo que implica necesariamente un carácter multidisciplinar y transversal. Se articula en base a dos ejes fundamentales: una propuesta investigadora transversal junto al diseño de un equipo investigador multidisciplinar para desarrollarla. En este sentido, como primer eje, el carácter transversal de la propuesta investigadora se basa, de un lado, en la diversidad de temáticas y áreas de conocimiento implicadas, de otro, en las sinergias que derivan de las mismas en un contexto metodológico basado en la cooperación y la integración multidisciplinar. El segundo eje responde al diseño de un equipo de trabajo multidisciplinar, capaz de acometer con éxito la diversidad de fases metodológicas necesarias para llevar a cabo la investigación propuesta. El equipo de investigación está compuesto por personas provenientes de las áreas de: Urbanismo y Ordenación del Territorio, Botánica, Bellas Artes, Historia, Economía Aplicada, Tecnologías del Medio Ambiente, Sociología, Arquitectura, Geografía y Ciencias Ambientales. Tal y como afirma el POTA, los paisajes andaluces, producidos a lo largo de la historia por la “gente viva” que los han habitado y que los habitan actualmente, constituyen el principal yacimiento patrimonial (ambiental, territorial, urbano y sociocultural) para promover un futuro socioeconómico sostenible en Andalucía. No estamos hablando del paisaje como la visión de un lugar bello sino como la autorepresentación identitaria de una región. Según esta concepción, el paisaje es el puente entre conservación e innovación, constituyendo el principal yacimiento identitario del territorio. Desde PlanPaís entendemos que el futuro sostenible de Andalucía no reside en una exasperada aceleración de los intercambios, ni en una estandarización de los productos, ni en un incremento de la movilidad de los bienes y las personas en el mercado mundial. El porvenir debe estar en la capacidad de innovar, de producir e intercambiar bienes que sólo en este lugar del mundo pueden desarrollarse en cuanto expresión cultural de la identidad de este territorio (Hildenbrand, 1993) (Magnaghi, 2005) (Pinto Correia y Vos, 2002) (Markhzoumi y Pungetti, 1999). De acuerdo con las tendencias señaladas anteriormente, el paisaje se apunta como un elemento constitutivo de la representación espacial de este valor único que en ningún caso podrá ser deslocalizado y que es, por tanto, un referente para hacer frente a las enormes incertidumbres que implica la situación actual de insostenibilidad del proceso de globalización de los mercados. La meta de PlanPais es la de generar una propuesta metodológica innovadora para la integración del paisaje en los procesos de planificación siguiendo los planteamientos del CEP. Se plantean dos objetivos: el primero, generar un nuevo modelo de análisis del paisaje orientado a la planificación mediante la consideración de los elementos y procesos identitarios de los paisajes andaluces; el segundo, desarrollar un nuevo modelo para la elaboración de propuestas de planificación con respecto al paisaje en Andalucía. Las aproximaciones metodológicas que se consideran en el modelo de análisis identitario del paisaje se tratan brevemente a continuación. a) Los paisajes culturales como yacimiento patrimonial: las aportaciones de la arqueología del paisaje. Los paisajes culturales (Pinto Correia y Vos, 2002) como yacimiento patrimonial son el resultado de la acumulación de los restos de los diversos paisajes históricos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo (Orejas Saco del Valle, 1998) (Tello, 1999). Son por tanto paisajes socialmente producidos. Esto quiere decir que esos paisajes pueden ser conocidos y comprendidos a lo largo de los diversos períodos por los que han pasado y que de ellos además se puede extraer información acerca de las distintas formaciones sociales que fueron dejando su huella (Criado Boado, 1997). La aplicación de la arqueología del paisaje en este proyecto está orientada a una posterior definición de criterios para la conservación, recualificación y valorización de los elementos de la estructura patrimonial en lo que respecta a la planificación de los paisajes culturales (Pinto Correia y Vos, 2002). b) El paisaje como tejido vivo: las aportaciones de la ecología del paisaje. La conectividad es uno de los conceptos fundamentales en la aplicación de la ecología del paisaje a la planificación (Antrop, 2001), ya que indica en cierta medida las relaciones entre la estructura y la función (Forman, 1995), y más concretamente, determina cómo responden los flujos ecológicos necesarios para el correcto funcionamiento del paisaje a los aspectos físicos y estructurales del propio paisaje (Turner, 1998) (Castro Nogueira, et al, 2002) (Baudry, 2002). La conectividad dependerá de la tipología de los flujos y de la ecoestructura, entendida ésta como estructura espacial del paisaje que favorece la permeabilidad de los distintos componentes que lo forman. Este proyecto pretende la descripción de los elementos zonales, lineales y puntuales que constituyen la ecoestructura. A partir del conocimiento de estos elementos se van a generar una serie de criterios de planificación que permitan su conservación, recualificación y valorización. c) El valor territorial de los paisajes: las aportaciones de la multifuncionalidad Cobra especial interés la posibilidad de abordar los elementos del paisaje que aportan valor territorial a través de la multifuncionalidad (Matarán Ruiz y Valenzuela Montes, 2006). En este proyecto se considera el concepto de multifuncionalidad extrapolando al conjunto de paisajes culturales la definición que los economistas Atance, Bardají, y Tió, (2001) realizan para los paisajes agrarios: “recoge la incorporación a la función tradicional de producción de materias primas y alimentos la consideración de todas aquellas funciones realizadas por la agricultura que van más allá de ésta y por las cuales el agricultor no obtiene un bien intercambiable en los mercados”. De este modo, en el concepto de multifuncionalidad se pretenden integrar los diferentes elementos que afectan a la eficiencia de los paisajes, sean o no considerados en los intercambios económicos. d) De la conservación a la valorización: las aportaciones del análisis coevolutivo Nuestro territorio está constituido por neo-ecosistemas que se han construido a través de largos procesos de coevolución entre los sistemas antrópicos y los sistemas naturales (Tello, 1999). Nuestro paisaje es un sistema vivo transformado constantemente (Folch, 2003) atendiendo a las grandes incertidumbres existentes tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde la perspectiva ambiental y de los cambios globales. Describir las reglas de transformación que han facilitado la pervivencia permitirá a su vez la definición de criterios útiles para la conservación, recualificación y valorización de estas reglas que han guiado la construcción histórica de los paisajes andaluces favoreciendo procesos similares (Tello, 1999) (Matarán Ruiz, 2005). e) La visión integradora del paisaje: el análisis de los conflictos a través de las transformaciones paisajísticas. Según el art. 2 del CEP “el presente Convenio se aplicará a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas… se refiere tanto a los paisajes que pueden considerarse como excepcionales como a los paisajes cotidianos y degradados”. No se puede seguir cayendo en el error de proteger unos espacios de gran valor mientras el resto de lugares se encuentran a merced de las necesidades productivas, quedando el paisaje en un papel excesivamente secundario. Mediante el conocimiento de los conflictos existentes a través de las secuencias de ocupación que han dado lugar a las transformaciones paisajísticas más importantes se puede plantear la consideración no sólo de la conservación de los paisajes bellos, sino sobre todo, la consideración de una propuesta metodológica y de contenidos para que la planificación favorezca el incremento de la calidad paisajística en el conjunto del territorio –andaluz-. El primer paso para facilitar el desarrollo metodológico y para adecuar el estudio a la diversidad paisajística de Andalucía ha sido la consideración, como espacios de referencia, de cada una de las cinco grandes tipologías paisajísticas descritas en el Mapa de Paisajes de Andalucía: las campiñas, el litoral, los altiplanos y subdesiertos esteparios, los valles y vegas, y las serranías. Las interpretaciones genéricas para cada una de estas tipologías se aplican a cinco ámbitos subregionales a modo de laboratorios territoriales representativos. Los ámbitos que se han seleccionado son: - Campiñas cordobesas y sevillanas entre los cauces de los ríos Genil y Guadalquivir. - Comarca litoral granadina. - Altiplanos y subdesiertos esteparios del corredor Guadix-Baza. - La Vega de Granada. - Sierra Nevada. La metodología propuesta comienza con la identificación de los elementos y procesos identitarios en cada uno de los laboratorios territoriales indicados siguiendo el modelo de análisis identitario del paisaje definido (aproximaciones metodológicas). Se trata de seleccionar los elementos y procesos que de forma genérica constituyen la identidad de los paisajes andaluces considerados para cada uno de los tres factores principales de transformación territorial descritos para Andalucía (agrícola, urbanización e infraestructuras). Todo ello porque el objetivo es que el nuevo modelo de análisis identitario del paisaje esté claramente orientado a la planificación. 3. Elementos identitarios a considerar para una mejor comprensión de la Vega de Granada. En este trabajo presentamos un avance de los resultados obtenidos para el caso del laboratorio territorial de los valles y vegas: la Vega de Granada. Una descripción breve de este “laboratorio” indica que la Vega de Granada está constituida por las agriculturas regadas que forman un corredor vinculado al río Génil y sus distintos afluentes. La localización de la Aglomeración Urbana de Granada en este territorio implica la existencia de procesos de expansión urbana y construcción de infraestructuras propios del modelo metropolitano contemporáneo. La existencia de cuatro embalses cercanos (Canales, Quéntar, Cubillas y Bermejales), la construcción de la segunda circunvalación de la capital, la llegada del AVE a Granada, y la construcción de áreas logísticas constituyen grandes hitos representativos de la dinámica infraestructural de los valles y las vegas de Andalucía. Por último, el mantenimiento del carácter agrario de una parte importante de la Vega de Granada incrementa la relevancia y la representatividad de los paisajes agrarios existentes en este espacio. Una vez elegido el territorio en cuestión, la tarea ahora será la de definir quiénes constituyen lo que se ha denominado como ciudadanía activa, pues serán éstas personas (individualmente o agrupadas) las que permitan un punto de partida para describir con éxito los conflictos. Para este proceso, se ha optado por aplicar criterios de muestreo cualitativo que sirviéndose de la propia experiencia de quienes constituyen el equipo de investigación de Planpais, de la técnica de muestreo conocida como “bola de nieve” en la que las personas entrevistadas actúan a su vez de informantes de otras experiencias que consideran parte de la ciudadanía activa y, por último, de los principales criterios de muestreo cualitativo como los de heterogeneidad, accesibilidad y representación estratégica (Valles, 2002) nos han permitido diseñar un casillero tipológico que contiene el universo potencial de contextos y casos a considerar. Se plantea una primera fase basada en la observación participante. Para comenzar es necesario tener un primer contacto que permita conocer cuáles son las opiniones y los saberes de las personas que mantienen vivo el territorio, y que permita al mismo tiempo dar a conocer la existencia del equipo de investigación e iniciar una relación basada en la confianza mutua. Concretamente, como forma de dar este primer paso, se están acompañando actividades de las diferentes asociaciones o colectivos de la Vega considerados y también se están manteniendo entrevistas semiestructuradas a sujetos concretos. La segunda devolución está constituida por un informe en el que se pretende describir los discursos que se han detectado en las entrevistas. El análisis de las mismas se ha estructurado en base a tres categorías centrales: el espacio, los actores y los procesos de cambio (transformaciones). De esta forma se concretan los contenidos de los discursos sobre la Vega de Granada, se trata del conjunto de relaciones simbólicas y materiales que definen estructuras y se pueden identificar en términos espaciotemporales. a) Miradas de la Vega de Granada. Un primer aspecto a tener en cuenta será la construcción de la “Vega de Granada” en el imaginario colectivo. En este sentido, lo más destacable será comprobar que la Vega no existe como unidad en dicho imaginario, todo lo contrario, existen diferentes significados de la misma. Esta constatación habrá de permitirnos determinar las estrategias y acciones para identificar lo compartido y visualizar lo colectivo de la Vega de Granada como son las acequias, los ríos, los acuíferos, en suma, el agua, que se manifiesta como el elemento vertebrador e identificativo de la misma. El elemento “agua” aparece en los discursos con una fuerza identificativa mucho mayor que el elemento con el que hasta ahora, como a priori, identificábamos a la Vega, que no es otro que el elemento “tierra” y, por supuesto, la agricultura como paisaje, forma de producción y estilo de vida inherente a la misma. El descubrimiento anterior nos permite tratar la Vega como una realidad plural cuya esencia dependerá de la experiencia vivida que cada sujeto tiene. En este sentido, el dato “el problema es que la gente ignora lo que ve” contenido en la cita 19:37 unido a lo anterior, ha orientado la indagación del análisis de discurso y nos ha permitido distinguir cuatro “miradas” de la Vega de Granada a las que hemos denominado y descrito brevemente como: • Moderna: mirada urbanita que ve ciudad, suelo, no-tierra y agua para consumo humano y urbano. • Tradicional: mirada superficial que ve tierra, suelo, agricultura, ecosistema, biodiversidad. • Posmoderna: mirada subterránea que ve al agua como recurso económico, ecológico, humano, social y cultural. • Sostenible: se trata de una mirada integrada que incluye los elementos de las tres miradas anteriores e incorpora el microclima (atmósfera, aire) y los valores sociales asociados al paisaje. La Vega de Granada se nos muestra en el discurso de los entrevistados como una realidad, no sólo plural sino sobre todo compleja, que se desenvuelve en la dicotomía clásica de la modernidad rural/urbano, en la que la Vega representa la comunidad y las relaciones cooperativas frente a la Ciudad Moderna como forma de destrucción de la comunidad y degradación del paisaje, un conflicto en suma que parafraseando a Castells (2005), supone una lucha de poder entre lo local y los ciudadanos con lo global y los mercados. b) Principales factores de transformación territorial. Se identifica la existencia de diferentes agriculturas y agricultores, cada uno con su problemática, obstáculos y expectativas que hacen frente “como pueden” a las diversas transformaciones que están teniendo lugar en la Vega y les sitúan ante el dilema extremo de permanecer o desaparecer. La concentración metropolitana, que se expresa en el discurso de los entrevistados como “hoy todos los pueblos son ciudad”, supone un proceso que se manifiesta en cuatro fases que podemos denominar de: ocupación, invasión, eliminación (legal y/o ilegal), y desaparición de la vega. Todas ellas están ocurriendo hoy en la Vega de Granada. Concretar su localización, los sujetos a los que afecta de manera más directa y sus posibles consecuencias, así como consensuar acciones que permitan hacerles frente ocupa nuestra labor analítica y nuestro trabajo con la ciudadanía, valorando posibilidades para el diseño de espacios de encuentro y deliberación que intente resolver, además, el problema de la desunión existente, y que se refleja de manera significativa en la cita, “el conocimiento no se suele compartir”. Esta primera fase que está en proceso de cierre, constituye el punto de partida para una nueva apertura que consiste en generar un diseño participativo de una segunda fase (en la que ya se está trabajando) que deberá ser compartido no sólo por el equipo de investigación sino también por las personas del territorio con las que se trabaja. Se plantea en este caso la generación de espacios de encuentro con la ciudadanía que permitan acordar los trabajos futuros de manera colectiva. La Vega de Granada designa un espacio vertebrado por el río Genil que supera el entorno periurbano de la ciudad de Granada y su área metropolitana. Se correspondería con terrenos encharcables en superficie y por el acuífero (hasta el estrechamiento de Lachar) en el subsuelo. Desde un punto de vista idealista se la identifica con un vergel por su capacidad productiva y valor agrario. La estructura agrícola es mayoritariamente minifundista lo que viene a caracterizar las relaciones sociales por servilismos establecidos en torno al agua y la agricultura. Otros atributos de la Vega de Granada mencionados por los entrevistados son: es vida, salud, pulmón y biodiversidad, parque, paisaje, reducto agrícola, patrimonio granadino, riqueza, una comarca. El análisis de cada uno de ellos y de su conjunto nos permite encontrar un nexo común que subyace en todos ellos, el agua. La Vega es todo lo que tiene riego, el río Genil, el acuífero, las acequias, etc. En suma, el sistema hidráulico –de riego-. La Vega, por tanto, en el discurso mayoritario se configura como tierra y agua o lo que es lo mismo, minifundio y acequias. Otro aspecto clave para comprender La Vega de Granada será que no aparece en los discursos ningún elemento identitario específico de la Vega compartido por todos. Este hecho nos lleva a plantear que la Vega no es considerada una unidad sino todo lo contrario, una realidad diversa, plural y heterogénea a pesar de que se la quiera considerar homogénea y se busque su concepción unitaria utilizando para ello la noción de comarca desde lo urbano. Si se profundiza en este hecho comprobamos que frente a la diversidad agrícola y heterogeneidad de comunidades locales si intenta primar e imponer la homogeneidad urbana de la mancomunidad y la globalidad del mercado. La cuestión anterior es trascendental, pone de manifiesto lo erróneo de la concepción mayoritariamente extendida y el desconocimiento existente sobre la Vega de Granada. Este hecho nos lleva a afirmar que la Vega es observada pero no vivida por la mayoría. Se desconoce su contenido (desde Lorca hasta las acequias -sistema hidráulico- pasando por los productos propios, ej. tomates “huevos de toro”) y su riqueza (pasada, presente y potencialidades de futuro). Encontramos en los discursos referencias constantes a la riqueza agrícola de la Vega en el pasado que ha ido cediendo paso a la especulación urbanística y la pérdida de prestigio de la agricultura en el presente, sin duda, lo más significativo lo encontramos en la afirmación de las potencialidades de futuro, la existencia de recursos que exigen de imaginación, creatividad e innovación para ser puestos en valor. Aquí se señalan como los más evidentes: el turismo rural, la biodiversidad, la educación ambiental, la salud, la agricultura ecológica en sus diversas manifestaciones y el patrimonio cultural. Otro fenómeno característico será la existencia simbólica de “el muro” que toma forma en la autovía de circunvalación y se refiere a la lejanía entre los agricultores (concepción tradicional de la Vega) y los urbanitas (tanto de la ciudad de Granada como del resto de municipios del área metropolitana). Esta distancia permite plantear que la Vega supone un reducto, en primer lugar, agrícola y forestal y, en segundo lugar, social por las relaciones comunitarias de cooperación y apoyo (familia, amigos) derivadas de la estructura de propiedad minifundista y los servilismos (cooperación, trueque de productos y trabajo) que establece las pautas de las relaciones sociales y una estructura social más homogénea entre iguales al no existir grandes terratenientes. Sin duda, el carácter de “reducto valioso” será el argumento que justifique la necesidad de su conservación y por tanto la demanda de su protección utilizando las diversas figuras existentes para ello desde distintos ámbitos (cultural, agrícola, ecológico, etc.). Otra alternativa que se formula para que la Vega “reducto agrícola y social” pueda sobrevivir distinta al enfoque anterior de la protección conservacionista viene a plantear la necesidad de conseguir “ser aprovechables” para los urbanitas superando la mera especulación urbanística que convierte la tierra en suelo. Sin duda, aquí es donde mayores dosis de imaginación y creatividad se requieren para convertir las potencialidades que se mencionaban antes en realidades. Identificar y crear en los urbanitas necesidades que la Vega pueda satisfacer sin que para ello se requiera de grandes transformaciones que exijan costes ecológicos, económicos, personales y sociales inasumibles por insostenibles. En este contexto, la preeminencia agraria imprime carácter ligada a la tradicional autonomía del agricultor y la identidad local que trasciende a los municipios y se reafirma a nivel político administrativo en los ayuntamientos con una planificación localista sin una visión integrada y global de la Vega al no existir ésta como unidad ni en el imaginario colectivo ni en las estructuras político administrativas. De nuevo emerge el agua y el sistema hidráulico como sistema unitario de La Vega de Granada que supera los localismos tanto municipales como individuales de los agricultores. El sistema de acequias supone una red supramunicipal y supraindividual, se trataría de un sistema de estratificación de base hidráulica donde cada acequia tiene su pauta, sus normas y su órgano rector, la Comunidad de Regantes. En este sentido, conocer el universo general de este sistema y el particular de cada acequia-comunidad de regantes nos ayudaría a la mejor comprensión de La Vega de Granada y sus conflictos actuales y futuros. Son previsibles “guerras por el agua”, de hecho, ya aparecen en los discursos referencias concretas a Cetursa y la estación de esquí de Sierra Nevada y su lucha por el agua. También, aunque de manera velada, a la Agencia Andaluza del Agua y los intentos de modernización de los sistemas del regadío con el fin de una mayor eficiencia del uso del agua para incremento de la producción agrícola sin tener en cuenta los efectos que sobre el acuífero pueden tener sistemas como el riego por goteo frente al tradicional riego a manta. En síntesis, entendemos que una de las cuestiones clave será conocer el “universo hídrico” en la Vega de Granada. 4. La Vega de Granada como paisaje. Entendemos que el análisis del paisaje de la Vega de Granada puede responder a tres interpretaciones. En primer lugar, siguiendo el criterio histórico podemos diferenciar tres tipos básicos de paisaje: el agrícola, el industrial y el urbano. Desde la perspectiva patrimonial se analizan los bienes materiales e inmateriales asociados a los tres tipos anteriores y los procesos de transformación a que se han visto sometidos o lo están siendo en la actualidad. Por último, el paradigma de la sostenibilidad (análisis integrado del paisaje) nos permite una interpretación holística que viene a integrar en el paisaje los elementos ecológico y social más allá del paisaje cultural delimitado por los usos productivos y sus bienes materiales e inmateriales asociados. El primero de los tipos señalados será el “Paisaje Agrícola”, cuyo carácter premoderno se manifiesta en el trazado secular de su parcelación minifundista y en la red de acequias para la distribución del agua de riego. La agricultura y la posesión de la tierra determinan el lugar y prestigio social. Como dato curioso se apunta que “el marjal” como unidad de medida de superficie más utilizada en la Vega proviene de esta época. “Se llama marjal porque el Patio de los Leones mide 528 metros cuadrados y los árabes llamaban a este patio El Marjal” (17:30). El “Paisaje Industrial”, propio de finales del siglo XIX y principios del XX supone como requisitos la utilización de mucha agua y grandes extensiones de tierra para el cultivo así como necesidades de suelo para la ubicación de sus instalaciones fabriles. Su carácter moderno va ligado a los usos agroindustriales sobre todo de producción de azúcar a partir del cultivo de remolacha, también harineras, cementera y aserraderos de madera. De esa época quedan algunos pocos elementos inmuebles que han sido transformados cuando no destruidos y que requerirían de protección de carácter patrimonial. En la actualidad podemos hablar de “Paisaje Urbano” para referirnos a la expansión urbana de los distintos municipios de la Vega. Este tipo exige de grandes cantidades de agua y mucho suelo de tal forma que la mayor transformación supone convertir (especular) la tierra agrícola en suelo urbanizable. A pesar de ello, persiste por el momento la preeminencia de lo agrícola a pesar de las amenazas a las que ha de hacer frente, como el entubamiento de las acequias y la mencionada recalificación del suelo. En cuanto a los bienes materiales e inmateriales asociados a cada uno de los tipos señalados los entrevistados mencionan secaderos, cortijos, albercas, molinos, instalaciones industriales, azucareras, que están destruyéndose o desapareciendo. Otros bienes son los “lugares lorquianos”, determinadas manifestaciones populares de signo religioso o de ocio como baños, pesca de cangrejos en los ríos, etc. Respecto a éstos, encontramos en los discursos un interés por parte de los entrevistados que se manifiesta en la demanda de protección sobre los mismos como forma de puesta en valor utilizando las diversas figuras existentes para este fin (lugar de interés agrario, zona patrimonial, bien de interés cultural, etc.) superando la fórmula recogida en el actual POTAUG que sólo contempla la protección de los elementos arquitectónicos. El recorrido analítico seguido nos muestra la primacía de lo agrícola en el paisaje de la Vega, si bien hoy día la actividad agrícola adolece de un desprestigio social que requiere de impulsos para una mayor valoración social. El proceso de abandono de la agricultura por su pérdida de rentabilidad va acompañado de la pérdida de saberes y prácticas que le son propias y que van a tener sus efectos sobre la Vega. A lo largo del tiempo la agricultura ha cambiado, tanto en los diversos tipos de cultivos como en los tipos de agricultores, se puede hablar de las moreras del tiempo de los árabes o más recientes como el cultivo del chopo y del tabaco. Estas transformaciones de la agricultura provocan pérdidas de conocimientos técnicos tradicionales asociados a ella como todo lo relativo al mantenimiento de las acequias, ej. la figura del “acequiero”, y supone también la desaparición de redes e instituciones sociales fundamentados en la solidaridad como son el trueque de productos y mano de obra o los modelos de consumo local estacional de carácter autosuficiente, todo ello frente al proceso capitalista de mercantilización de la agricultura industrial orientada a la producción especializada de monocultivo. Este proceso afectaría también al funcionamiento de las Comunidades de Regantes y a la propia existencia de Hermandades de Labradores (ya desaparecidas). Por último y no menos importante, supone también un cambio en el papel que la mujer ha venido desempeñando en la agricultura, indagar sobre este asunto es algo que se apunta en el discurso de los entrevistados. Algunas de las cuestiones a las que habrá que responder son: ¿Cuál ha venido siendo su papel tradicional y qué nuevos roles están adoptando? ¿Cuáles son sus principales obstáculos y necesidades? ¿Cuál es su grado de visibilidad en los mercados y en las organizaciones y redes formales e informales existentes? Todo lo anterior nos conduce a considerar los elementos inmanentes de la Vega de Granada que, como venimos señalando, hacen referencia al agua, incluso en relación con la agricultura a pesar de que en primer lugar se atiende a los cultivos por encima del riego. Este hecho explicaría que las pocas actividades formativas y/o divulgativas que se organizan versen sobre agricultura (cultivos, técnicas, etc.) y poco o nada sobre gestión del agua (conocimientos y saberes, sistemas de organización, dulas, pagos secos, comunidades de regantes, etc.) más allá de la “modernización del regadío” con sistemas de uso eficiente del agua que busca un incremento de la producción agrícola. En la Vega prima una concepción (mirada) del paisaje superficial mientras que el agua es subterránea (río seco en superficie, acuífero lleno subterráneo). Como se ha puesto de manifiesto el paisaje “superficial” es histórico y varía en función de los cultivos y de los usos agrícola, ganadero, forestal e industrial. Es necesario y conveniente “pensar en una unidad, que las nubes precipitan en Sierra Nevada, allí esta agua se almacena, después discurre por los ríos, luego se infiltra en el acuífero cuando se riega, después hay unas emergencias entre manantiales y canales. Si se altera todo este funcionamiento, surge después algún tipo de problema” (19:31). Para ello “…hay que sentarse para definir qué sistema hidráulico se quiere. No se puede pensar en entubar toda la Vega. Sí hay que ahorrar agua pero no modernizar todo el regadío que sería una pérdida de la historia hidráulica de la Vega de Granada… en el momento que se pierdan los sistemas tradicionales de riego, la Vega desaparecerá como tal y con la imagen que tenemos de ella. Por ello, no se puede aplicar una normativa comunitaria que es restrictiva en ese aspecto obligando a modernizar y que no sólo implica un ahorro del agua sino una canalización por completo, entubando todas las conducciones. Esto implicaría destrozar el acuífero de la Vega, haciendo desaparecer como consecuencia un paisaje” (14:85). No podemos confiar el ciclo hídrico de la Vega al sistema hídrico de la agricultura, pues algo que debemos empezar a asumir es que no existe una única agricultura sino múltiples agriculturas y agricultores no siendo todas “sostenibles”, sea por los contaminantes que utiliza, por el gran consumo de agua que requiere o por la estructura de propiedad y generación de empleo como forma de cohesión social. La agricultura es uno de los asuntos por los que los entrevistados muestran mayor interés y preocupación (no hay que olvidar que la muestra está mayoritariamente constituida por casos que mantienen una relación directa con la agricultura). Es también uno de los aspectos que más realidades y posiciones discursivas presenta y constatamos que hemos de dejar de referirnos a la agricultura en la Vega de Granada en singular y hacerlo en plural, tanto en el pasado como en la actualidad, pues son muchas las agriculturas presentes en la Vega. Podemos distinguir con matices las siguientes: convencional, ecológica, producción integrada, industrial, intensiva, autoconsumo, química, tradicional, mecanizada. A pesar de esta realidad, sigue existiendo la creencia (no del todo cierta) que la agricultura significa la preservación del acuífero. Se abre entonces un debate que ha de propiciar una reflexión sobre si pueden otras actividades no agrícolas garantizarla aunque históricamente ha sido la agricultura quien desempeñara esta función. En última instancia, las preguntas a responder podrían formularse del siguiente modo: ¿La Vega ha de ser agrícola?, en caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de agricultura? 5. Notas desde la Sociología para la reflexión y el debate sobre el paisaje. Llegado este punto, planteado el escenario de trabajo de Planpais y el avance de los resultados parciales que estamos obteniendo, cabe preguntarse sobre la contribución de la Sociología en el conocimiento del paisaje, sobre todo, teniendo en cuenta el papel “protagonista” que éste está adquiriendo en la actualidad y la centralidad que podemos pronosticar para el fututo más inmediato acorde a las normativas que se han desarrollado en los últimos años. En Sociología son pocas las referencias al paisaje como objeto de estudio propio, por contra sí existen múltiples trabajos desde otras disciplinas. Uno de los mayores aportes del proyecto Planpais es, sin duda, su carácter multidisciplinar e integrador. Recientemente el trabajo de José Manuel Echavarren (2010) viene a cubrir la laguna de la sociología en relación al paisaje. Los conceptos de lugar natural y de icono natural que presenta junto a una redefinición de contenido sociológico del concepto de capital natural introducen a la sociología en un campo, como el paisaje, que vuelve a poner de manifiesto la “debilidad conceptual” que viene caracterizando a la subdisciplina de la Sociología del Medio Ambiente, en la que podemos enmarcar, desde nuestro punto de vista, el tratamiento del paisaje dentro de la Sociología. En nuestro avance de resultados identificamos cuatro miradas del paisaje que entendemos suponen una contribución teórica e instrumental para el tratamiento del mismo aplicables a otros contextos. Se plantean nuevas dimensiones más allá de la material, cultural y emotiva que señala Echavarren y obtenemos resultados que nos permiten avanzar en la nueva conceptualización de capital natural “reconocido o identificado” en base a su valoración como recurso, de forma análoga a la distinción que en relación al cambio climático encontramos en la diferenciación de las denominaciones de “cambio climático” y “cambio climático inducido”. Otra cuestión hace referencia a los conflictos, su desenvolvimiento, resolución y sus efectos sobre el paisaje. Algo que a nuestro juicio desemboca en la necesidad de incrementar las posibilidades de la Democracia Ambiental y la participación de los ciudadanos. Campos en los que venimos trabajando (desde la Sociología y en Planpais) en los que se ha avanzado y en los que aún queda mucho por conocer: estrategias de participación, mecanismos e instrumentos, estructuras institucionales, etc. etc. En este sentido, la reflexión nos conduce a cuestionarnos precisamente el porqué de la debilidad de la Sociología. Algunas ideas que pueden apuntarse para responder a esta cuestión se basarían en el escaso poder de influencia de los sociólogos y la falta de miras para “institucionalizar” instrumentos de carácter político-administrativo y planes de acción. Así y en lo tocante al paisaje, podemos recibir lecciones de colegas provenientes de otras disciplinas como son la Ordenación del Territorio o la Geografía. El lema del Congreso, “Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología”, bien puede alentarnos en tal dirección. Referencias Aguilera Benavente, F. (2008). Análisis Espacial para la Ordenación Ecopaisajística de la Aglomeración Urbana de Granada. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Antrop, M. (2001). “The language of landscape ecologists and planners. A comparative content analysis of concepts used in landscape ecology”. Landscape and Urban lanning. Nº 55. pp. 163-173. Atance, I., Bardají, I., y Tió, C. (2001). “Fundamentos económicos de la multifuncionalidad agraria e intervención pública (una aplicación al caso de España)”. V Coloquio Hispano-Portugués de Estudios Rurales, La Multifuncionalidad de los Espacios Rurales de la Península Ibérica. Santiago de Compostela, 7-8 de Junio de 2001. Baudry, J. (2002). “Agricultura, paisaje y conectividad”. En Conectividad Ambiental: las áreas protegidas en la cuenca mediterránea. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. Castells, M. (2005). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Alianza, Madrid. Choay, F. (2008), “Del Destino Della Città”. Alinea, Florencia. Comisión Europea (1999). ETE, Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Criado Boado, F., Del terreno al espacio: Planteamientos y perspectivas para la Arqueología del Paisaje. CAPA 6. La Coruña, 1997. Echavarren, J.M. (2010): “Conceptos para una sociología del paisaje”. Rev. Papers nº 95/4, pp. 1107-1128 European Environment Agency, (2006). Land accounts for Europe 1990–2000. Office for Official Publications of the European Communities. Fernández Durán, R. (2006), El tsunami urbanizador español y mundial. Ed. Virus, Madrid. Folch (co.) (2003) El Territorio como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación. Diputación de Barcelona. Red de Municipios. Hildenbrand Scheid, A., (1993). “Creación, conservación y gestión del paisaje: un elemento clave para el desarrollo rural en Andalucía” Revista de estudios andaluces, Nº 19, pags. 43-52. Magnaghi, A. (2005). The Urban Village: A Charter for Democracy and Local Selfsustainable Development, Zed Books, London. Magnaghi, A. (Ed) (2007), Scenari strategici. Visioni identitarie per il progetto di territorio, Alinea, Firenze. Markhzoumi, J. y Pungetti, G. (1999). Ecological Landscape Design and Planning: The Mediterranean context. Spon. Londres Matarán, A. (2005). La valoración ambiental-territorial de las agriculturas de regadío en el litoral mediterráneo: el caso de Granada. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Matarán Ruiz, A. y Valenzuela Montes, L.M. (2006). “Regional planning in Granada, south-east Spain taking account of the network of natural values”. En R.G.H. Bunce and R.H.G. Jongman (Eds) 2006. “Landscape Ecology in the Mediterranean:inside and outside approaches”. Proceedings of the European IALE Conference 29 March – 2 April 2005 Faro, Portugal. IALE Publication Series 3, pp. 249 Observatorio de la Sostenibilidad en España (2006) Cambios de ocupación del suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad, Alcalá de Henares, OSE. Orejas Saco del Valle, A, (1991) “Arqueología del paisaje: historia, problemas y perspectivas”, Archivo Español de Arqueología, vol. 64, nº 163-164 (1991), pp. 191230. Pinto Correia, T. y Vos, W. (2002). “Multifunctionality in Mediterranean landscapes past and future”. En Jongman, R., (Ed). Proceedings of the Frontis workshop on the future of the European cultural landscape Wageningen. Holanda. 9-12 Junio 2002. Requejo Liberal, J. (2001). “La segunda residencia lanza una opa sobre el litoral andaluz. Una grave amenaza sobre el modelo de ordenación territorial para el litoral”. Comunicación III Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Gijón. Requejo Liberal, J. (2006). “Los nodos metropolitanos del sur de la Península” En “Los procesos metropolitanos: materiales para una aproximación inicial” coord. por José María Feria Toribio. Fundación Centro de Estudios Andaluces. Riechmann,J. (2006). Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, cosocialismo y autocontención. Ed. Los Libros de la Catarata. Madrid. Susino Arbucias, J., Casado Díaz, J.M., y Feria Toribio, J.M (2007). “Transformaciones sociales y territoriales en el incremento de la movilidad por razón de trabajo en Andalucía”. Cuadernos de geografía, Nº 81-82, 2007. Tello, E. (1999). “La formación histórica de los paisajes agrarios mediterráneos: una aproximación coevolutiva”. Historia Agraria, nº 19, pp. 195-212. United Nations Environmental Program, (2005). “One Planet, Many People: Atlas of Our Changing Environment”. Le Monde Diplomatique. Vahí Serrano, A., y Feria Toribio, J.M. (2007). “Estructuras urbanas y grandes formatos comerciales: el ejemplo de las áreas metropolitanas andaluzas” Ería: Revista cuatrimestral de geografía, Nº 72, pags. 35-54. Valles, M. (2002): “Entrevistas cualitativas”. Cuadernos Metodológicos. CIS. Madrid. Venegas Moreno, M.C., y Zoido Naranjo, F. (2002). Paisaje y Ordenación del Territorio. Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Zoido Naranjo, F. (2008). “Paisajes Andaluces. Entre Cielo y Agua”. En “Paisajes de Andalucía”. Dirección General de Planificación. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla.