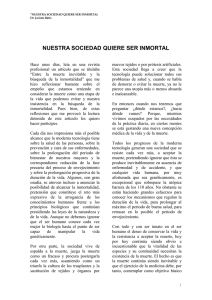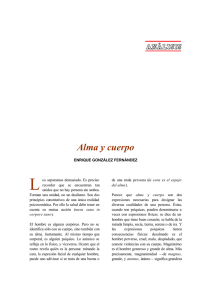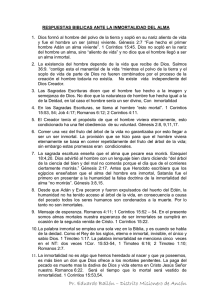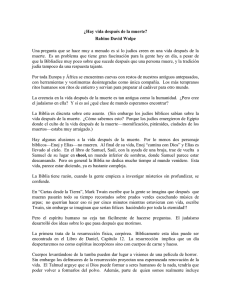Num129 010
Anuncio

Inmortalidad ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ * C ualquier cosa puede destruirse; el hombre, en cambio, no. Julián Marías considera impensable que con la muerte sobrevenga la aniquilación de la persona, su eliminación, su radical destrucción, sobre todo cuando muere alguien a quien queremos, cuya posible aniquilación resulta inimaginable, inverosímil. “¿Puede la persona aceptar su destrucción? ¿No es contradictorio?”. Si el nacimiento de cualquier persona es una innovación radical de realidad, una creación (que es la aparición de una realidad nueva e irreductible), ¿entonces la muerte es una radical destrucción, una aniquilación? La radical destrucción o aniquilación de la persona — como la innovación radical de realidad o su creación— no es pensable con el repertorio de *Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. conceptos limitados para comprender las cosas. Parece coherente mostrar la perduración o inmortalidad de quien “es esencialmente sacro: la persona humana” (Persona). Podemos ver que mi vida, la de cada cual, se encamina no hacia la aniquilación, sino más bien hacia la perduración. Para Marías, la suposición de que mi vida se aniquila al morir sin que sea posible lo eterno se basa no en el examen de pruebas, sino en la falta de imaginación, en el encogimiento de hombros intelectual. Es inconcebible la muerte personal después de la biológica. La carga de la prueba recae en quienes niegan la perduración, no en quienes la admiten. “Ahora bien, la aniquilación no se admite para realidades físicas, transformadas en otras o en consecuencias energéticas; es decir, no parece aceptable para realidades inferiores; paradójicamente se reserva y acepta con facilidad para la suprema realidad conocida. Lo primero que salta a la vista es la extremada inverosimilitud de esta suposición [...] La aceptación de esta concepción, la creencia difundida de que el onus probandi corresponde al que afirma la posibilidad de una supervivencia de la persona y no al que la niega, es una muestra de la falta de rigor con que suele procederse” (Razón de la filosofía). Los que niegan la inmortalidad personal no parecen excesivamente preocupados por su escepticismo. Marías sí: “Esto me parece lo peor, porque además de perder el horizonte han perdido la conciencia de lo que es vivir, esto es, necesitar seguir viviendo siempre; y, lo que es más, necesitar que sigan viviendo siempre las personas amadas, cuya aniquilación, si verdaderamente son amadas, resulta insoportable” (Problemas del cristianismo). El amor y el anhelo de inmortalidad aparecen juntos. En la medida en que uno ama necesita seguir viviendo más allá de la muerte. El anhelo de tener una vida perdurable es ante todo el reconocimiento del amor a otras vidas. Por eso “el afán de inmortalidad es primariamente necesidad de la inmortalidad ajena” (La felicidad humana). Y “la razón más profunda del desinterés de tantos hombres de nuestra época por la perduración de la vida tras la muerte es la pobreza de su amor, el desconocimiento de lo que es amor en el sentido radical de la palabra, que no admite la posibilidad de que se extinga, y por tanto reclama la pervivencia de las personas que lo realizan” (La educación sentimental). Desde un punto de vista religioso afirma Marías que “Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, por amor efusivo. Es inconcebible que lo ame solamente un rato y consienta su destrucción. El amor de Dios tiene que ser para siempre” (Tratado de lo mejor). Y si el hombre perdura en la otra vida, ¿para qué ésta? En su Antropología metafísica escribe Marías: “¿No hubiera podido Dios ponernos directamente en la otra, instalarnos definitivamente en la vida perdurable? La idea de que Dios nos prueba en esta vida, nos somete a una especie de examen moral para ver cómo nos portamos antes de premiarnos o castigarnos, es demasiado tosca e insatisfactoria. Lo que sucede es que si Dios nos pusiera directamente en el Paraíso, seríamos otra cosa. El hombre es quien, una vez creado y puesto en la vida, se hace a sí mismo [...] La vida mortal [...] es el tiempo en que el hombre se elige a sí mismo, no lo que es sino quién es, en que inventa y decide quién quiere ser (y no acaba de ser). Podemos imaginar esta vida como la elección de la otra, la otra como la realización de ésta. Siempre me ha conmovido, más que ningún otro, el terrible verso del Dies irae que canta: quidquid latet apparebit, todo lo que está oculto aparecerá. Todo lo realmente querido, será. A eso nos condenamos: a ser de verdad y para siempre lo que hemos querido”. “Siempre he pensado —escribe Marías en Problemas del cristianismo— que uno de los sentidos más profundos de la vida ultraterrena, de la vida perdurable, será la realización de los deseos auténticos, de los proyectos verdaderos. Dios sabrá cómo hacerlo. Esa estructura disyuntiva, exclusiva, de la vida terrenal, espero que no la tenga la vida sobrenatural, y consista, en una de sus dimensiones, en el cumplimiento de nuestras auténticas vocaciones, de lo que hemos querido hacer y ser, y no hemos podido”. La felicidad plena del hombre exige una realidad no mutilada, ascendida, perfeccionada, exaltada, infinitamente dignificada. “El amor a Dios —dice Marías— intensificará nuestra realidad de tal manera que se multiplicará el amor a las criaturas, más amadas y más interesantes que antes, precisamente porque estaríamos rebosantes del amor de Dios y de nuestro amor a él” (La felicidad humana). Con la muerte llega el hombre renacido. Es el hombre entero el que renace. Escribe San Pedro en su primera Carta: “Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el Cielo”. San Pablo dice a los Corintios: “Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad”. Exclama el antiguo cristiano griego San Atanasio que “estas cosas no son una ficción, como algunos juzgan: ¡tal postura es inadmisible! Nuestro Salvador fue verdaderamente hombre, y de él ha conseguido la salvación el hombre entero” (Carta a Epicteto). Otro de los Santos Padres, Teófilo de Antioquía, argumenta así: “Si tú me dices: ‘Muéstrame a tu Dios’, yo te diré a mi vez: ‘Muéstrame tú al hombre que hay en ti’, y yo te mostraré a mi Dios [...] Cuando te despojes de lo mortal y te revistas de la inmortalidad, entonces verás a Dios de manera digna. Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma, y entonces, convertido en inmortal, verás al que es inmortal” (Libro a Autólico). Y el antiguo cristiano Hipólito de Roma escribe que “el Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Hijo, Palabra inmortal, que vino a los hombres para regenerarnos con la incorruptibilidad del alma y del cuerpo, insufló en nosotros el espíritu de vida y nos vistió con una armadura incorruptible. Si, pues, el hombre ha sido hecho inmortal, también será dios” (Sermón en la Santa Teofanía). Dice asimismo San Hipólito en su Refutación de todas las herejías que Jesús, “para que nadie pensara que era distinto de nosotros”, se fatigó, tuvo hambre y sed, sufrió, murió, pero al final resucitó, “ofreciendo en todo esto su humanidad como primicia, para que tú no te descorazones en medio de tus sufrimientos, sino que, aun reconociéndote hombre, aguardes a tu vez lo mismo que Dios dispuso para él”. Después de “todos los sufrimientos que has soportado, cuando contemples ya al verdadero Dios”, una vez que hayas sido divinizado, “poseerás un cuerpo inmortal e incorruptible, junto con el alma, y obtendrás el Reino de los Cielos. Serás íntimo de Dios”, de su misma familia, “coheredero de Cristo, y ya no serás más esclavo [...] de los sufrimientos y de las enfermedades, porque habrás llegado a ser Dios [...] Es decir, conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios, que te ha creado, porque conocerlo y ser conocido por él es la suerte de su elegido”. Y San León Magno: “Cualquier hombre que cree —en cualquier parte del mundo—, y se regenera en Cristo, una vez interrumpido el camino de su vieja condición original, pasa a ser un nuevo hombre al renacer”. El Salvador “se hizo precisamente Hijo del hombre para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios”. “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz” (Sermón 6 en la Natividad del Señor). “En aquellos días se abolió el temor de la horrible muerte, y no sólo se declaró la inmortalidad del alma, sino también la de la carne” (Sermón 1 sobre la Ascensión del Señor). Y San Máximo Confesor: “El Verbo de Dios, nacido una vez en la carne (lo que nos indica la querencia de su benignidad y humanidad), vuelve a nacer siempre gustosamente en el espíritu para quienes lo desean” (Centuria 1). Y San Agustín: “Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, que ha creado todas las cosas desde la eternidad, se ha convertido hoy en nuestro Salvador, al nacer de una madre. Quiso nacer hoy en el tiempo para conducirnnos hasta la eternidad del Padre. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios” (Sermón 13 de Tempore). Y San Pedro Crisólogo: “Hoy el mago encuentra llorando en la cuna a aquel que, resplandeciente, buscaba en las estrellas. Hoy el mago contempla claramente entre pañales a aquel que, encubierto, buscaba pacientemente en los astros. Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en la tierra, la tierra en el cielo; el hombre en Dios, y Dios en el hombre” (Sermón 160). Y el autor de la Carta a Diogneto exclama: “¡inmensa humanidad y caridad de Dios!”. El Credo habla, como verdad de fe, acerca de la resurrección de la carne (sarkòs anástasin; carnis resurrectionem). ¿La mayoría de los católicos tiene presente que el cuerpo resucita, que resucita la persona entera? ¿No ocurre que se da la creencia en una especie de volatilización de la persona tras su muerte? ¿No se piensa que el cuerpo es indigno de la vida eterna? Hágase la prueba de preguntar a los católicos. Según la vaga idea de muchos de ellos, tras la muerte sólo queda de la persona un alma platónica, deficiente. ¿Cuál es hoy la antropología que tienen presente los católicos? Pregúntese y se comprobará que para la mayoría de ellos el hombre es, en última instancia, su alma; consideran que hay un antagonismo entre el alma y el cuerpo. Éste es considerado como cárcel del alma. Pocos son los que saben que, según la doctrina católica, el hombre no es sólo su alma ni sólo su cuerpo, sino la unión de ambos. Ya Tomás de Aquino tuvo que defender la tesis de que el hombre no es sólo alma, sino que está compuesto de alma y cuerpo, frente a quienes se fijaban solamente en el alma, despreciaban el cuerpo y consideraban que el alma separada del cuerpo continúa siendo persona. Sin embargo, para Santo Tomás el alma separada del cuerpo no puede llamarse persona, a pesar de que afirmara lo contrario la enorme autoridad de Pedro Lombardo y otros seguidores del platonismo que ponían toda la persona sólo en el alma. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II recuerda que “no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día”. Una dificultad añadida es esta del último día. Si para Tomás de Aquino el anima separata no es persona, esto quiere decir que, tras la muerte, el alma separada del cuerpo no es persona. El hombre muerto, entonces, ¿ha perdido su condición personal, su persona, por un periodo de tiempo, hasta que la recupere en el último día con la resurrección de su cuerpo? ¿No es esto insostenible? ¿No habría que darse cuenta de que, para la eternidad divina, el último día se produce con la muerte de cada hombre, cuya persona —alma y cuerpo— es resucitada por Dios? ¿Acaso no ocurre que, tras la muerte, Dios perfecciona la persona de cada hijo suyo, haciendo que su alma y su cuerpo sean gloriosos, quedando así la persona entera glorificada por Dios en ese momento, sin tener que esperar hasta no se sabe cuándo, como si fuera un alma en pena? No cabe duda de que tanto el dualismo platónico como el hilemorfismo aristotélico han sido decisivos para la especulación teológica. Pero la antropología del Evangelio es más sencilla y unitaria. En el griego del Nuevo Testamento la palabra alma (psyché) designa la vida o toda la persona. Hay que tener en cuenta que el hombre es designado en la Biblia con diversos vocablos indistintamente, pero considerándolo como una unidad vital. Las palabras hebreas basar, nefesh, rûah y las griegas sárx, sôma, psyché, pneûma designan, cada una de ellas, a la persona. Su respectivo significado oscila según los distintos libros y contextos. Todas esas palabras son sencillamente medios lingüísticos para expresar los aspectos diversos de la persona, su realidad psicosomática, su comportamiento moral, su estado natural y sobrenatural, su relación con Dios o su pervivencia tras la muerte. La Teología de los primeros siglos del Cristianismo puso en relación el texto bíblico —que es ajeno a cualquier dualismo— con la antropología helenística, generalmente dualista y que suele concebir el cuerpo como principio del mal. Esa Teología defiende la unidad psicofísica del hombre, idea poco familiar para los griegos. A pesar de ello, en los primeros siglos del Cristianismo, muy influido por la poderosa filosofía neoplatónica, se concibe al hombre como compuesto de dos sustancias, alma y cuerpo. La teoría cristiana sobre el hombre va elaborándose con vacilaciones hasta el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, que utiliza el hilemorfismo aristotélico (cuerpo o materia; alma o forma), modificado principalmente para explicar la resurrección. La concepción del hombre como sustancia compuesta de materia y forma quedaba dentro de una teoría hilemórfica general con la que, desde Aquino, los científicos comprendían todo el Universo. Esta arcaica teoría ha quedado obsoleta, desfasada y se ha abandonado, pero en el caso particular del hombre se sigue utilizando por el tomismo. Aunque el magisterio eclesiástico se haya servido de categorías tomistas, parece que sólo ha tenido con ello la intención de explicar satisfactoriamente así, según los distintos contextos históricoculturales, la unidad del hombre en sus dos dimensiones. Es incompleta la definición del hombre como animal racional (peor todavía sería decir que tiene un alma racional, y que otros seres la tienen sólo sensitiva o vegetativa). Si Dios es amor, entonces las definiciones del hombre como animal racional o sus equivalentes, según Marías, “no recogen lo esencial desde la perspectiva cristiana [...] La inteligencia o racionalidad son menos relevantes desde el cristianismo que el amor. Por eso el hombre aparece como criatura amorosa, subrayando con igual energía ambos términos” (La perspectiva cristiana). El dualismo religioso actual viene principalmente motivado porque, en lenguaje escatológico, suele hacerse hincapié en las almas de los difuntos, entendidas como separadas de sus cuerpos. Esto es platonismo. En lugar de decir “por el alma de...”, habría que hablar de las personas mismas (el alma sin el cuerpo no es persona). El amor es psicosomático; la criatura amorosa es alma y cuerpo, imagen y semejanza de su Creador. Cuando Cristo crucificado se dirige al buen ladrón no le dice “hoy tu alma estará conmigo en el Paraíso”, sino que hace referencia a su persona: “hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Los griegos podían admitir la inmortalidad del alma, pero no la resurrección de la carne. Por eso cuando San Pablo, en el Areópago, habla de resurreción de los muertos, los atenienses se burlaron y no quisieron seguir escuchando. Si Dios crea cada persona, cuerpo y alma, entonces también la recreará, la resucitará entera. Para más detalles puede verse el capítulo titulado “La Religión del Cuerpo” de mi libro La belleza de Cristo. Una comprensión filosófica del Evangelio. El propio San Pablo escribe enérgicamente a los Corintios subrayando la resurrección de los muertos, no sólo de sus almas, sino de sus enteras personas, como la de Cristo: “Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos?”. Quizá una de las causas principales de la actual deshumanización del hombre, de su cosificación, sea la falta de pensamiento, de imaginación y de expresión acerca de la inmortalidad humana, de la vida perdurable personal, de la inmortalidad de la persona entera (y no sólo de algo restringido, visto con mentalidad platónica, como pueda ser el alma). Pero Julián Marías es el filósofo que mejor ha pensado sobre la realidad de la persona — cuya visión constituye una absoluta innovación frente a la secular idea inercial cosificadora— y, por tanto, sobre su inmortalidad. El capítulo titulado “La imaginación de la vida perdurable” de su libro La felicidad humana es lo más inteligente que se ha dicho sobre esa cuestión. Como enseña Marías, esa vida hay que imaginarla para poder desearla.