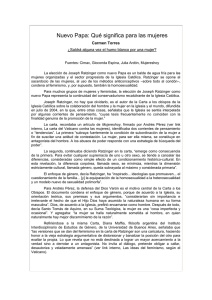Páginas de su historia
Anuncio
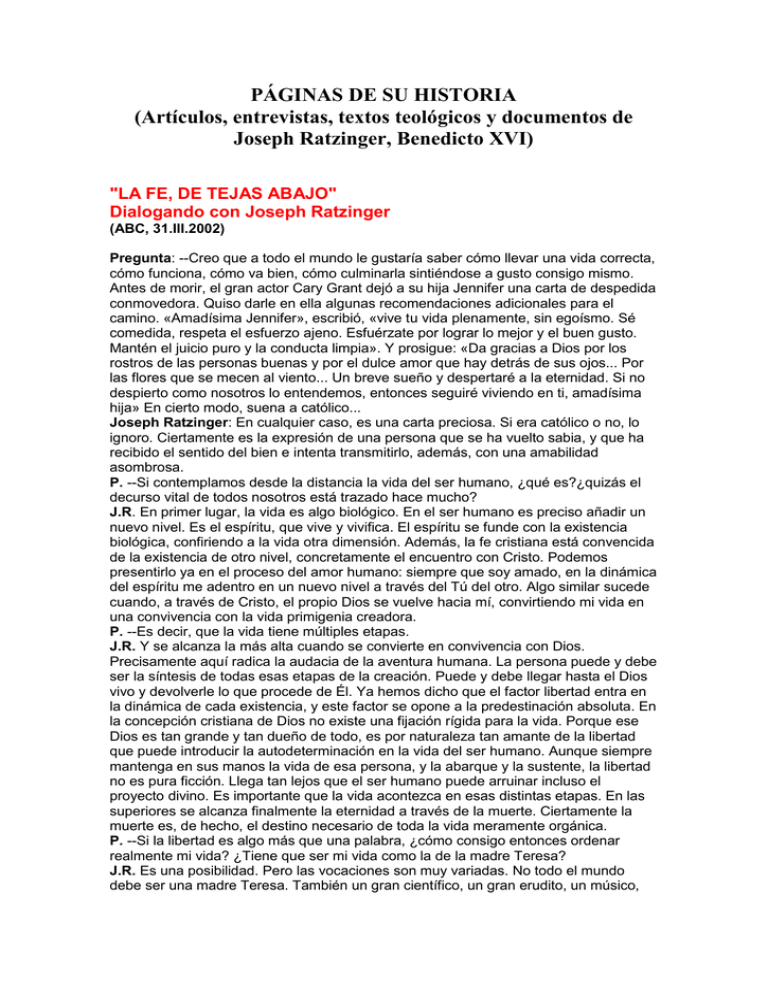
PÁGINAS DE SU HISTORIA (Artículos, entrevistas, textos teológicos y documentos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI) "LA FE, DE TEJAS ABAJO" Dialogando con Joseph Ratzinger (ABC, 31.III.2002) Pregunta: --Creo que a todo el mundo le gustaría saber cómo llevar una vida correcta, cómo funciona, cómo va bien, cómo culminarla sintiéndose a gusto consigo mismo. Antes de morir, el gran actor Cary Grant dejó a su hija Jennifer una carta de despedida conmovedora. Quiso darle en ella algunas recomendaciones adicionales para el camino. «Amadísima Jennifer», escribió, «vive tu vida plenamente, sin egoísmo. Sé comedida, respeta el esfuerzo ajeno. Esfuérzate por lograr lo mejor y el buen gusto. Mantén el juicio puro y la conducta limpia». Y prosigue: «Da gracias a Dios por los rostros de las personas buenas y por el dulce amor que hay detrás de sus ojos... Por las flores que se mecen al viento... Un breve sueño y despertaré a la eternidad. Si no despierto como nosotros lo entendemos, entonces seguiré viviendo en ti, amadísima hija» En cierto modo, suena a católico... Joseph Ratzinger: En cualquier caso, es una carta preciosa. Si era católico o no, lo ignoro. Ciertamente es la expresión de una persona que se ha vuelto sabia, y que ha recibido el sentido del bien e intenta transmitirlo, además, con una amabilidad asombrosa. P. --Si contemplamos desde la distancia la vida del ser humano, ¿qué es?¿quizás el decurso vital de todos nosotros está trazado hace mucho? J.R. En primer lugar, la vida es algo biológico. En el ser humano es preciso añadir un nuevo nivel. Es el espíritu, que vive y vivifica. El espíritu se funde con la existencia biológica, confiriendo a la vida otra dimensión. Además, la fe cristiana está convencida de la existencia de otro nivel, concretamente el encuentro con Cristo. Podemos presentirlo ya en el proceso del amor humano: siempre que soy amado, en la dinámica del espíritu me adentro en un nuevo nivel a través del Tú del otro. Algo similar sucede cuando, a través de Cristo, el propio Dios se vuelve hacia mí, convirtiendo mi vida en una convivencia con la vida primigenia creadora. P. --Es decir, que la vida tiene múltiples etapas. J.R. Y se alcanza la más alta cuando se convierte en convivencia con Dios. Precisamente aquí radica la audacia de la aventura humana. La persona puede y debe ser la síntesis de todas esas etapas de la creación. Puede y debe llegar hasta el Dios vivo y devolverle lo que procede de Él. Ya hemos dicho que el factor libertad entra en la dinámica de cada existencia, y este factor se opone a la predestinación absoluta. En la concepción cristiana de Dios no existe una fijación rígida para la vida. Porque ese Dios es tan grande y tan dueño de todo, es por naturaleza tan amante de la libertad que puede introducir la autodeterminación en la vida del ser humano. Aunque siempre mantenga en sus manos la vida de esa persona, y la abarque y la sustente, la libertad no es pura ficción. Llega tan lejos que el ser humano puede arruinar incluso el proyecto divino. Es importante que la vida acontezca en esas distintas etapas. En las superiores se alcanza finalmente la eternidad a través de la muerte. Ciertamente la muerte es, de hecho, el destino necesario de toda la vida meramente orgánica. P. --Si la libertad es algo más que una palabra, ¿cómo consigo entonces ordenar realmente mi vida? ¿Tiene que ser mi vida como la de la madre Teresa? J.R. Es una posibilidad. Pero las vocaciones son muy variadas. No todo el mundo debe ser una madre Teresa. También un gran científico, un gran erudito, un músico, un sencillo artesano o un obrero pueden exhibir una vida plena, puesto que son personas que viven su existencia con honradez, lealtad y humildad... P. --Parece algo pasado de moda... J.R. Tal vez, pero precisamente ahí radica una vida plena, ya sea de ayer, de hoy o de mañana. Cada vida entraña su propia vocación. Tiene su propio código y su propio camino. Nadie es una mera imitación obtenida con un troquel entre una plétora de ejemplares iguales. Y cada persona necesita también el valor creativo para vivir su vida y no convertirse en una copia de otro. Si recuerda usted la parábola del criado vago que entierra su talento para que nada le suceda, comprenderá lo que quiero decir. Él es un hombre que se niega a asumir el riesgo de la existencia, a desplegar toda su originalidad y a exponerla a las amenazas que necesariamente eso conlleva. P. --Entonces, ¿el ser humano es, por decirlo así, una creatividad vacía? J. R. No, todo esto no significa que estemos desnortados en el océano de lo indeterminado, como dice Sartre, por ejemplo. Existen modelos fundamentales. Cada individuo intenta encontrar el algún sitio puntos de referencia para preguntar: ¿cómo lo hiciste tú, cómo lo hizo él, cómo podría hacerlo yo? ¿Cómo puedo reconocerme a mí mismo y mis posibilidades? Estamos convencidos de que el punto de referencia fundamental es Cristo. Por un lado, nos proporciona las grandes directrices comunes y, por el otro, establece con nosotros una relación tan persona, que Él y la comunidad de los creyentes nos permiten desplegar nuestra originalidad, conciliando de esa manera originalidad y comunidad. P. --Antes la gente quería ser sencillamente una persona como es debido y tener hasta cierto punto asegurada su existencia. J.R. Me parece indiscutible que, en esta sociedad nuestra tan compleja, la vida se ha vuelto mucho más compleja aún si cabe. Sin embargo, no debemos tirarlo todo por la borda y considerar las constantes casi inexistentes. Ya hemos reflexionado sobre los diez mandamientos, los cuales, a pesar de abrirse siempre de nuevo a cada generación y a cada individuo, contienen un mensaje claro e inmutable. Habría que repetir que el cristianismo no se desvanece en lo indeterminado, perdiendo expresividad. El cristianismo precisamente tiene un perfil que, por una parte, es lo bastante amplio como para permitir el desarrollo de la originalidad, pero por otra también puede determinar las normas que posibilitan dicho desarrollo. En un mundo tan embrollado y complejo, es preciso apostar más por las grandes constantes del discurso divino, para seguir encontrando la directriz fundamental. Porque cuando no se obra así, la creatividad nihilista del individuo se convierte muy pronto en una copia que se somete a las normas generales y que sólo obra según los dictados de la época y sus posibilidades. Abandonar el mensaje específico de la fe no nos hace más originales sino cada vez más uniformados a la baja según las modas de la época. Esta tendencia a la uniformidad la percibimos en la vida moderna. Por eso, en mi opinión, hoy es más importante que nunca ver que las constantes de la revelación y de la fe también son hitos del camino que me suministran los puntos de apoyo para llegar arriba y que al mismo tiempo me aportan luz para desplegar mi destino completamente personal. P. --Jesús quería mostrar el camino a la gente; los puntos de apoyo correctos para una vida plena a los que usted acaba de referirse. Una vez subió a una montaña, y su sermón abrió, en cierto modo, un nuevo capítulo. J.R. No hay duda de que el sermón de la montaña ocupa un lugar simbólico. Más aún: Con este sermón irrumpe en una nueva etapa de la humanidad, que es posible porque Dios se une a los hombres. Él no sólo se sitúa al mismo nivel que Moisés, lo que para los oyentes seguro que no fue fácil de asimilar, sino que habla desde la altura del auténtico legislador, de Dios mismo. En este sentido, el sermón de la montaña es, en muchos aspectos, la expresión más vigorosa de su reivindicación divina; de su exigencia de que ahora la ley del Antiguo Testamento experimenta su más profunda explicación y su vigencia universal, no por intervención humana, sino gracias al mismo Dios. Las personas lo captan. Y perciben también con mucha fuerza, digamos, el doble aspecto del sermón de la montaña: que este mensaje trae consigo una nueva intimidad, una nueva madurez y bondad, una liberación de lo superficial y externo, y al mismo tiempo una nueva dimensión de la exigencia. Una exigencia tan descomunal que casi aplasta a la persona si se queda sola. Cuando ahora se dice: «Yo ya no os digo solamente: No puedes cometer adulterio, sino que ni siquiera puedes mirar a la mujer con deseo» cuando se dice: «No sólo no matarás, sino que ni siquiera puedes guardar rencor al prójimo»; y cuando se dice «No basta con el ojo por ojo y diente por diente, sino que cuando alguien te pegue en una mejilla ofrécele la otra», somos confrontados con una exigencia que, aunque tiene una grandeza que provoca admiración, parece desmesurada para el ser humano. O por lo menos debería serlo si antes no lo hubiera experimentado Jesucristo y no fuese una consecuencia del encuentro personal con Dios. Aquí vemos realmente el poder divino: no es uno más de los enviados, sino el definitivo, y en Él se manifiesta el propio Dios. El pasaje de san Juan que usted ha citado vuelve a resumir esto en una frase. Tienes que experimentarlo, viene a decirnos, y si vives con mi palabra comprobarás que has recorrido el camino correcto. P.- --El sermón de la montaña no responde necesariamente a las ideas tradicionales. Se opone incluso a nuestra definición de suerte, de grandeza, de poder de éxito o de justicia. Y al final de su sermón ofrece a su público un resumen, casi una ley de leyes, la regla de oro de la vida. Dice así: «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la ley y los profetas». J.R. La regla de oro ya existía antes de Cristo, aunque formulada de manera negativa: «No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti». Jesús la supera con una formulación positiva que, lógicamente, es mucho más exigente. En mi opinión, lo grandioso es que ya no vuelve a compararse quién ha hecho qué, cuándo, cómo, a quién; que uno ya no se pierde en diferenciaciones, sino que comprende la misión esencial que se nos ha encomendado: abrir bien los ojos, abrir el corazón y hallar las posibilidades creativas del bien. Ya no se trata de preguntar qué quiero, sino de trasladar a los demás mi deseo. Y esta auténtica entrega con toda su fantasía creativa, con todas las posibilidades que le abre a uno, está recogida en una regla muy práctica, para que no quede reducida a un sueño idealista cualquiera. P. --Pasemos a algunos «decretos de aplicación» del sermón de la montaña. Aquí se habla literalmente de «las verdaderas y las falsas preocupaciones». Jesús dice que no hay que preocuparse por la comida o por el vestido, porque la vida es más importante que el alimento o la ropa. Suena bien, pero quien siguiera estos dictados posiblemente moriría pronto. J.R. En un mundo basado en la planificación del futuro y en la pretendida mejora mediante la previsión, es decir, mediante la preocupación, esto se ha vuelto por completo incomprensible. Creo que hay que leer el texto con mucha atención, y entonces hallas dentro la clave. Pues Jesús también dice: «Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura». Es decir, que hay un orden de prioridades. Si excluimos la primera, concretamente la presencia de Dios en el mundo, por mucho que hagamos y por muy útil que sea, en cierto modo se nos escurre entre las manos. Yo creo que lo importante es: primero el reino de Dios. Ésta ha de ser la preocupación esencial que estructure luego desde dentro, desde el reino de Dios, las demás preocupaciones. Como es natural, no nos salen sencillamente alas. Nos preocupamos por el día siguiente, de que el mundo siga progresando. Pero estas preocupaciones se tornan más ligeras cuando se subordinan a la primera. Y viceversa. En una ocasión dice Jesus: «Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida!; y pocos son los que lo encuentran». De esas palabras cabría deducir que el infierno está repleto y el cielo medio vacío. Esto supone en realidad una advertencia muy pragmática: cuando se hace lo que se hace, lo que hacen todos, cuando se sigue el camino de la comodidad, el camino ancho, de momento resulta más agradable, pero uno se está apartando de la verdadera vida. Quiere decir que la decisión correcta es elegir el camino esforzado. El mero dejarse llevar, el mero nadar a favor de la corriente, el hundirse en la masa, en definitiva, siempre nos conduce a la masa y luego al vacío. El valor de ascender, lo arduo, es lo que me sitúa en el buen camino. P. --Cristo dice: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Parece una advertencia contra sectas y herejías. J. R. Es una posible interpretación. Y también un principio contra cualquier regla fácil. Jesús nos previene contra esos «curanderos del espíritu». Dice que la norma es preguntarse: ¿cómo vive él mismo? ¿Quién es en realidad? ¿Qué frutos produce él y su círculo? Analiza esto y verás a qué conduce. Esta norma práctica, fruto del momento, se proyecta sobre la perspectiva histórica. Pensemos en los predicadores de la salvación del siglo pasado, ya se trate de Hitler o de los pregoneros marxistas, todos ellos vienen y dicen: «Os traemos la justicia». Al principio aparecen como mansas ovejas y acaban siendo grandes destructores. Pero afecta también a los numerosos pequeños predicadores que le dicen a cualquiera: «Yo tengo la clave, actúa así y en poco tiempo lograrás la felicidad, la riqueza, el éxito». William Shakespeare, evidentemente un católico, vivió con intensidad la rueda de la existencia. Como buen pedagogo, al final ofreció una recomendación, algo parecido a la esencia de su conocimiento mundano: «Compra tiempo divino, vende horas de triste tiempo terrenal». Son palabras sabias, como las que se esperan de un gran hombre. El tiempo mejor aprovechado es el que se transforma en algo duradero: es el tiempo que recibimos de Dios y a Él se lo devolvemos. El tiempo que es pura transición se desmorona y se convierte en mera caducidad. Homilía de Benedicto XVI Eucaristía de inicio oficial de su pontificado Plaza de San Pedro. Domingo, 24 abril 2005 Señor cardenales, venerables hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, distinguidas autoridades y miembros del Cuerpo diplomático, queridos hermanos y hermanas: Por tres veces nos ha acompañado en estos días tan intensos el canto de las letanías de los santos: durante los funerales de nuestro Santo Padre Juan Pablo II; con ocasión de la entrada de los cardenales en cónclave, y también hoy, cuando las hemos cantado de nuevo con la invocación: «Tu illum adiuva», asiste al nuevo sucesor de San Pedro. He oído este canto orante cada vez de un modo completamente singular, como un gran consuelo. ¡Cómo nos hemos sentido abandonados tras el fallecimiento de Juan Pablo II! El Papa que durante 26 años ha sido nuestro pastor y guía en el camino a través de nuestros tiempos. Él cruzó el umbral hacia la otra vida, entrando en el misterio de Dios. Pero no dio este paso en solitario. Quien cree, nunca está solo; no lo está en la vida ni tampoco en la muerte. En aquellos momentos hemos podido invocar a los santos de todos los siglos, sus amigos, sus hermanos en la fe, sabiendo que serían el cortejo viviente que lo acompañaría en el más allá, hasta la gloria de Dios. Nosotros sabíamos que allí se esperaba su llegada. Ahora sabemos que él está entre los suyos y se encuentra realmente en su casa. Hemos sido consolados de nuevo realizando la solemne entrada en cónclave para elegir al que Dios había escogido. ¿Cómo podíamos reconocer su nombre? ¿Cómo 115 Obispos, procedentes de todas las culturas y países, podían encontrar a quien Dios quería otorgar la misión de atar y desatar? Una vez más, lo sabíamos; sabíamos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Y ahora, en este momento, yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito, que supera realmente toda capacidad humana. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todos vosotros, queridos amigos, acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. De este modo, también en mí se reaviva esta conciencia: no estoy solo. No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. En efecto, a la comunidad de los santos no pertenecen sólo las grandes figuras que nos han precedido y cuyos nombres conocemos. Todo nosotros somos la comunidad de los santos; nosotros, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; nosotros, que vivimos del don de la carne y la sangre de Cristo, por medio del cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Sí, la Iglesia está viva; ésta es la maravillosa experiencia de estos días. Precisamente en los tristes días de la enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha manifestado de modo maravilloso ante nuestros ojos: que la Iglesia está viva. Y la Iglesia es joven. Ella lleva en sí misma el futuro del mundo y, por tanto, indica también a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro. La Iglesia está viva y nosotros lo vemos: experimentamos la alegría que el Resucitado ha prometido a los suyos. La Iglesia está viva; está viva porque Cristo está vivo, porque él ha resucitado verdaderamente. En el dolor que aparecía en el rostro del Santo Padre en los días de Pascua, hemos contemplado el misterio de la pasión de Cristo y tocado al mismo tiempo sus heridas. Pero en todos estos días también hemos podido tocar, en un sentido profundo, al Resucitado. Hemos podido experimentar la alegría que él ha prometido, después de un breve tiempo de oscuridad, como fruto de su resurrección. La Iglesia está viva: de este modo os saludo con gran gozo y gratitud a todos vosotros que estáis aquí reunidos, venerables hermanos cardenales y obispos, queridos sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral y catequistas. Os saludo a vosotros, religiosos y religiosas, testigos de la presencia transfigurante de Dios. Os saludo a vosotros, fieles laicos, inmersos en el gran campo de la construcción del Reino de Dios que se expande en el mundo, en cualquier manifestación de la vida. El saludo se llena de afecto al dirigirlo también a todos los que, renacidos en el sacramento del Bautismo, aún no están en plena comunión con nosotros; y a vosotros, hermanos del pueblo hebreo, al que estamos estrechamente unidos por un gran patrimonio espiritual común, que hunde sus raíces en las irrevocables promesas de Dios. Pienso, en fin --casi como una onda que se expande-- en todos los hombres de nuestro tiempo, creyente y no creyentes. ¡Queridos amigos! En este momento no necesito presentar un programa de gobierno. Algún rasgo de lo que considero mi tarea, lo he podido exponer ya en mi mensaje del miércoles, 20 de abril; no faltarán otras ocasiones para hacerlo. Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. En lugar de exponer un programa, desearía más bien intentar comentar simplemente los dos signos con los que se representa litúrgicamente el inicio del Ministerio Petrino; ambos signos reflejan también exactamente lo que se ha proclamado en las lecturas de hoy. El primer signo es el palio, tejido de lana pura, que se me pone sobre los hombros. Este signo antiquísimo, que los obispos de Roma llevan desde el siglo IV, puede ser considerado como una imagen del yugo de Cristo, que el obispo de esta ciudad, el siervo de los siervos de Dios, toma sobre sus hombros. El yugo de Dios es la voluntad de Dios que nosotros acogemos. Y esta voluntad no es un peso exterior, que nos oprime y nos priva de la libertad. Conocer lo que Dios quiere, conocer cuál es el camino de la vida, era la alegría de Israel, su gran privilegio. Ésta es también nuestra alegría: la voluntad de Dios, en vez de alejarnos de nuestra propia identidad, nos purifica --quizás a veces de manera dolorosa-- y nos hace volver de este modo a nosotros mismos. Y así, no servimos solamente Él, sino también a la salvación de todo el mundo, de toda la historia. En realidad, el simbolismo del Palio es más concreto aún: la lana de cordero representa la oveja perdida, enferma o débil, que el pastor lleva a cuestas para conducirla a las aguas de la vida. La parábola de la oveja perdida, que el pastor busca en el desierto, fue para los Padres de la Iglesia una imagen del misterio de Cristo y de la Iglesia. La humanidad --todos nosotros-- es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto; no puede abandonar la humanidad a una situación tan miserable. Se alza en pie, abandona la gloria del cielo, para ir en busca de la oveja e ir tras ella, incluso hasta la cruz. La pone sobre sus hombros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen pastor, que ofrece su vida por las ovejas. El Palio indica en primer lugar que Cristo nos lleva a todos nosotros. Pero, al mismo tiempo, nos invita a llevarnos unos a otros. Se convierte así en el símbolo de la misión del pastor del que hablan la segunda lectura y el Evangelio de hoy. La santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor: no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción. La Iglesia en su conjunto, así como sus Pastores, han de ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquél que nos da la vida, y la vida en plenitud. El símbolo del cordero tiene todavía otro aspecto. Era costumbre en el antiguo Oriente que los reyes se llamaran a sí mismos pastores de su pueblo. Era una imagen de su poder, una imagen cínica: para ellos, los pueblos eran como ovejas de las que el pastor podía disponer a su agrado. Por el contrario, el pastor de todos los hombres, el Dios vivo, se ha hecho él mismo cordero, se ha puesto de la parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela Él como el verdadero pastor: «Yo soy el buen pastor [...]. Yo doy mi vida por las ovejas», dice Jesús de sí mismo (Juan 10, 14s.). No es el poder lo que redime, sino el amor. Éste es el distintivo de Dios: Él mismo es amor. ¡Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo mejor. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios, que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Una de las características fundamentales del pastor debe ser amar a los hombres que le han sido confiados, tal como ama Cristo, a cuyo servicio está. «Apacienta mis ovejas», dice Cristo a Pedro, y también a mí, en este momento. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia, que él nos da en el Santísimo Sacramento. Queridos amigos, en este momento sólo puedo decir: rogad por mí, para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto personal como comunitariamente. Rogad por mí, para que, por miedo, no huya ante los lobos. Roguemos unos por otros para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros. El segundo signo con el cual la liturgia de hoy representa el comienzo del Ministerio Petrino es la entrega del anillo del pescador. La llamada de Pedro a ser pastor, que hemos oído en el Evangelio, viene después de la narración de una pesca abundante; después de una noche en la que echaron las redes sin éxito, los discípulos vieron en la orilla al Señor resucitado. Él les manda volver a pescar otra vez, y he aquí que la red se llena tanto que no tenían fuerzas para sacarla; había 153 peces grandes y, «aunque eran tantos, no se rompió la red» (Juan 21, 11). Este relato al final del camino terrenal de Jesús con sus discípulos, se corresponde con uno del principio: tampoco entonces los discípulos habían pescado nada durante toda la noche; también entonces Jesús invitó a Simón a remar mar adentro. Y Simón, que todavía no se llamaba Pedro, dio aquella admirable respuesta: «Maestro, por tu palabra echaré las redes». Se le confió entonces la misión: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres» (Lucas 5, 1.11). También hoy se dice a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles que se adentren en el mar de la historia y echen las redes, para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida verdadera. Los Padres han dedicado también un comentario muy particular a esta tarea singular. Dicen así: para el pez, creado para vivir en el agua, resulta mortal sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del hombre. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hombres vivimos alienados, en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte; en un mar de oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios, en la vida verdadera. Así es, efectivamente: en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. Sólo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Quisiera ahora destacar todavía una cosa: tanto en la imagen del pastor como en la del pescador, emerge de manera muy explícita la llamada a la unidad. «Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor» (Juan 10, 16), dice Jesús al final del discurso del buen pastor. Y el relato de los 153 peces grandes termina con la gozosa constatación: «Y aunque eran tantos, no se rompió la red» (Juan 21, 11). ¡Ay de mí, Señor amado! ahora la red se ha roto, quisiéramos decir doloridos. Pero no, ¡no debemos estar tristes! Alegrémonos por tu promesa que no defrauda y hagamos todo lo posible para recorrer el camino hacia la unidad que tú has prometido. Hagamos memoria de ella en la oración al Señor, como mendigos; sí, Señor, acuérdate de lo que prometiste. ¡Haz que seamos un solo pastor y una sola grey! ¡No permitas que se rompa tu red y ayúdanos a ser servidores de la unidad! En este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre de 1978, cuando el Papa Juan Pablo II inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Todavía, y continuamente, resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!». El Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder, si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la libertad a la fe. Sí, él ciertamente les habría quitado algo: el dominio de la corrupción, del quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Pero no les habría quitado nada de lo que pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad, a la edificación de una sociedad justa. Además, el Papa hablaba a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo – si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a él –, miedo de que él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y todavía el Papa quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada -absolutamente nada-- de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. Amén. [Traducción distribuida por la Sala de Prensa de la Santa Sede] “INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO” LA OBRA CLAVE Y EL PROCELOSO AÑO 1968 Olegario González de Cardedal Introducción al Cristianismo, aparecido en 1968, tuvo cinco ediciones en un año, ha sido traducido a múltiples idiomas, y tuve el honor de prologar la edición española de Sígueme en 1969. Hoy sigue siendo la obra clave de Ratzinger, sin la cual no se entenderán sus ulteriores acentos, insistencias y ramificaciones. En el mítico 1968 él era profesor de teología en la universidad de Tübingen, y antes lo había sido de las facultades de Freising, Bonn, y Münster. Esta obra tiene a la base un conjunto de conferencias que Joseph Ratzinger impartió en la universidad, tal como él mismo explica al prologar su libro: “Este libro nació de las conferencias que di en el verano de 1967 a los estudiantes de todas las facultades, en Tübingen. La tarea que magistralmente realizó Karl Adam en esta misma universidad, hace casi medio siglo, con su “Esencia del cristianismo”, debía emprenderse de nuevo teniendo en cuenta las condiciones nuevas creadas por nuestra generación”. Ante el cuestionamiento de la raíz de la que hasta ahora habían vivido la Iglesia y la teología, decidió comentar el Credo de los apóstoles para saber si en el Cristianismo se trata de un relato de meros hechos históricos, de una ideología revolucionaria, o de la propuesta de una revelación divina, a cuyos signos acreditadotes se responde con la fe. Esta fe vivida en la Iglesia, se articula en expresiones normativas (dogma), de donde surge una teología, como inteligencia de esa fe, desde una connaturalización con ella; ya que lo mismo que no hay un lugar para pensar sobre la razón, fuera de la razón, no hay un lugar externo a la fe, que permita descubrir su verdadera y última identidad. La teología nace de una razón iluminada por la fe, lo mismo que los ojos solo ven la realidad exterior si ellos mismos son luminosos. (Ver la obra completa en enlace propio de “Benedicto XVI”) "El hombre necesita a Cristo porque tiene deseo del infinito" Joseph Ratzinger Entrevista concedida a Antonio Socci, publicada íntegramente en «Il Giornale» el 26 de noviembre de 2003. Pregunta: Hay una idea que se ha afirmado en la alta cultura y en el pensamiento común según la cual las religiones son todas vías que llevan hacia el mismo Dios, de forma que lo mismo vale una que otra. ¿Qué piensa, desde el punto de vista teológico? Joseph Ratzinger: Diría que incluso en el plano empírico, histórico, no es cierta esta concepción, muy cómoda para el pensamiento de hoy. Es un reflejo del relativismo difundido, pero la realidad no es ésta porque las religiones no están de una forma estática, una junto a otra, sino que se encuentran en un dinamismo histórico en el que se convierten también en desafíos la una para la otra. Al final, la Verdad es una, Dios es uno, por ello todas estas expresiones tan diferentes, nacidas en diversos momentos históricos, no son equivalentes, sino que son un camino en el que se plantea la cuestión: ¿dónde ir? No se puede decir que son caminos equivalentes porque están en un diálogo interior, y naturalmente me parece evidente que no pueden ser medios de salvación cosas contradictorias: la verdad y la mentira no pueden ser de la misma forma vías de salvación. Por ello, esta idea sencillamente no responde a la realidad de las religiones y no responde a la necesidad del hombre de encontrar una respuesta coherente a sus grandes interrogantes. Pregunta: En varias religiones se reconoce el carácter extraordinario de la figura de Jesús. Parece que no es necesario ser cristiano para venerarlo. ¿Entonces no hay necesidad de la Iglesia? Joseph Ratzinger: Ya en el Evangelio encontramos dos posturas posibles referentes a Cristo. El Señor mismo distingue: qué dice la gente y qué decís vosotros. Pregunta qué dicen aquellos que Le conocen de segunda mano, o de manera histórica, literaria, y después qué dicen aquellos que Le conocen de cerca y han entrado realmente en un encuentro verdadero, tienen experiencia de Su verdadera identidad. Esta distinción permanece presente en toda la historia: existe una impresión desde fuera que tiene elementos de verdad. En el Evangelio se ve que algunos dicen: «es un profeta». Así como hoy se dice que Jesús es una gran personalidad religiosa o que hay que contarlo entre los «avataras» --las múltiples manifestaciones de lo divino--. Pero los que han entrado en comunión con Jesús reconocen que existe otra realidad, es Dios presente en un hombre. Pregunta: ¿No es comparable con las otras grandes personalidades de las religiones? Joseph Ratzinger: Son muy distintas unas de otras. Buda, en sustancia, dice: «Olvidadme, id sólo sobre el camino que he mostrado». Mahoma afirma: «El señor Dios me ha dado estas palabras que verbalmente os transmito en el Corán». Y así. Pero Jesús no entra en esta categoría de personalidades ya visible e históricamente diferentes. Menos aún es uno de los «avataras», en el sentido de los mitos de la religión hinduista. Pregunta: ¿Por qué? Joseph Ratzinger: Es una realidad del todo distinta. Pertenece a una historia, que comienza desde Abraham, en la cual Dios muestra su rostro, Dios se revela como una persona que sabe hablar y responder. Y este rostro de Dios, de un Dios que es persona y actúa en la historia, encuentra su cumplimiento en el instante en que Dios mismo, haciéndose hombre Él mismo, entra en el templo. Por lo tanto, incluso históricamente, no se puede asimilar a Jesucristo con las diversas personalidades religiosas o con las visiones mitológicas orientales. Pregunta: Para la mentalidad común, esta «pretensión» de la Iglesia –que proclama a «Cristo, única salvación»-- es arrogancia doctrinal. Joseph Ratzinger: Puedo entender los motivos de esta moderna visión que se opone a la unicidad de Cristo, y comprendo también una cierta modestia de algunos católicos para los cuales «nosotros no podemos decir que tenemos una cosa mejor que los demás». Además, existe también la herida del colonialismo, período durante el cual algunos poderes europeos, en función de su poder mundial, instrumentalizaron el cristianismo. Estas heridas han permanecido en la conciencia cristiana, pero no deben impedirnos ver lo esencial. Porque el abuso del pasado no debe impedir la comprensión recta. El colonialismo –y el cristianismo como instrumento de poder— es un abuso. Pero el hecho de que se haya abusado de ello no debe cerrar nuestros ojos frente a la realidad de la unicidad de Cristo. Sobre todo debemos reconocer que el Cristianismo no es una invención nuestra europea, no es un producto nuestro. Es siempre un desafío que viene de fuera de Europa: al principio, vino de Asia, como bien sabemos. Y se encontró inmediatamente en contraste con la sensibilidad dominante. Aunque después Europa fue cristianizada, siempre quedó esta lucha entre las propias pretensiones particulares, entre las tendencias europeas, y la novedad siempre nueva de la Palabra de Dios que se opone a estos exclusivismos y abre a la verdadera universalidad. En este sentido, me parece que debemos redescubrir que el cristianismo no es una propiedad europea. Pregunta: ¿El cristianismo contrasta también hoy con la tendencia al cerramiento que hay en Europa? Joseph Ratzinger: El cristianismo es siempre algo que viene realmente de fuera, de un acontecimiento divino que nos transforma y se opone incluso a nuestras pretensiones y a nuestros valores. El Señor cambia siempre nuestras pretensiones y abre nuestros corazones a Su universalidad. Me parece muy significativo que en este momento el Occidente europeo sea la parte del mundo más opuesta al cristianismo, precisamente porque el espíritu europeo se ha autonomizado y no quiere aceptar que haya una Palabra divina que le muestre un camino que no siempre es cómodo. Pregunta: Evocando a Dostoevskij, me pregunto si un hombre moderno puede creer, creer verdaderamente que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Se percibe como un absurdo. Joseph Ratzinger: Cierto; para un hombre moderno es una cosa casi impensable, un poco absurda y fácilmente se atribuye a un pensamiento mitológico de un tiempo pasado que ya no es aceptable. La distancia histórica hace más difícil pensar que un individuo que vivió en un tiempo lejano pueda estar ahora presente, para mí, y que sea la repuesta a mis preguntas. Me parece importante observar que Cristo no es un individuo del pasado lejano a mí, sino que ha creado un camino de luz que invade la historia empezando por los primeros mártires, con estos testigos que transforman el pensamiento humano, ven la dignidad humana del esclavo, se ocupan de los pobres, de los que sufren y llevan así una novedad en el mundo también con el propio sufrimiento. Con esos grandes doctores que transforman la sabiduría de los griegos, de los latinos, en una nueva visión del mundo inspirada justamente por Cristo, que encuentra en Cristo la luz para interpretar el mundo, con figuras como San Francisco de Asís, que ha creado el nuevo humanismo. O figuras también de nuestro tiempo: pensemos en Madre Teresa, Maximiliano Kolbe... Es un ininterrumpido camino de luz que hace camino en la historia y una ininterrumpida presencia de Cristo, y me parece que este hecho –que Cristo no se ha quedado en el pasado, sino que ha sido siempre contemporáneo con todas las generaciones y ha creado una nueva historia, una nueva luz en la historia, en la cual está presente y siempre contemporáneo— hace entender que no se trata de cualquiera grande en la historia, sino de una realidad verdaderamente Otra, que lleva siempre luz. Así, asociándose a esta historia, uno entra en un contexto de luz, no se pone en relación con una persona lejana, sino con una realidad presente. Pregunta: ¿Por qué, en su opinión, un hombre del 2003 necesita a Cristo? Joseph Ratzinger: Es fácil advertir que las cosas que proporciona sólo un mundo material o incluso intelectual no responden a la necesidad más profunda, más radical que existe en todo hombre: porque el hombre tiene el deseo –como dicen los Padres— del infinito. Me parece que precisamente nuestro tiempo, con sus contradicciones, sus desesperaciones, su masivo refugiarse en callejones como la droga, manifiesta visiblemente esta sed del infinito, y sólo un amor infinito que sin embargo entra en la finitud, y se convierte directamente en un hombre como yo, es la respuesta. Es ciertamente una paradoja que Dios, el inmenso, haya entrado en el mundo finito como una persona humana. Pero es precisamente la respuesta de la que tenemos necesidad: una respuesta infinita que, sin embargo, se hace aceptable y accesible, para mí, «acabando» en una persona humana que, con todo, es el infinito. Es la respuesta de la cual se tiene necesidad: casi se debería inventar si no existiera... Pregunta: Existe una novedad en su libro a propósito del tema del relativismo. Usted sostiene que en la práctica política, el relativismo es bienvenido porque nos vacuna, digamos, de la tentación utópica. ¿Es el juicio que la Iglesia siempre ha ofrecido sobre la política? Joseph Ratzinger: Diría que sí. Es esta una de las novedades esenciales del cristianismo para la historia. Porque hasta Cristo, la identificación de religión y Estado, divinidad y Estado, era casi necesaria para dar una estabilidad al Estado. Después el Islam vuelve a esta identificación entre mundo político y religioso, con el pensamiento de que sólo con el poder político se puede también moralizar la humanidad. En realidad, desde Cristo mismo encontramos inmediatamente la postura contraria: Dios no es de este mundo, no tiene legiones, así lo dice Cristo; Stalin dice que no tiene divisiones. No tiene un poder mundano, atrae a la humanidad hacia sí no con un poder externo, político, militar, sino sólo con el poder de la verdad que convence, del amor que atrae. Él dice: «Atraeré a todos hacia mí». Pero lo dice justamente desde la cruz. Y así crea esta distinción entre emperador y Dios, entre el mundo del emperador al cual conviene lealtad, pero una lealtad crítica, y el mundo de Dios, que es absoluto. Mientras que no es absoluto el Estado. Pregunta: Por lo tanto, no existe poder o política o ideología que pueda reivindicar para sí lo absoluto, lo definitivo, la perfección... Joseph Ratzinger: Esto es muy importante. Por ello he sido contrario a la teología de la liberación, que de nuevo ha transformado el Evangelio en receta política con la absolutización de una postura para la cual sólo ésta sería la receta para liberar y dar progreso... En realidad, el mundo político es el mundo de nuestra razón práctica donde, con los medios de nuestra razón, debemos encontrar los caminos. Hay que dejar precisamente a la razón humana hallar los medios más adecuados y no absolutizar el Estado. Los Padres han orado por el Estado reconociendo en él la necesidad, su valor, pero no han adorado el Estado: me parece justamente ésta la distinción decisiva. Pregunta: Pero este es un extraordinario punto de encuentro entre pensamiento cristiano y cultura liberal-democrática. Joseph Ratzinger: Pienso que la visión liberal-democrática no habría podido nacer sin este acontecimiento cristiano que ha dividido los dos mundos, creando así también una nueva libertad. El Estado es importante, se deben obedecer las leyes, pero no es el poder último. La distinción entre el Estado y la realidad divina crea el espacio de una libertad en la que una persona puede también oponerse al Estado. Los mártires son un testimonio para esta limitación del poder absoluto del Estado. Así ha nacido una historia de libertad. Si bien después el pensamiento liberal-democrático ha tomado sus caminos, el origen es precisamente este. Pregunta: Los sistemas comunistas europeos se han derrumbado. Pero usted, en su libro, no excluye que el pensamiento marxista pueda en cualquier caso volver a presentarse en otras formas en los próximos tiempos. Joseph Ratzinger: Es una hipótesis mía, pero me parece que comienza ya a verificarse, porque el puro relativismo que no conoce valores éticos fundamentales y por lo tanto no conoce realmente tampoco un porqué de la vida humana, incluso de la vida política, no es suficiente. Por ello, para un no creyente que no reconoce la trascendencia, persiste este gran deseo de encontrar algo absoluto y un sentido moral de su actuación. Pregunta: Las agitaciones «no-global» de estos años, ¿son de nuevo una trasposición de la sed de absoluto en un objetivo político? Joseph Ratzinger: Diría que sí. Existe siempre esta sed, porque el hombre tiene necesidad de lo absoluto, y si no lo encuentra en Dios lo crea en la historia. Pregunta: Siguiendo con el tema del relativismo, ¿todos los usos y costumbres y las civilizaciones deben ser siempre respetadas a priori o bien existe un canon mínimo de derechos y deberes que debe valer para todos? Joseph Ratzinger: Esta es la otra cara de la moneda. Primero hemos constatado que la política es el mundo de lo opinable, de lo perfectible, donde se deben buscar con las fuerzas de la razón los caminos mejores, sin absolutizar un partido o una receta. Sin embargo, existe también un campo ético, la política, por ello no puede al final conllevar un relativismo total donde, por ejemplo, matar y crear paz tengan la misma legitimidad. En diversos documentos de nuestra Congregación hemos subrayado este hecho, aún reconociendo totalmente la autonomía política. Pregunta: Así que no todo está permitido... Joseph Ratzinger: Hemos dicho siempre que ni siquiera la mayoría es la última instancia, la legitimación absoluta de todo, en cuanto que la dictadura de la mayoría sería igualmente peligrosa como las demás dictaduras. Porque podría un día decidir, por ejemplo, que hay una «raza» que hay que excluir para el progreso de la historia, aberración lamentablemente ya vista. Por lo tanto, existen límites también al relativismo político. El límite está trazado por algunos valores éticos fundamentales que son precisamente la condición de este pluralismo. Y son por lo tanto obligatorios también para las mayorías. Pregunta: ¿Algún ejemplo? Joseph Ratzinger: Sustancialmente el Decálogo ofrece en síntesis estas grandes constantes. Pregunta: Volviendo a otro aspecto del «relativismo cultural», también entre los católicos hay quien considera la misión casi una violencia psicológica frente a pueblos que tienen otra civilización. Joseph Ratzinger: Si uno piensa que el Cristianismo es sólo su propio mundo tradicional, evidentemente percibe así la misión. Pero se ve que no ha entendido la grandeza de esta perla, como dice el Señor, que se le da en la fe. Naturalmente, si fueran sólo tradiciones nuestras, no se podrían llevar a los demás. Si en cambio hemos descubierto, como dice San Juan, el Amor, si hemos descubierto el rostro de Dios, tenemos el deber de contarlo a los demás. No puedo mantener sólo para mí una cosa grande, un amor grande, debo comunicar la Verdad. Naturalmente en el pleno respeto de su libertad, porque la verdad no se impone con otros medios más que con la propia evidencia, y sólo ofreciendo este descubrimiento a los demás –mostrando lo que hemos encontrado, el don que tenemos en la mano, que está destinado a todos— podemos anunciar bien el Cristianismo, sabiendo que supone el altísimo respeto de la libertad del otro, porque una conversión que no estuviera basada en la convicción interior --«he encontrado lo que deseaba»-- no sería una verdadera conversión. Pregunta: Recientemente ha salido a la luz en la prensa un fenómeno doloroso: la conversión de muchos inmigrantes que proceden del Islam y que –además de hallarse en peligro— se encuentran solos, no acompañados por la comunidad cristiana. Joseph Ratzinger: Sí, lo he leído y me duele mucho. Es siempre el mismo síntoma, el drama de nuestra conciencia cristiana que está herida, que es insegura de sí. Naturalmente debemos respetar los Estados islámicos, su religión, pero sin embargo pedir también la libertad de conciencia de cuantos quieren hacerse cristianos, y con valor debemos asistir a estas personas, precisamente si estamos convencidos de que han encontrado algo que es la respuesta verdadera. No debemos dejarles solos. Se debe hacer todo lo posible para que puedan, en libertad y con paz, vivir cuanto han hallado en la religión cristiana. Tomado de Zenit, 16.XII.03 "CATÓLICOS, ¿FUTURO DE MINORÍA?" Joseph Ratzinger, Alfa y Omega, 27.IX. 2001. ____________________________________________________________________________ Peter Seewald ha mantenido una entrevista con el cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, plasmado en el libro "Dios y el mundo".. El diario católico Avvenire lo ha presentado en una página, de la que ofrecemos lo esencial La faja publicitaria de la cubierta habla de un nuevo Informe sobre la fe. Como en el precedente Informe-entrevista realizada al cardenal por Vittorio Messori, también en el nuevo libroentrevista el Prefecto de la Doctrina de la Fe no se sustrae a las provocaciones del periodista y escritor alemán Peter Seewald. El cardenal Ratzinger afronta, con su habitual franqueza, las cuestiones espinosas de siempre: la crisis de la fe, los milagros, Dios y la razón, existencia y naturaleza de Cristo, la unidad de los cristianos... Para dar una idea, la primera pregunta de la entrevista -grabada en tan sólo 4 días en la abadía de Montecasino- dice: "Eminencia, ¿usted también, a veces, tiene miedo de Dios?" Y Ratzinger responde: "No hablaría de miedo. Gracias a Cristo sabemos cómo es Dios, sabemos que nos ama... Sin embargo, advierto siempre el sentido fulminante de mi inadecuación a la idea que Dios tiene de mí". Éstas son algunas de sus respuestas: Peter Seewald. Hace mucho años, usted hablaba en términos proféticos sobre la Iglesia del futuro: la Iglesia -decía entonces- "se reducirá en sus dimensiones, hará falta recomenzar de nuevo. Pero de esta prueba saldrá una Iglesia que habrá sacado una gran fuerza del proceso de simplificación que habrá atravesado, de la renovada capacidad para mirar dentro de sí misma. ¿Cuál es la perspectiva que nos espera en Europa? Joseph Ratzinger. Para empezar, la Iglesia "se reducirá numéricamente". Cuando hice esta afirmación, me llovieron de todas las partes reproches de pesimismo. Y hoy que todas las prohibiciones parecen caídas en desuso, entre ellas las que se refieren a lo que se viene llamado pesimismo y que, a menudo, no es otra cosa que sano realismo, cada vez son más los que admiten la disminución del porcentaje de los cristianos bautizados en la Europa actual: en una ciudad como Magdeburgo el porcentaje de los cristianos es tan sólo del 8% de la población total, incluyendo todas las confesiones cristianas. Los datos estadísticos muestran tendencias irrefutables. En este sentido se reduce la posibilidad de identificación entre pueblo e Iglesia en determinadas áreas culturales. Debemos tomar nota con sencillez y realismo. La Iglesia de masa puede ser algo muy bonito, pero no es necesariamente la única modalidad de ser de la Iglesia. La Iglesia de los primeros tres siglos era pequeña, sin por esto ser una comunidad sectaria. Por el contrario, no estaba cerrada en sí misma, sino que sentía una gran responsabilidad respecto a los pobres, los enfermos, respecto a todos. En su seno encontraban sitio todos aquellos que se nutrían de una fe monoteísta, en búsqueda de una promesa. Esta conciencia de no ser un club cerrado, sino de estar abiertos a la comunidad en su conjunto, siempre ha sido un componente no eliminable en la Iglesia. Al proceso de reducción numérica que estamos viviendo hoy, tendremos que hacerle frente también precisamente explorando nuevas formas de apertura al exterior, nuevas modalidades de participación de aquellos que están fuera de la comunidad de los creyentes. No tengo nada en contra de que personas que durante el año no han pisado la iglesia vayan a la misa la noche de Navidad, o con ocasión de otra festividad, porque también ésta es una forma de acercarse a la luz. Debe, por tanto, haber formas diversas de implicación y participación. Peter Seewald. Pero la Iglesia ¿puede de verdad renunciar a su aspiración de ser una Iglesia de la mayoría? Joseph Ratzinger. Debemos tomar nota de la disminución de nuestras filas, pero debemos seguir siendo igualmente una Iglesia abierta. La Iglesia no puede ser un grupo cerrado, autosuficiente. Debemos ser, sobre todo, misioneros, en el sentido de volver a proponer a la sociedad aquellos valores que son los fundamentos de la forma constitutiva que la sociedad misma se ha dado, y que están en la base de la posibilidad de construir una comunidad social verdaderamente humana. La Iglesia continuará proponiendo los grandes valores humanos universales. Porque, si el Derecho ha dejado de tener cimientos morales compartidos, se viene abajo también en cuanto Derecho. Desde este punto de vista la Iglesia tiene una responsabilidad universal. Responsabilidad misionera significa precisamente, como dice el Papa, intentar verdaderamente una nueva evangelización. No podemos aceptar tranquilamente que el resto de la Humanidad vuelva a precipitarse en el paganismo, debemos encontrar el camino para llevar el Evangelio también a los no creyentes. La Iglesia debe recurrir a toda su creatividad para hacer que no se apague la fuerza viva del Evangelio. Peter Seewald. ¿Qué cambios sufrirá la Iglesia? Joseph Ratzinger. Creo que tendremos que ser muy cautos a la hora de arriesgar previsiones, porque el desarrollo histórico siempre ha dado muchas sorpresas. La futurología se estrella frecuentemente. Nadie, por ejemplo, se arriesgó a prever la caída de los regímenes comunistas. La sociedad mundial cambiará profundamente, pero todavía no estamos en grado de prever qué implicará la disminución numérica del mundo occidental, que todavía es el dominante, cuál será la nueva cara de Europa transformada por los flujos migratorios, qué civilización y qué formas sociales se impondrán. Lo que de todos modos sí es claro es la diversa composición del potencial sobre el cual se sostendrá la Iglesia occidental. Lo que más cuenta es en mi opinión es el esencializar, por usar una expresión de Romano Guardini. Es necesario evitar elaborar preconstrucciones fantásticas de algo que podrá revelarse muy diverso y que no podemos prefabricar en los meandros de nuestro cerebro, para concentrarse, sin embargo, sobre lo esencial, que podrá después encontrar nuevos modos de encarnarse. Es importante un proceso de simplificación que nos consienta distinguir lo que constituye la viga maestra de nuestra doctrina, de nuestra fe, lo que en ella tiene un valor perenne. Es importante volver a proponer en sus componente fundamentales las grandes constantes de fondo, los interrogantes sobre Dios, la salvación, la esperanza, la vida, sobre todo lo que éticamente tiene un valor básico.