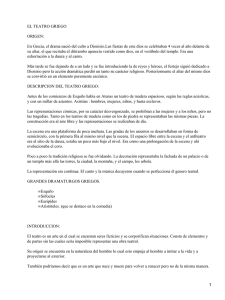El público en el teatro Jorge Urrutia
Anuncio

Jorge Urrutia El público en el teatro En un ensayo de 1975 reivindiqué el estudio del texto literario dramático, no por considerarlo esencia del hecho teatral, sino en vista de su propia e innegable existencia. No es lícito —afirmaba yo entonces— olvidar unos textos escritos especialmente para representarse y que merecen, exigen, el análisis \ Una de las corrientes más interesantes del estudio de la literatura es aquella que se ocupa de cómo el lector recibe y comprende la obra literaria. En el caso del texto teatral la recepción puede disociarse: de un lado la recepción por el lector, de otro la que hace el espectador. Es decir, la del texto dramático y la del texto de representación. Si el drama es un peculiar texto literario escrito con la finalidad de servir de base a una representación, es preciso aclarar y sistematizar todos los componentes del hecho teatral para entender no sólo lo que sucede en el escenario, sino también las posibilidades del autor dramático. La firma del contrato Es común explicar el hecho teatral a partir de una hipótesis sobre su origen. Opino, sin embargo, que metodológicamente resulta más productivo utilizar nuestra propia experiencia. Así, nosotros entendemos el teatro como un espectáculo ciudadano. El teatro es, primero, un edificio. El diccionario de la Real Academia Española define el término teatro, precisamente en su primera acepción, como «Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena». Un edificio entre otros edificios. Un edificio en una calle de una ciudad. Dentro del teatro, pues, se actúa en la ciudad y por la ciudad, aunque en ocasiones se intente actuar también contra la ciudad. 1 Jorge Urrutia, «De la posible imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario», en autores varios, Semiología del teatro, Barcelona, Planeta, 1975. Cuenta y Razón, n.° 14 Noviembre-Diciembre 1983 Un edificio está siempre mediatizado por los otros edificios. Sirva como anécdota que, en 1888, los vecinos de las casas colindantes con el madrileño teatro de la Comedia solicitaron del Ayuntamiento que prohibiera el funcionamiento de la nueva máquina de vapor instalada para producir luz eléctrica. «El ruido del artefacto era al parecer insoportable e impedía a los firmantes dedicarse a sus ocupaciones y reposo, además de ocasionar con su trepidación oscilaciones a las fincas como de terremoto»2. Más importantes, claro, son las influencias y presiones ideológicas. El teatro viene a ser, de algún modo, un microcosmos del cosmos ciudadano. Pero nuestro edificio, como cualquier otro, marca una separación, unos límites, con respecto a lo que lo rodea. El teatro instaura un dentro frente a un fuera. Si el dentro está siempre influido por el fuera, también intenta definirse como algo distinto y, en último término, llegar a conseguir una influencia sobre el exterior. Esa distinción que establece el teatro como edificio la trató en una conferencia famosa José Ortega y Gasset. Comentaba el filósofo que la finalidad de un edificio se denuncia por la forma interior, que en el caso del teatro está dividida en dos espacios: «la sala, donde va a estar el público, y el escenario, donde van a estar los actores. El espacio teatral es, pues, una dualidad, es un cuerpo orgánico compuesto de dos órganos que funcionan el uno eri relación con el otro: la sala y la escena» 3. Es preciso, sin embargo, matizar esa división. Es verdad que el edificio se organiza en dos amplias zonas: la de los actores y la de los espectadores, pero hay algo más que escena y sala. J. Manjarrés publicó en 1875 un libro titulado El arte en el teatro, que se detiene en los diversos aspectos del edificio. En él podemos leer manifestaciones como las siguientes: El vestíbulo en un teatro es una necesidad: prepara la entrada en la sala; allí se dispone uno para pasar desde la temperatura de la calle a la del interior, y viceversa. .. ... la necesidad de que los teatros tengan anexas una dependencias donde puedan verificarse todos estos actos, con entera libertad, sí, pero con todos los miramientos sociales que sean menester. Tales dependencias son: los salones de descanso y los cafés con los retretes correspondientes. ... un salón destinado para los fumadores, ya que el fumar ha venido a ser una necesidad en vez de un lujo, una necesidad social. ... nuestros teatros han de estar dotados de accesorios, a fin de que durante los entreactos puedan los concurrentes ponerse en movimiento, saludarse mutuamente, estrechándose más y más por este medio las relaciones sociales y las atenciones mutuas que se deben los nombres en la sociedad, alcanzando que se haga más grata a todos la permanencia en la sala, con semejantes interrupciones. He 2 María del Carmen Simón Palmer, Construcción y apertura de teatros madrileños en el si glo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975, pág. 113. 3 José Ortega y Gasset,, Idea del teatro, Madrid, Revista de Occidente, 2. a ed., 1966, pá ginas 36-37. aquí en qué razones está fundada la absoluta necesidad que nuestros teatros tienen de salones de conversación o descanso y aun de azoteas y jardines 4. Dejaré ya las citas. Creo que es suficiente para mostrar cómo es preciso apreciar la importancia de unos espacios existentes en el edificio distintos de la escena y la sala. No voy a justificar su existencia por los motivos que emplea Manjarres en su libro de 1875. Tales argumentos permiten afirmar, eso sí, que el espectáculo teatral se ha venido considerando (y en gran parte sigue siendo así) como una manifestación social. Pero puede también justificarse su existencia al hilo de mi propia explicación. Cuando el ciudadano desea entrar en el edificio llamado teatro adquiere una localidad, una entrada. Ese acto es equivalente a la firma de un contrato: por el pago que contraseña el billete, el ciudadano adquiere el derecho de penetrar en el local y de ser espectador. De ese modo lo entiende la ordenación jurídica. Pero el contrato no asegura sólo derechos. También marca obligaciones. En nuestro espectáculo teatral más común, las principales obligaciones son las de admitir la peculiar distribución del espacio interior en dos zonas y entender las dos funciones que ello comporta. Como lo describía Ortega y Gasset: La sala está llena de asientos —las butacas y los palcos—. Esto indica que el espacio sala está dispuesto para que unos seres humanos —los que integran el público— estén sentados y, por tanto, sin hacer nada más que ver. En cambio, la escena es un espacio vacío, elevado a un nivel más alto que la sala, a fin de que en ella se muevan otros seres humanos que no están quietos como el público, sino activos, tan activos que por eso se llaman actoress. Si el contrato establecido en el momento de adquirir la entrada se rompe por alguna de las dos partes, el espectáculo teatral es imposible. Así, si el espectador irrumpe en la escena, apostrofando a uno de los actores, la representación se interrumpe. El paso por la taquilla significa la conversión del ciudadano en espectador, es decir, en un tipo de ciudadano distinto de los demás, con especiales derechos y especiales deberes. Para facilitar esa transmutación de ciudadano en espectador, el edificio cuenta con unos espacios intermedios entre la ciudad y la sala: el vestíbulo y los pasillos. En ellos, el ciudadano va particularizándose hasta que llega a integrarse plenamente en su nueva personalidad. Algo similar le sucede al actor. También él era un ciudadano más que, poco a poco, se ha convertido en actor. Para ello también el edificio le proporciona unas cámaras de aclimatación. Los dos ex ciudadanos, el actor y el espectador, se enfrentarán luego en los límites del escenario y la sala. 4 J. Manjarrés, El arte en el teatro, Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos (eds.), 1875, págs. 116 y sigs. 5 Ortega y Gasset, op. cit., pág. 37. entrada desde la ciudad entrada desde la ciudad La conversión del ciudadano en espectador no es, sin embargo, fácil. Numerosas empresas teatrales pretenden por ello acelerar el proceso y ocupar para la ficción los espacios de tránsito. Desde el vestíbulo, el aspirante a espectador se ve agredido por elementos extraños a la ciudad que intentan sumirlo cuanto antes en un nuevo estado. Hay en ello una evidente contradicción esencial, puesto que se intenta convertir al ciudadano no en espectador, sino en partícipe de unos actos de los que no será realmente protagonista, sino sólo y ni más ni menos que eso, espectador. Más acertada es, a mi entender, la experiencia de los «centros de arte» que, con distinta complejidad, van creándose en distintos países. El sistema ha sido recogido por los mejores teatros de la Gran Bretaña. El edificio se entiende como un lugar de encuentros, en el que pueden hallarse librerías, cafeterías o salas de exposiciones y conferencias, además de los espacios reservados para las representaciones. Así, en The National Theatre, de Londres, hay dos cafeterías, un restaurante y dos librerías, además de espacios abiertos para exposiciones y conciertos. Todo ello junto a los talleres, almacenes y camerinos ligados a tres salas teatrales de muy distinto aforo y características. El ciudadano puede así ir haciéndose poco a poco a su ser de espectador. No vive la transformación bruscamente, sino en una teórica acomodación paulatina, como esos buceadores de las grandes profundidades que precisan del paso por unas cámaras especiales. Porque el espectáculo teatral exige del espectador su conciencia de la situación y del compromiso. El espectador debe ser precisamente eso: espectador. El intercambio de acciones entre el actor y el espectador sólo se produce cuando ambos dejan de serlo. Así, en el Living Theatre el actor no finge un papel, sino que es él mismo: realiza su vida. Antonin Artaud proclamaba el teatro-vida. Pero el teatro es representación y no vida. El teatro se produce cuando las acciones dejan de ser vida y se convierten en «como si fuese vida». La ceremonia religiosa pasa de sacrificio o creación a representación cuando el fiel participante abandona su postura de creyente para tomar la del espectador. Del mismo modo que un texto lingüístico viene a ser literario cuando no transmite una realidad, sino una ficción. La definición espacial La historia del espectáculo teatral, sin embargo, nos muestra la existencia de numerosos casos en los que los espacios de tránsito no han existido. Recordemos el teatro medieval representado en la plaza, o el cortesano de Juan del Enzina, representado entre las damas y los caballeros presentes en el salón del duque de Alba. Sin embargo, la división del espacio (plaza, salón, templo o sala de espectáculo) en otros dos, el ocupado por los actores, que actúan, y los espectadores, que contemplan, es definidora del teatro. Los intentos de romper esta oposición no lo han conseguido porque es esencial y sustentadora de la oposición actor/espectador. La presencia de un actor acota inmediatamente un espacio a su alrededor y posibilita que los mirones se conviertan en espectadores. La ausencia de espacios de tránsito dificulta la adaptación del ciudadano en espectador, facilita por ello el equívoco y la confusión entre teatro (ficción) y vida (realidad). Con dicho equívoco —de indudables posibilidades estéticas y psicológicas— juega desde la antigüedad cierto teatro, pero también se ha convertido ya en un procedimiento retórico más. Tampoco son recientes los intentos de delimitar la separación de la escena y la sala. No podemos pensar tan sólo en los montajes de Ronconi o los dramas de Pirandello. En el caso español, Shergold cita, en su importantísimo libro A History of Spanish Stage 6, varios ejemplos en los que la comedia del Siglo de Oro desborda el ámbito del escenario. Y Emilio 6 N. D. Shergold, A History of the Spanish stage fróm Medieval Times untíl the end of the Seventeenth Century, Oxford University Press, 1967. Orozco7 se refiere a la obra Triunfo del Ave María, sobre la toma de Granada, que se ha venido representando tradicionalmente en dicha ciudad el día 2 de enero. En ella, los personajes centrales atraviesan a caballo el espacio de los espectadores, hablando con los personajes que se encuentran sobre el escenario. El espacio, cuya importancia en la obra literaria ha dejado apuntada Gérard Genette8, resulta fundamental para el texto teatral. No me refiero en este caso a la división del espacio en zona de los actores y zona de los espectadores, sino de un espacio aún más significativo que surge precisamente de esa oposición. El espacio textual Gérard Genette distingue cuatro aspectos del espacio de la literatura. El primero es la descripción de los lugares, ya sean interiores o paisajes. Es un espacio que podemos denominar «espacio argumental». El segundo es la espacialidad del lenguaje, cuyos elementos se definen por el lugar que ocupan en un cuadro de conjunto y por las relaciones verticales y horizontales que mantienen con los elementos contiguos. Este espacio podría denominarse «espacio instrumental». El tercer aspecto del espacio literario es el que se manifiesta entre los significados aparentes y los significados reales, rompiendo con su existencia la linealidad del discurso. De «espacio semántico» me atrevería a calificarlo. Por último, Genette entiende que existe una espacialidad de la literatura como conjunto intemporal de textos. Sería el «espacio del volumen», si se me permite la expresión. Estos cuatro espacios literarios pueden analizarse en el caso del texto dramático. Pero en cuanto apuntamos a la representación, en cuanto consideramos el texto teatral, se imponen otros. Primero, el espacio físico real, que sabemos dividido entre actores y espectadores. El ocupado por los espectadores no es indiferente en sus condiciones. No se comportan del mismo modo los espectadores en la Opera de Viena que en el sevillano corral de Doña Elvira. Y no es sólo una diferencia de época, sino de concepción de la sala. El lujo, las comodidades, el reparto del público, etc., influyen de manera importante en la recepción del espectáculo. Leopoldo Alas, «Clarín», describe en un momento de su novela Su único hijo la aparición en sociedad de la extravagante y hasta entonces retraída Emma. Esta acude a una función de teatro y se siente novedad en la sala. «Todo esto lo comprendía Emma, y no se hacía ilusiones respecto de los motivos de tanta curiosidad, y casi estupefacción; pero el resultado era que se la miraba y contemplaba, y se comentaba su presencia 7 8 Emilio Orozco, El teatro y la teatralidad del barroco, Barcelona, Planeta, 1969, pág. 65. Gérard Genette, «La littérature et l'espace», en Figures, II, París, Seuil, 1969, págs. 43-48. mucho; que nadie se acordaba del escenario por verla, y esto le producía, fuese por lo que fuese, una de las sensaciones más intensas y profundas que podía experimentar una mujer de su calaña»9. Podríamos haber escogido otro de los numerosos capítulos de novelas decimonónicas que describen una escena en un palco de teatro. Este párrafo de «Clarín» nos sirve. Ninguno de los espectadores se acordaba de seguir la escena, tan interesados estaban en mirar a Emma. De hecho, los teatros del siglo xix se adecuaban a los deseos que los espectadores sentían de lucirse. Por ejemplo, en el teatro de la Princesa (actual María Guerrero), inaugurado el 16 de octubre de 1885, «los palcos se dividían por columnitas que sostenían pequeños arcos y los antepechos de todos los pisos eran de hierro fundido con arabescos, esmaltados de oro y pintura de finos colores. Las damas podían así lucir sus vestidos [según explicaba un redactor del periódico La Iberia]: Las mujeres hermosas estarán en los palcos tan a gusto y con tanta satisfacción como las joyas de brillantes en su estuche de raso y terciopelo». En ocasiones, sin embargo, el decorador podía provocar conflictos. Así, el teatro Novedades, de Madrid, se inauguró el 14 de diciembre de 1857, con «tres órdenes de palcos pequeños para cinco personas, decorados con ligeras barandillas de hierro [que] permitían lucir a las señoras [según dice el cronista del periódico La Época] desde el pie hasta el tocado. Esta novedad parece que no gustó al elemento femenino y ante las protestas de las damas tuvieron que cubrirse (...) de terciopelo las barandillas»10. La sala del teatro como espacio para el lucimiento se explica desde el momento en que las representaciones se llevaban a cabo con la luz de sala encendida. Únicamente la introducción de la electricidad (en España a finales de la década de los ochenta) permitió apagar, pero sólo a partir del 27 de octubre de 1900 se atrevió a hacerlo la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en un estreno en el teatro Español, de Madrid11. Comentando dicha decisión, José Deleito Piñuela escribió que, al apagar, la atención del público se concentra en la escena y que «esa oscuridad (...) favorece a los novios; pero es desfavorable a las señoritas que aspiran a tenerle, y que antes estaban en continua exhibición de palmitos y toilettes desde las barandillas de los palcos, haciendo para muchos espectadores que los cómicos clamasen en el desierto» i2. El primero en apagar la luz de sala había sido Richard Wagner, en su teatro de Bayreuth, en 1876. Después, en la década siguiente, el naturalismo de Antoine lo hizo habitual. De lo que luego sería renovación wag-neriana se venía hablando tiempo atrás. Así, Manjarrés, en 1875, aunque 9 Leopoldo Alas (Clarín), Su único hijo, ed. de Carolyn Richmond, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pág. 150. 10 María del Carmen Simón, op. cit., págs. 122 y 97. 1 Melchor de Almagro San Martín, Biografía del 1900, Madrid, Revista de Occidente, 1943, pág. 244. 12 José Deleito Piñuela, Estampas del Madrid teatral fin de siglo, Madrid, Calleja, s. £., pá ginas 160-161. opinaba que «la completa oscuridad de la sala podría realzar los efectos del escenario», la desaconsejaba por motivos sociales. Aún están sin estudiar los efectos estéticos y estructurales que apagar la luz de sala produjo en el texto dramático, así como las diferencias que surgen al representarse un drama anterior al último cuarto del siglo xix con unas condiciones de iluminación impensadas por el escritor. Pensemos, por ejemplo, en las numerosas escenas de nuestro teatro clásico en las que se juega con el teórico oscuro de la escena, cuando se representaba a pleno día. El segundo aspecto del espacio físico real es el que corresponde al escenario. Sus características condicionan de modo importante —como es fácil suponer— el texto teatral. Citaré dos únicos ejemplos proporcionados por Ricardo Senabre en un artículo valioso, publicado en 1971, cuando nadie en España hablaba de la teoría de la recepción. Me refiero a «El influjo del público en la estructura de la obra literaria». Primer ejemplo: el uso del telón y la necesidad de que éste sólo se levante al iniciarse la representación y descienda al terminar (subirlo y bajarlo más veces exige una maquinaria de la que no se disponía) permite en el teatro francés del siglo xvn crear la «ilusión escénica». Segundo ejemplo: hasta 1748 los marqueses tenían el privilegio en Francia de sentarse en los laterales del escenario, dificultando los posibles cambios de decorado y abundando en la aceptación de la unidad de lugar13. Tras esos espacios físicos de la sala y del escenario, debemos considerar el espacio ficcional de éste. El escenario representa un lugar inmerso en un contorno geográfico ideal. Así, por ejemplo, una habitación, de una vivienda, de una casa, de una ciudad. El espectador debe suponer que, tras el decorado, existe un mundo del que únicamente ve un fragmento. De ese modo, el escenario es un microcosmos del mundo paralelo, aunque en distinta proporción, al microcosmos que es la sala. Sabemos que una de las convenciones admitidas contractualmente por el espectador consiste en que, por ejemplo, la habitación que contempla carece de cuarta pared. Puede verse actuar, por ello, a unos seres que, teóricamente, desconocen que son observados. A la puesta en escena, con sus distintos procedimientos, como los repetidos «apartes» de nuestro Siglo de Oro, le es posible de algún modo recordar y negar dicha convención. El espacio ficcional del escenario permite, pues, distinguir una doble enunciación en el hecho teatral: la que se produce en el escenario entre los personajes y la que produce el escenario como conjunto pluricodificado hacia el espectador. El enírentamiento entre la sala y la escena se lleva a cabo, pues, en el espacio de fricción que las delimita. Ahí se proyectan todos los demás espacios y se asienta la lectura del texto teatral, en un proceso similar al 13 Ricardo Senabre, «El influjo del público en la estructura de la obra literaria», en autores varios, Historia y estructura de la obra literaria, Madrid, CSIC, 1971. enfrentamiento de un texto literario con el lector. Es el espacio del sentido, de la elaboración del sentido. El lector Hemos olvidado precisamente, aunque fuera a propósito, al lector del drama. El lector debe elaborar mentalmente, por su cuenta, gracias a su capacidad imaginativa —aunque ayudado por las distintas indicaciones que hace el autor—, un decorado potencial, una iluminación, unas sonoridades... El texto dramático puede considerarse como un compuesto de dos capas textuales. Una dé ellas es la dialogada. La otra se forma con todas las indicaciones escénicas no pronunciables. Aparte —y no puedo detenerme en ello—• está el título. Ambas capas textuales, la del diálogo y la de las indicaciones, se necesitan mutuamente y la comprensión de la una es imposible sin la de la otra. Las dos capas textuales apreciables en el texto dramático corresponden a dos tipos de discursos. Las indicaciones escénicas (lista de personajes, descripción del decorado y acotaciones) constituyen un discurso informador por el que el lector puede integrar el diálogo en sus situaciones de enunciación, imaginándolas. El director de escena, el decorador, etc., lo sitúan creando efectivamente las situaciones. El diálogo, todo lo pronunciado por los personajes, constituye el discurso informado. La diferencia primordial, por tanto, entre el lector y el espectador radica en que el segundo está siempre mediatizado. El teatro plantea no el problema de un texto, sino, al menos, el de dos. Uno es el texto literario, el que llamamos dramático. Otro es el de la representación. Este segundo es un compuesto de elemento sonoros (entre ellos la palabra) y visuales. El texto dramático es distinto del texto de representación aunque el primero se haya producido sólo para convertirse en el segundo. Anne Ubersfeld cree que entre el texto dramático y el texto de representación (utilizo texto en un sentido serniótico y no estrechamente lingüístico), entre ambos textos, repito, es preciso situar un tercero, un texto dramático preparado, cuya función sería la de «materializar al máximo» el drama, y que sería producto ya no del literato, sino del director de escena14. El texto intermedio es, por tanto, una manipulación cuyos efectos sufrirá el espectador. Entre el dramaturgo y el espectador hay, al menos, otro lector. La relación texto dramático/texto de representación es una relación de transmutación. Un texto literario se traduce a un compuesto en que se manifiestan códigos muy diversos y materias de la expresión igualmente distintas. La transmutación siempre es, de algún modo, una manipulación. Anne Ubersfeld, Lire le théátre, París, Éditions Sociales, 1978. Y esto sucede siempre. La llamada, improvisación no es sino una peculiar transmutación. . Verdad es que el dramaturgo se sabe condenado a la manipulación y se ofrece voluntario al sacrificio. Azorín lo explicaba así: «El autor dramático ha terminado su obra. Desde el momento en que el dramaturgo pone fin en la postrera cuartilla, allí debe terminar su misión. Desde ese momento la obra debe pertenecer en absoluto al actor. Las acotaciones son un abuso de confianza del autor respecto del actor. .Decorado, traje, caracterización, todo, en suma, debe ser creación del actor. El actor es un creador. Querer seguir creando el autor sobre las tablas del teatro es completamente ilógico y absurdo. La obra imaginada por el autor no pasa nunca a la escena. Lo que pasa es la creación del actor»15. Paradójicamente, pues, el lector pudiera revítalizarse ante el espectador. Sería preciso, claro es, un lector peculiar, con suficiente capacidad creativa como para captar en su dimensión para-espectacular el texto dramático. El espectador Pero un dramaturgo escribe para los espectadores. Así, según avanza la importancia de la escenografía y del director escénico, se amplían las acotaciones. El autor desea proteger su escrito del texto intermedio. Por ello el estudio no sólo del teatro como espectáculo, sino de la misma literatura dramática, es preciso hacerlo teniendo en cuenta las condiciones de la recepción que los autores han previsto. Las memorias de Owen Davis, un autor norteamericano de melodramas que comenzó su carrera en 1902, ofrecen una confesión de cómo los locales en los que estrenaba y el público que a ellos asistía influyeron en su carrera: «Uno de los primeros trucos que aprendí fue que mis obras tenían que ser escritas para un público que, a causa de los grandes y ruidosos teatros, desprovistos de alfombras, no siempre alcanzaba a captar las palabras, sobre todo, además, porque en gran medida se integraba con gente que no hacía mucho que residía en el país, y no podía tampoco haber comprendido todo el texto. En consecuencia, preferí escribir más para el ojo que para el oído, e hice que cada emoción se convirtiera en acción, utilizando el diálogo sólo para expresar los nobles sentimientos tan caros a ese tipo de público» 16. La condición del espectador es importante, pero también su situación, su comodidad, la relación que establece con los demás espectadores. Un espectador puede convertirse en signo para los otros, ser visto como integrante del texto. No me refiero al olvido de la escena para llevar el espec15 Azorín, «La interpretación escénica», en Escena y sala, Zaragoza, Librería General, 1947. Citado por John L. Fell, El filme y la tradición narrativa, Buenos Aires, Tres Tiempos, 1977, pág. 37. Véase también Frank Rahill, The world of melodrama, The Pennsylvania State University Press, 1967, págs. 277 y sigs. 16 táculo a las localidades, olvido al que colaboraba la iluminación de la sala. Tampoco al apoyo social que los espectadores se prestan entre sí 17. Cada espectador puede ser, involuntariamente, signo en determinadas distribuciones del espacio (por ejemplo, cuando la escena se sitúa en el centro, rodeada por las localidades). Cada espectador ve, en esos casos, a los actores, pero también a los espectadores que tiene enfrente, cuyas reacciones se integran en el espectáculo. En un interesante montaje de La prima Fernanda, de los hermanos Machado, realizado en Sevilla (1982) por Pedro Alvarez Ossorio, un juego de espejos hacía que, en determinadas escenas, cada espectador se viera a sí mismo en el escenario entre los actores. Es preciso que consideremos siempre el teatro como producto de una relación actor/espectador. El actor es el que actúa, el que se estatuye conscientemente como signo, el que finge dejar de ser quien es para estar en lugar de otro. El actor que representa a un padre no debe convencernos de que es un padre, sino de que hace lo que un padre haría de verdad. Debe encarnar, pues, no a un padre, sino la convención que nosotros admitimos como padre. Si nos hiciera creer que es un padre, en lugar de un-actor-que-hace-de-padre, no habría teatro, nos confundiríamos con la vida, romperíamos el contrato. El hecho teatral viene definido por el espectador. Se define siempre como mentira imperfecta (la mentira perfecta no se entiende como mentira, sino como verdad). El espectador, pues, no es un ser abstracto e indiferente. Está determinado por la historia, la ideología y la estética, como lo está también el lector. Pero, además, se delimita espacialmente en su relación con el texto de un modo complejo. Aclarar la complejidad referida a cada texto es vital para cualquier estudio que se pretenda de verdad histórico y no idealista. J. U.* 17 Véase Anne Ubersfeld, L'école du spectateur, París, Éditions Sociales, 1981, pág. 306. * Catedrático. Universidad de Sevilla.