a) La obra de nuestra Redención
Anuncio
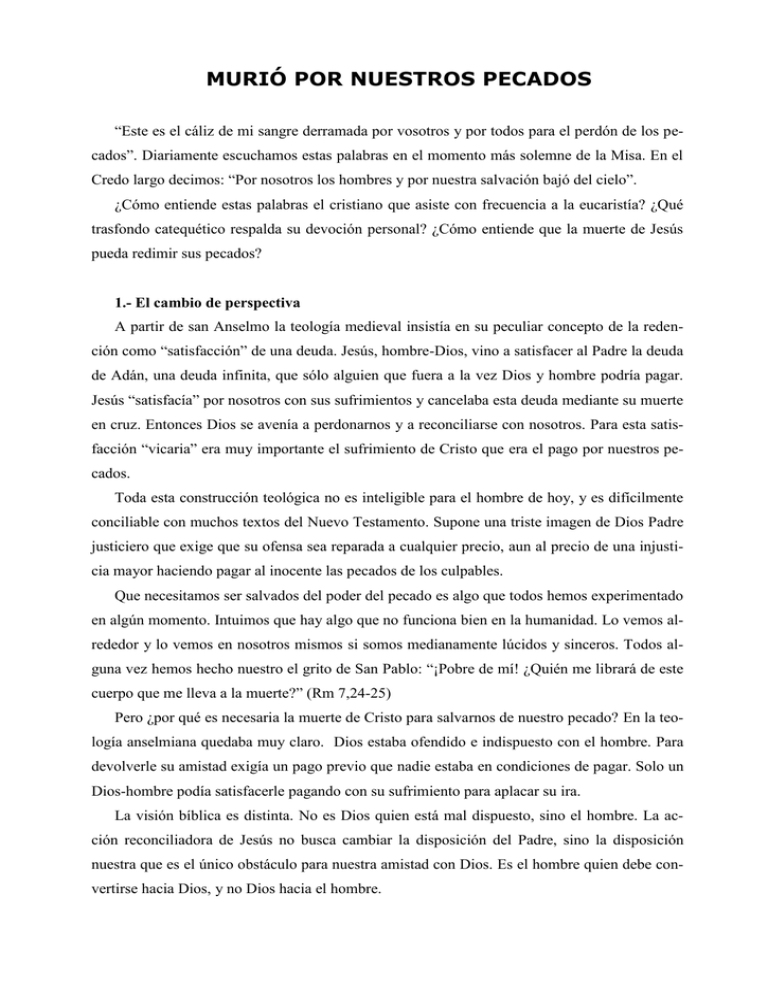
MURIÓ POR NUESTROS PECADOS “Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados”. Diariamente escuchamos estas palabras en el momento más solemne de la Misa. En el Credo largo decimos: “Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo”. ¿Cómo entiende estas palabras el cristiano que asiste con frecuencia a la eucaristía? ¿Qué trasfondo catequético respalda su devoción personal? ¿Cómo entiende que la muerte de Jesús pueda redimir sus pecados? 1.- El cambio de perspectiva A partir de san Anselmo la teología medieval insistía en su peculiar concepto de la redención como “satisfacción” de una deuda. Jesús, hombre-Dios, vino a satisfacer al Padre la deuda de Adán, una deuda infinita, que sólo alguien que fuera a la vez Dios y hombre podría pagar. Jesús “satisfacía” por nosotros con sus sufrimientos y cancelaba esta deuda mediante su muerte en cruz. Entonces Dios se avenía a perdonarnos y a reconciliarse con nosotros. Para esta satisfacción “vicaria” era muy importante el sufrimiento de Cristo que era el pago por nuestros pecados. Toda esta construcción teológica no es inteligible para el hombre de hoy, y es difícilmente conciliable con muchos textos del Nuevo Testamento. Supone una triste imagen de Dios Padre justiciero que exige que su ofensa sea reparada a cualquier precio, aun al precio de una injusticia mayor haciendo pagar al inocente las pecados de los culpables. Que necesitamos ser salvados del poder del pecado es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Intuimos que hay algo que no funciona bien en la humanidad. Lo vemos alrededor y lo vemos en nosotros mismos si somos medianamente lúcidos y sinceros. Todos alguna vez hemos hecho nuestro el grito de San Pablo: “¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?” (Rm 7,24-25) Pero ¿por qué es necesaria la muerte de Cristo para salvarnos de nuestro pecado? En la teología anselmiana quedaba muy claro. Dios estaba ofendido e indispuesto con el hombre. Para devolverle su amistad exigía un pago previo que nadie estaba en condiciones de pagar. Solo un Dios-hombre podía satisfacerle pagando con su sufrimiento para aplacar su ira. La visión bíblica es distinta. No es Dios quien está mal dispuesto, sino el hombre. La acción reconciliadora de Jesús no busca cambiar la disposición del Padre, sino la disposición nuestra que es el único obstáculo para nuestra amistad con Dios. Es el hombre quien debe convertirse hacia Dios, y no Dios hacia el hombre. De entrada, Dios está bien dispuesto hacia nosotros. Precisamente lo que Jesús ha venido a revelarnos es esta “buena voluntad” –eudokía- de Dios hacia el hombre. El himno de los ángeles en Belén no habla de paz “a los hombres de buena voluntad”, -“los hombres bien dispuestos”-, sino de paz “a los hombres de la buena voluntad de Dios”, hacia quienes Dios está bien dispuesto (cf. Lc 2,14). Dios nos ha amado cuando todavía éramos pecadores (Rm 5,6-8). No nos ama cuando ya estamos reconciliados con él, sino que nos reconcilia con él porque nos ama. La redención es iniciativa de un Padre que nos amó primero (1 Jn 4,19). Y precisamente porque nos ama y nos quiere reconciliar es por lo que envía a su Hijo para que nos disponga bien a nosotros, y cambie nuestra hostilidad hacia él. La buena noticia del evangelio es precisamente el amor de Dios hacia los pecadores. Esa buena noticia nos debe llevar a creer no en un Dios que ama a los buenos y odia a los malos, sino en un Dios que solo sabe amar porque es amor. Eso es lo nos revela el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso su nacimiento fue causa de tanta alegría. El anuncio evangélico es “Conviértanse y crean en el evangelio” (Mc 1,15). Pero no se trata de dos acciones distintas. La conversión consiste precisamente en creer en ese evangelio, en aceptar que uno es amado por Dios aun siendo pecador. “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4,16). 2.- Vida y muerte redentora La teología siempre ha distinguido entre la redención objetiva del género humano que tuvo lugar de una vez por todas, y la redención subjetiva que tiene lugar cuando cada uno de nosotros queda justificado al creer en ese amor gratuito de Dios que nos libera del pecado y nos da una vida nueva. Lo podemos entender con una comparación. En 1882 Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla incandescente, construye la primera planta generadora de luz eléctrica. Ya hay luz eléctrica en el mundo, aunque no todo el mundo tenga luz en sus casas. Yo vivo en una zona de misión en donde a la mayor parte de los pueblitos no ha llegado aún la luz eléctrica. Se siguen alumbrando con velas y candiles. Pero desde 1882 podemos decir que hay luz eléctrica en nuestro planeta, aunque todavía tenga que llevarse a cada una de las casas. La manera anselmiana de entender la redención atribuía un valor salvífico sólo a la muerte de Jesús, a su sangre y a su sufrimiento como satisfacción por el pecado. La encarnación era para Anselmo sólo un paso previo en el que Cristo asumía un cuerpo mortal para pagar nuestra deuda. La vida y predicación de Jesús no tenían un valor salvífico especial. La resurrección era sólo un epílogo que afectaba más a la persona de Jesús que a la humanidad ya perfectamente reconciliada tras el pago de Jesús en la cruz. 2 Pero, en realidad, Jesús redime la condición humana viviendo y muriendo de una manera nueva, viviéndose en una total autodonación de amor. La muerte de Jesús recibe su sentido del modo como vivió su vida. Y la vida de Jesús se ve confirmada y rubricada por el modo como murió. Con todo, hay algo especial en la cruz. Es ahí precisamente donde hemos conocido el amor que Dios nos tiene. “En esto hemos conocido lo que es amor, en que él dio su vida por nosotros” (1 Jn 1,13). Porque, aunque toda la vida de Jesús sea redentora, la redención se atribuye sobre todo a su muerte, no por lo que tiene de sufrimiento sino por lo que tiene de amor. “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13). La cruz a la vez nos revela ese amor que nos rehabilita, y nos comunica ese amor. Es la presencia de ese amor en nosotros la que “quita el pecado”, porque el amor no puede cohabitar con el pecado. En la cruz, el amor de Jesús llega a su culmen en su total identificación con nuestro destino. “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final” (Jn 13,1). 3.- Dios Padre no quiso la crucifixión de su Hijo Para vivir una vida plenamente humana como la nuestra, Jesús tenía que solidarizarse con nuestra condición mortal. Sólo con su muerte pudo Jesús completar su total identificación con nuestra vida mortal. Su muerte rubrica y culmina su estilo de vida entregada. Pero el modo cruel como Jesús murió no es consecuencia de un destino ineluctable fijado por Dios Padre, sino que es consecuencia de la crueldad de los hombres que no podían tolerar la presencia del justo en medio de ellos. Dios nunca pudo complacerse en esa muerte que fue el pecado más horrible de cuantos ha cometido nuestra humanidad. Dios nunca puede complacerse en un pecado. Solo se complace en el amor que Jesús muestra al entregar su vida en fidelidad a su misión. Somos nosotros quienes llevamos a Jesús a la muerte, no Dios Padre. Jesús muere por ser fiel a la línea de conducta que le había sido marcada. En este sentido podemos decir que murió en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús no habría muerto crucificado si hubiese traicionado su mensaje llegando a un arreglo con los poderes de este mundo o abandonado su misión. Es por su fidelidad a la misión encomendada, por lo que encontró aquella muerte tan horrible. Solo en ese sentido indirecto podemos decir que Jesús murió como resultado de su cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios quiso con voluntad de beneplácito la encarnación de su Hijo, se complació en el amor tan grande que Jesús le mostraba asumiendo todas las consecuencias de una vida mortal, pero 3 Dios no es el responsable de que esa muerte tuviese esas circunstancias tan trágicas y dolorosas. Según el cuarto evangelio, Jesús no murió porque él mismo buscara la muerte. Antes al contrario, cuando intuyó el fracaso de su ministerio, y la hostilidad declarada de las autoridades, dos veces huyó al desierto. La primera vez cuando “querían prenderle de nuevo y se les escapó de las manos y se marchó al otro lado del Jordán” (Jn 10,39-40). Por segunda vez, cuando el sanedrín decidió ejecutarlo, “Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos” (Jn 11,54). Moule expresa muy bien esta actitud de Jesús: “Los testimonios que poseemos indican que Jesús... no buscó la muerte; no subió a Jerusalén con la finalidad de morir; pero buscó con una dedicación inflexible un curso de vida que inevitablemente lo condujo a la muerte, de la cual no intentó huir”.1 En un momento dado Jesús llegó a comprender que huyendo sería infiel a la misión que el Padre le había dado de predicar el evangelio. Entonces decidió ir a Jerusalén públicamente y jugarse el todo por el todo, aunque esto supusiera un riesgo próximo para su vida. De una cosa estaba seguro: aunque sus enemigos lo matasen, su muerte no frustraría el plan de salvación, sino que se integraría en él. Creyó que su misma muerte no sería óbice para el advenimiento del reino, y efectivamente fue parte esencial del proceso que conduciría a su resurrección, el gran acontecimiento escatológico y salvífico. La muerte de Jesús no sólo no frustró la venida del reino, sino que fue el factor decisivo que precipitó su venida. 4.- Murió por nuestros pecados Hay una expresión griega muy usada en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte de Jesús: dei = “Era necesario”. “Cristo tenía que padecer para entrar en su gloria” (Lc 24,26). La interpretación anselmiana busca la razón de esta necesidad en el valor penal del sufrimiento para satisfacer la culpa del hombre. El pecado solo se podría expiar mediante el sufrimiento y la cruz. Se trata de una interpretación muy rebuscada. Analizaremos otras tres más sencillas. Tenía que ser así, en primer lugar, porque no hubiera podido ser de otro modo. Un inocente que viene a un mundo corrompido, denunciando su pecado e invitando a los hombres a otro mundo posible, no podía acabar de otra forma que crucificado. R. Busto se pregunta si nos podía haber redimido Jesús con una sonrisa, sin necesidad de morir. “La respuesta correcta es “sí”, porque en esta sonrisa Jesús habría expresado todo su 1 C. F. D. MOULE, The Origin of Christology, Cambridge 1977, p. 109. 4 amor al Padre, pero tiene una respuesta también correcta, que es “no”. Porque esa sonrisa de amor al Padre, en un mundo de pecado, lleva necesariamente aparejada la muerte”.2 Ya lo intuyó Platón, pensando quizás en su maestro Sócrates. En la “República”, se nos pide imaginar a un hombre perfectamente recto, tratado por su entorno como un monstruo de maldad. Es encadenado, castigado y empalado.3 Este texto causa sorpresa a un lector cristiano. ¿Es una pura coincidencia? ¿Es una conjetura afortunada de lo que iba a suceder cuatro siglos más tarde? Platón habla conscientemente de la suerte que le está reservada a la bondad en un mundo malvado incapaz de comprenderla. Partiendo del caso de Sócrates entrevió la posibilidad de un ejemplo perfecto y describió algo muy parecido a la pasión de Cristo. Platón no supo que su ejemplo perfecto de bondad crucificada llegaría a ser real un día en la historia. De haberlo descubierto, no reaccionaría diciendo: “¡Qué casualidad!”, sino más bien: “¿No os lo había dicho yo?” Tenía que ser así. Dei. No hubiera podido ser de otro modo. Lo que lleva a Jesús a padecer no es la lógica de Dios, sino la lógica del pecado. Cuando decimos que Jesús murió “por nuestros pecados”, queremos decir que murió porque esta humanidad pecadora no podía por menos que matarle. Murió porque éramos pecadores. Dios permitió que su Hijo muriera de esa manera tan horrible y no intervino para salvarle de sus enemigos, porque Jesús había asumido una vida humana sin privilegios, sin salvoconductos. Hay aún un segundo sentido. Muere a manos de los pecadores, pero muere también rescatando a los pecadores de su pecado. Lo entenderemos con un ejemplo. Alguien intenta rescatar a su amigo drogadicto enredado en una mafia de traficantes. Como consecuencia de su intento muere asesinado por los mafiosos. El amigo drogadicto, arrepentido y horrorizado pensará: “Murió para liberarme de la droga, murió por rescatar mi vida. Murió por mí, murió para que yo no muriera. Me rehabilitó al precio de su vida”. Esto podemos aplicárnoslo a cada uno de nosotros, del mismo modo que Pablo se lo aplicó a sí mismo, aunque no había conocido al Jesús terreno. Si Pablo pudo decir “Me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20), con igual derecho podremos decirlo cada uno de los que en Cristo hemos encontrado la salvación. Hay un tercer sentido aún más riguroso. Es precisamente la muerte de Jesús la que me convierte de mi pecado. Al escuchar la noticia de su muerte en cruz, al contemplar su imagen desfigurada, mi pecado queda denunciado y eso me lleva al arrepentimiento. La cruz nos revela un amor más fuerte que la muerte. En su pasión Jesús mostró tal dignidad, y tal nobleza, que llevó a la fe a tres personajes insólitos: al buen ladrón (Lc 23,42), al propio jefe del pelotón de 2 3 R. BUSTO, Cristología para empezar, 9ª ed., Sal Terrae, Santander 1991, p. 140. PLATÓN, “República”, en Diálogos 361e-362a, vol. IV, Gredos, Madrid 1998, p. 5 110-111. ejecución (Mc 15,38-39) y a uno de los miembros del sanedrín que lo condenó (Mc 15,43). Estos tres personajes fueron cautivados por esa revelación del amor y creyeron en el amor. Descubrieron en Jesús inocencia, realeza y aun divinidad. “Cuando sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí” (Jn 12,32). Solo en la cruz puede Dios acabar de convencernos de su amor hacia nosotros. De ahí su gran atractivo y el gran poder que tiene para convertirnos de nuestro pecado. “Hay en esta muerte una verdadera belleza que transforma su horrible cadáver torturado gracias a una verdadera transfiguración. […] Reina en el madero. Sus brazos extendidos, abiertos al mundo, son la nueva y definitiva manifestación de la omnipotencia de Dios, revelada en toda su debilidad. […] De no ser así, ¿hubiéramos podido exponer nuestros crucifijos por todas partes, no solo en las iglesias, sino también en las casas y en los cruces de los caminos? ¿Expondría la familia de un ahorcado una fotografía de la horrible ejecución?4 Dice San Agustín: “Bello Dios, bello Verbo junto a Dios. Bello en el leño, bello en la tumba, bello en la gloria”. ¡Qué bien lo ha sabido reflejar la imaginería española de la Semana Santa! Estos artistas supieron reflejar la belleza de un cuerpo torturado en la medida en que experimentaron en sí mismos los frutos de este martirio. No existe en el mundo una figura absolutamente bella sino la de Cristo. Si no tuviésemos presente esa preciosa imagen estaríamos completamente perdidos y extraviados. Es la belleza la que salvará al hombre (F. Dostoyevski). Pero no todos pueden captar esa belleza de Jesús en la cruz. Solo los que experimentan en sí mismo los frutos liberadores y salvadores de su muerte. Decía el reformador Melanchton: “Conocer a Cristo equivale a conocer sus beneficios”. “El verdadero conocimiento de Jesucristo es la experiencia del bien que él es para nosotros y de los frutos de vida plena que de él, glorificado por el Padre se derivan para los que lo acogen en la audacia de la fe”. 5 Ahí captamos la fuerza redentora de la cruz en el poder de atracción que ejerce sobre nosotros y nos lleva a cambiar de vida. No lo ven así quienes no han experimentado esta gracia. Me contaban de una mujer joven postmoderna que regresó encantada de una jira por Camboya diciendo: “¡Qué maravillosas esas estatuitas de Buda en actitud contemplativa! ¡Qué paz da frotarles la pancita! Y no como esos Cristos vuestros en las iglesias que me quitan la paz y me ponen histérica”. En la pasión del Señor es más bien la humanidad la que muestra su rostro más horrible. Nadie se salva; ni los políticos, ni los intelectuales, ni los sacerdotes, ni los moralistas, ni el pueblo, ni los discípulos. Uno se avergüenza de pertenecer a esta humanidad monstruosa y 4 5 B. SESBOÜÉ, o. c., p. 228-229. B. FORTE, Ibid., p. 295 6 traidora y pregunta dónde puede uno desapuntarse. Pero al ver la nobleza de Jesús al morir por amor, entendemos que la humanidad ha quedado redimida. Uno puede ya apuntarse a esta humanidad en la que floreció Jesús. En él la entera raza humana ha sido rehabilitada. Ya no nos avergonzamos de ser hombres, desde que Jesús ha inaugurado un modo de ser hombre distinto del que vemos a diario en esta sociedad corrupta, violenta, egoísta e injusta. 5.- La vida nueva Ya la encarnación del Verbo fue el comienzo de una nueva humanidad. Lo mismo que Adán fue cabeza de una humanidad pecadora, Jesús inicia una nueva manera de ser hombre en la que el pecado ha sido vencido y ya es posible vivir en el amor. Lo que nos redime es esta vida de Jesús, una vida nueva y distinta de la de la humanidad pecadora. No nos redime simplemente dándonos el ejemplo de un modo de vivir para que luego nosotros lo imitemos. No se trata de vivir una vida como la de Jesús, sino de vivir en nosotros la vida de Jesús, siendo injertados en él (Rm 11,17-24), dejando que fluya por nuestras venas su vida que produce en nosotros nuevos frutos de bondad y amor. Pablo dirá: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). Pedro pretendía por sí mismo vivir esa entrega. “¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo pondré mi vida por ti”. Jesús le mira con tristeza y le hace ver cómo la humanidad pecadora está en tal situación de impotencia que no puede salvarse a sí misma. Pedro experimentará dolorosamente esa impotencia en su triple negación. Solo Jesús es capaz de vivir entregando su vida. “Yo tengo poder para dar mi vida y recobrarla de nuevo” (Jn 10,18). Pedro creía que él también tenía ese poder y comprobó dolorosamente que no lo tenía. Después de la resurrección Jesús le pregunta a Pedro si le ama, y le invita: “Ahora ya puedes seguirme en la entrega de tu vida”. Ahora ya está abierto el camino que antes estaba cerrado. Yo os he capacitado para vivir así. Algo irreversible ha sucedido con la Pascua de Jesús. Su humanidad resucitada es ya un ámbito escatológico salvífico. Desde este ámbito Jesús es ahora un factor decisivo que influye positivamente en el desarrollo de la historia. Lo suelo explicar con una metáfora. Imaginemos un hombre sumergido en una ciénaga, que consigue sacar la cabeza fuera. El resto del cuerpo todavía chapotea en el barro, pero la cabeza está ya fuera, y puede respirar un aire puro y transmitir el oxígeno a los miembros todavía sumergidos. En ese sentido la resurrección de Jesús es un hecho escatológico. No pertenece a la historia, pero ejerce su influjo en la historia. Algo de nosotros, nuestra cabeza, ha resucitado y vive ya las condiciones de la vida definitiva, y desde esa nueva dimensión es capaz de influir salvíficamente en la historia de quienes aún estamos sumergidos. En cambio, la concepción 7 anselmiana, al valorar solo la muerte expiatoria de Jesús, no daba valor soteriológico a la resurrección. Es a través del don del Espíritu como se quitan los pecados. El domingo de Pascua Jesús sopla sobre los suyos y les dice: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados”. El desbordamiento del amor sólo tiene lugar cuando el corazón de Jesús, abierto en la cruz, revela la hondura de su amor, y al mismo tiempo efunde su Espíritu. El testigo que está al pie de la cruz lo ha visto (19,35); ha visto su gloria que consiste en la plenitud de su amor fiel (1,14), y al mismo tiempo ha recibido de esa plenitud la capacidad de responder con amor (1,16). En el Espíritu que ha recibido tras la Pascua puede también Pedro amar a Jesús hasta el final, revelar en su martirio la gloria de Dios y seguirle en la donación de su vida como pastor de las ovejas (21,19). 6.- Reforma del lenguaje Hay una serie de términos bíblicos para la acción redentora que necesitan ser comprendidos hoy de un modo no anselmiano. Hay que recuperar su verdadero significado bíblico. Pensemos por ejemplo en el verbo “reparar”. En la teología de Anselmo y de Lutero reparar significaba desagraviar el honor de Dios ofendido. No es este el sentido bíblico. Dios está siempre dispuesto a perdonar sin exigir antes “reparación” alguna por parte del culpable y mucho menos de un inocente que ofrezca una satisfacción vicaria. El lenguaje de Anselmo estaba muy imbuido de las categorías caballerescas del honor ultrajado, y de la satisfacción exigida. En la Biblia Dios ofrece su perdón a los hombres gratuitamente, porque son los hombres los que necesitan “reparados”. Quiere rescatar al hombre de su situación de impotencia y de esclavitud al pecado. Ya el propio Santo Tomás reconoció que el hombre no puede propiamente ofender a Dios. “No recibe ofensa Dios de nosotros sino por obrar nosotros contra nuestro bien”.6 No podemos dañar a Dios, pero al dañarnos a nosotros mismo de algún modo le estamos dañando al que nos ama y solo quiere nuestro bien. Esa “ofensa” a Dios queda reparada automáticamente en el momento en que queda reparado el daño que el hombre se ha hecho a sí mismo al pecar. La justificación del pecador implica una doble acción: una negativa –librarle de la situación de pecado en la que se encuentra- y otra positiva –infundirle una vida nueva de santidad. En realidad no son dos acciones distintas realizadas en dos momentos consecutivos. No es que primero se nos quite el pecado y luego se nos infunda la vida nueva, sino que el perdón y la vi6 Summa contra Gentiles, 3, 122. 8 da nueva son dos aspectos simultáneos de la justificación ofrecida gratuitamente. La vida de gracia hace desaparecer la situación de impotencia y esclavitud al pecado en la que el hombre se encontraba, que era absolutamente incompatible con la vida divina. Por eso la gracia ahuyenta necesariamente la situación de pecado anterior. Analicemos a continuación en el verbo “expiar”. Hablamos de un “sacrifico de expiación”, pero en el castellano de hoy mejor hablaríamos de purificación que de expiación, porque la palabra “expiación” ha asumido un significado diferente del bíblico. Ahora la palabra “expiar” tiene un sentido puramente penal. Equivale a padecer una pena compensatoria por algún delito. Los delincuentes expían su culpa, pagan su crimen, pasando unos años en la cárcel. Poco importa que el criminal condenado asuma o no la sentencia interiormente; si se somete a la pena, expía, paga y compensa el mal que hizo. Su actitud interior es irrelevante para la expiación. La palabra “expiación” ha pasado a subrayar solo el carácter de sufrimiento de la pena, que por su mismo carácter oneroso logra su fin automáticamente al margen de la actitud con que se asuma. Contrariamente a estas explicaciones, la idea bíblica de expiación no significa pagar una pena, sino remediar un mal. En la primera carta de Juan, Jesús es expiación “hilasmós” por nuestros pecados (1 Jn 2,2). Un poco antes afirmaba que “la sangre de Jesús nos purifica de nuestros pecados” (1 Jn 1,7). Por eso la palabra “expiación” hilasmós significa purificación, “instrumento de perdón” porque nos saca de nuestra condición de pecadores.7 Continuamente el Nuevo Testamento nos habla de esta purificación. La santidad de Dios no puede cohabitar en nosotros con el pecado. Cuando esa santidad de Dios se nos infunde, el pecado queda purificado. Este es el fruto del sacrificio de Cristo. Efectivamente, en el lenguaje bíblico lo que prima en el concepto de sacrificio no es el sufrimiento ni el costo. Sacrificar significa ante todo hacer sacro, santificar. Lo que prima no es la privación, sino la agregación de un valor, el enriquecimiento. “Se trata de hacer sacro lo que no lo era, y esto exige una comunicación de la santidad divina, la cual es la más positiva de todas las realidades, la más rica de valor. Una pena que es solo una pena no es un sacrificio”.8 El verdadero sacrificio busca la comunión con Dios, mediante el amor que hace santo todo lo que toca. También los dolores y los sufrimientos inevitables pueden ser santos, pueden ser ofrecidos con amor, y entonces se transforman y se transfiguran. “El sacrificio de Cristo consistió en colmar de amor divino su sufrimiento y su muerte hasta el punto de obtener la victoria del amor sobre la muerte”.9 7 A. VANHOYE, Tanto amó Dios al mundo, San Pablo, Madrid 2005, p. 33. 8 Ibid., p. 6. 9 Ibid., p. 6. 9