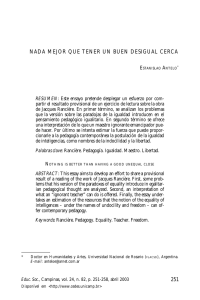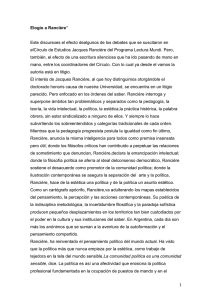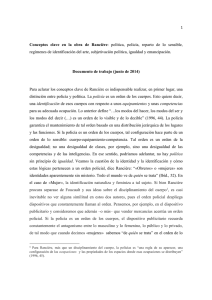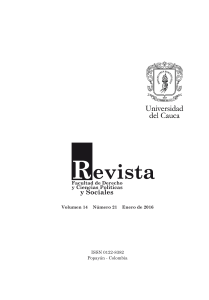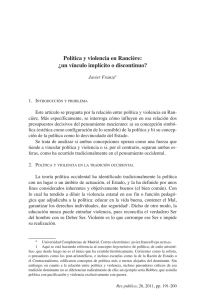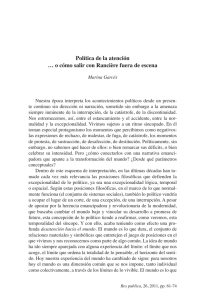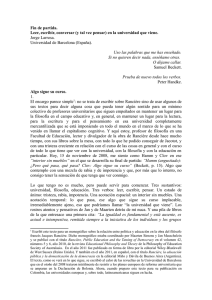Esperando a Rancière, por Verónica Gago
Anuncio
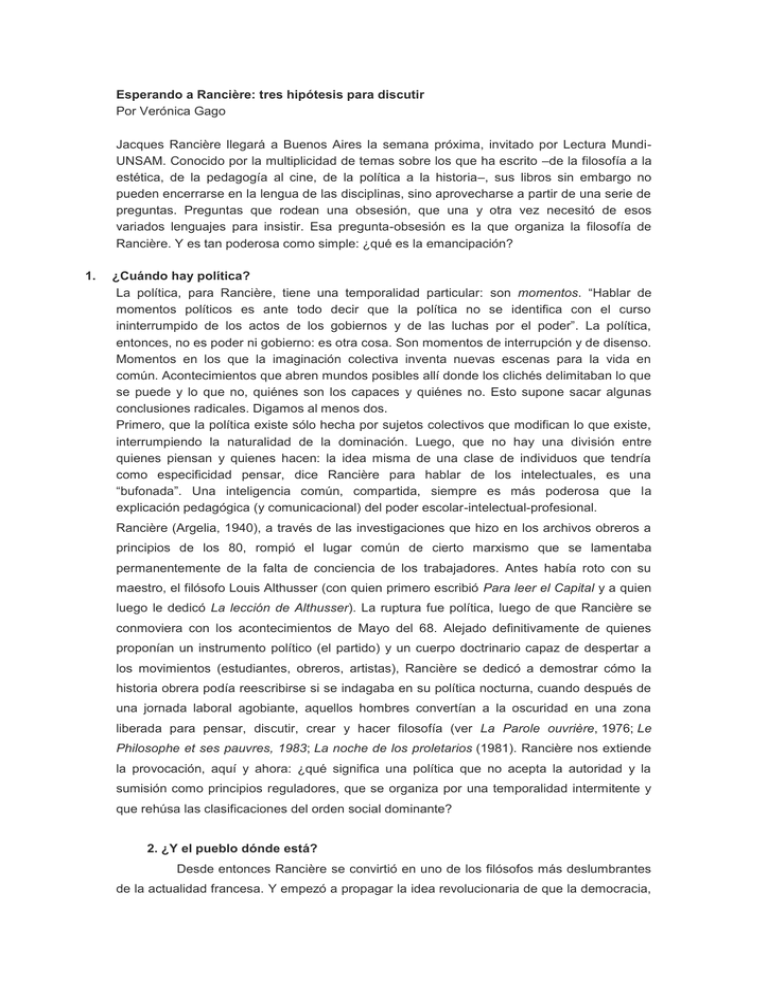
Esperando a Rancière: tres hipótesis para discutir Por Verónica Gago Jacques Rancière llegará a Buenos Aires la semana próxima, invitado por Lectura MundiUNSAM. Conocido por la multiplicidad de temas sobre los que ha escrito –de la filosofía a la estética, de la pedagogía al cine, de la política a la historia–, sus libros sin embargo no pueden encerrarse en la lengua de las disciplinas, sino aprovecharse a partir de una serie de preguntas. Preguntas que rodean una obsesión, que una y otra vez necesitó de esos variados lenguajes para insistir. Esa pregunta-obsesión es la que organiza la filosofía de Rancière. Y es tan poderosa como simple: ¿qué es la emancipación? 1. ¿Cuándo hay política? La política, para Rancière, tiene una temporalidad particular: son momentos. “Hablar de momentos políticos es ante todo decir que la política no se identifica con el curso ininterrumpido de los actos de los gobiernos y de las luchas por el poder”. La política, entonces, no es poder ni gobierno: es otra cosa. Son momentos de interrupción y de disenso. Momentos en los que la imaginación colectiva inventa nuevas escenas para la vida en común. Acontecimientos que abren mundos posibles allí donde los clichés delimitaban lo que se puede y lo que no, quiénes son los capaces y quiénes no. Esto supone sacar algunas conclusiones radicales. Digamos al menos dos. Primero, que la política existe sólo hecha por sujetos colectivos que modifican lo que existe, interrumpiendo la naturalidad de la dominación. Luego, que no hay una división entre quienes piensan y quienes hacen: la idea misma de una clase de individuos que tendría como especificidad pensar, dice Rancière para hablar de los intelectuales, es una “bufonada”. Una inteligencia común, compartida, siempre es más poderosa que la explicación pedagógica (y comunicacional) del poder escolar-intelectual-profesional. Rancière (Argelia, 1940), a través de las investigaciones que hizo en los archivos obreros a principios de los 80, rompió el lugar común de cierto marxismo que se lamentaba permanentemente de la falta de conciencia de los trabajadores. Antes había roto con su maestro, el filósofo Louis Althusser (con quien primero escribió Para leer el Capital y a quien luego le dedicó La lección de Althusser). La ruptura fue política, luego de que Rancière se conmoviera con los acontecimientos de Mayo del 68. Alejado definitivamente de quienes proponían un instrumento político (el partido) y un cuerpo doctrinario capaz de despertar a los movimientos (estudiantes, obreros, artistas), Rancière se dedicó a demostrar cómo la historia obrera podía reescribirse si se indagaba en su política nocturna, cuando después de una jornada laboral agobiante, aquellos hombres convertían a la oscuridad en una zona liberada para pensar, discutir, crear y hacer filosofía (ver La Parole ouvrière, 1976; Le Philosophe et ses pauvres, 1983; La noche de los proletarios (1981). Rancière nos extiende la provocación, aquí y ahora: ¿qué significa una política que no acepta la autoridad y la sumisión como principios reguladores, que se organiza por una temporalidad intermitente y que rehúsa las clasificaciones del orden social dominante? 2. ¿Y el pueblo dónde está? Desde entonces Rancière se convirtió en uno de los filósofos más deslumbrantes de la actualidad francesa. Y empezó a propagar la idea revolucionaria de que la democracia, más que un régimen político, es el poder de cualquiera. La democracia tiene así un carácter expansivo: es el movimiento por el cual los límites de lo que se considera público y privado, político y social se ven sacudidos, desplazados. Este movimiento, que amplía las fronteras de las definiciones de la vida en común, polemiza con quienes creen que la política es un institucionalismo abstracto (republicanismo). Y esto porque la democracia, pensada en términos de Rancière, es el fundamento igualitario que subyace a toda forma política: por eso mismo, un fondo ingobernable con el que toda democracia convive. Sin embargo, esa premisa democrática necesita verificación práctica: no es otra cosa que las relaciones igualitarias que se trazan aquí y ahora a través de actos singulares y precarios (ver El desacuerdo (1995) y El odio a la democracia (2005), entre otros). ¿Hay un sujeto popular entonces? El pueblo no es el conjunto de partes que se unifican en la heterogeneidad de sus demandas. Para Rancière, el pueblo es justamente la composición de los “sin-partes”. Pero en esta imagen, los sujetos políticos no se corresponden con un grupo social (pobres, excluidos, etc.). Devienen sujetos aquellos que, más que reclamar su parte o la mejor distribución de las partes, cuestionan el sistema mismo de reparto y su régimen de distribución de lo sensible, lo visible y lo legítimo. Cuando se confirman los lugares de cada quien, no hay política, sino lógica de policía. La política, entonces, además de momentos, son desplazamientos. Momentos y desplazamientos que cambian la vida. “La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar: hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde sólo el ruido tenía lugar” (ver El desacuerdo, 1995). A través de historias de personajes no representativos, que desobedecen las etiquetas sociales que se les asignan (sean reaccionarias o progresistas), la prosa de sus libros murmura: hay que desconfiar de quienes se atribuyen la misión de instruir en nombre de la desigualdad y en quienes se proponen convertir en activos militantes a quienes consideran espectadores ignorantes y pasivos. 3. ¿Es posible enseñar lo que se ignora? Este debate sobre la igualdad es llevado a su punto radical para pensar la educación en el difundido texto El maestro ignorante (2003). En Francia, este texto fue editado para intervenir en una coyuntura específica en los años 80: la llegada de los socialistas al poder y el debate sobre la escuela pública. Había por entonces dos posiciones: el “sociologismo progresista”, inspirado en Pierre Bourdieu, “que privilegiaba las formas de adaptación del saber para las poblaciones desfavorecidas” y el llamado pensamiento republicano que apostaba a la difusión indiferenciada del saber como medio para la igualdad”. Rancière señala el punto común de ambas posiciones como aquel que define a las “ideologías progresistas” en general: “el saber es siempre el medio para la igualdad”. Y agrega: “El pensamiento de la emancipación intelectual era justamente el cuestionamiento de ese modelo común. Ningún saber tiene en sí mismo la igualdad como efecto (...). Hay una oposición entre aquellos que toman la igualdad como punto de partida, un principio para actualizar, y aquellos que la toman como un objetivo a alcanzar mediante la transmisión del saber”. Si hay algo revulsivo para una discusión –aunque no sólo– “pedagógica” es la valoración que Rancière –y en particular el protagonista de su libro, el maestro ignorante Joseph Jacotot- hacen de la “instrucción pública” como la manera de igualar progresivamente la desigualdad, es decir, de desigualar indefinidamente la igualdad”. El problema de la emancipación intelectual se cifra finalmente en una frase: todos los hombres y mujeres tienen igual inteligencia. Esta afirmación, que puede parecer cándida o ingenua a primera vista, invierte de cuajo el orden de los valores intelectuales y políticos: la igualdad ya no se concibe como un objetivo a lograr (por medio del orden escolar y social, a través de promesas de políticas de equidad a futuro), sino que se la adopta como una premisa de la cual partir para toda política. Esa igualdad de las inteligencias es un “axioma” que debe ser presupuesto para ser verificado. Pero este punto de partida cuestiona y derrumba toda la arquitectura de las explicaciones, sostenidas en la distribución de roles entre quienes saben y quienes no saben, clave de la pedagogía y, más aun, de todo orden social. Porque para que exista quien explica tiene que mediar la “ficción” de la incapacidad del otro para aprender por sus propios medios. Esa ficción explicadora es sencillamente atontadora, anuncia Rancière. Es la que divide el mundo en explicadores y explicados. Aun así, la igualdad subyace, aunque de modo invertido: en cada acto de mando-obediencia la igualdad es la condición mínima para que la orden sea interpretada, evaluada, y obedecida. La pasión por la desigualdad resulta impensable sin su fondo igualitario: la esclavitud y la servidumbre dependen, esencialmente, de la igualdad de comprensión entre la lengua de la orden y la de su realización. Sin embargo, esa igualdad también se pone de manifiesto en la atención con que en nuestros primeros años aprendemos la lengua y cada vez que estamos ante “situaciones de excepción”, donde la necesidad y el deseo nos animan a la aventura intelectual. Así lo comprobó el maestro obrero de Rancière, que vio cómo los jóvenes campesinos se convertían en matemáticos, físicos y artilleros urgidos por las exigencias de la revolución. ¿Cuándo se anula esa potencia de atención que activa la igualdad de las inteligencias? Cuando hay pereza, cuando no hay una voluntad exigida por una situación concreta. Rancière dirá entonces que tanto peor para los que están cansados.