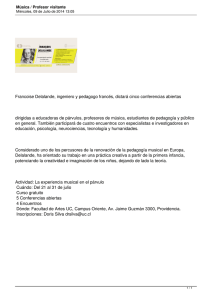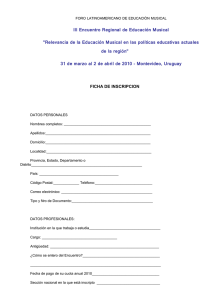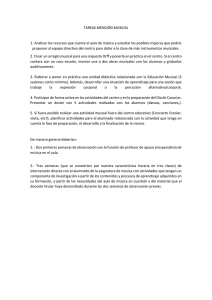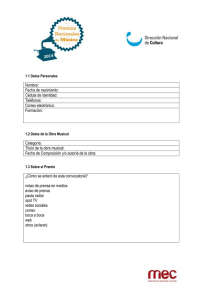TFG-L633.pdf
Anuncio

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID APROXIMACIÓN A UNA PROPUESTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL TRABAJO FIN DE GRADO MAESTRA EN EDUCACIÓN INFANTIL AUTORA: ALBA ESTEBAN MARTÍNEZ TUTORA: PILAR CABEZA RODRÍGUEZ CURSO ACADÉMICO: 2013-2014 Palencia. RESUMEN El juego, como uno de los elementos principales de la infancia, constituye un contenido y un recurso que debe ser tenido en cuenta y fomentado por los docentes para favorecer el desarrollo armónico de los niños y niñas de la etapa de Educación Infantil. La música, entendida como un conjunto de exploración, experimentación y actividad lúdica, es un planteamiento educativo nuevo y claramente diferente a la concepción habitual para los profesionales de la Educación. Por otro lado, la incorporación del rincón de música en el aula de Educación Infantil es muy recomendable, y los docentes responsables de la guía y supervisión, facilitarán las condiciones para que se produzca esta opción pedagógica en la escuela, y harán posible que los niños y niñas sientan y vivan la música como un juego. Por último, se destacan las aportaciones de la Pedagogía de la Creación Musical francesa en relación al tratamiento de la Educación Musical y la aproximación a los sonidos en la primera infancia, poniendo el énfasis en los procesos naturales del niño. Palabras clave: Educación Infantil, juego, Pedagogía de la Creación Musical (PCM), creación sonora. ABSTRACT The improvement of the successful development of children in the kindergarten stage, throught games, as one of the main elements of childhood, is a content and a resource that should be considered and encouraged by teachers; as well as music, understood as a series of exploration, experimentation and recreational activity. All of this, is a new and clearly different approach of the normal concept of professional educators. On the other hand, it is highly recommended, to include the music corner in preschool classrooms, since teachers are responsable of offering the guidance and providing the conditions of this educational option, that enables children to relate music and games. Finally, the Pedagogy of the French Musical Creation in relation to the processing of music education and sound approach, contributes to emphasise the child’s natural processes. Key words: Early childhood education, game, Pedagogy of the French Musical Creation, sound creation. ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 2 3. 4. 2.1. Objetivos generales del título del Grado en Educación Infantil ........................ 2 2.2. Objetivos formativos del Grado en Educación Infantil ..................................... 3 2.3. Objetivos del Trabajo de Fin de Grado .............................................................. 4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 5 3.1. Justificación del proyecto .................................................................................. 5 3.2. Competencias generales y específicas ............................................................... 6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................................... 11 4.1. Aproximación al concepto de juego ................................................................ 11 4.2. Características del juego .................................................................................. 19 4.3. Importancia del juego en Educación Infantil ................................................... 23 4.4. La Pedagogía de la Creación Musical (PCM). Delalande y Monique Frapat .. 24 4.5. El valor terapéutico del juego .......................................................................... 28 5. APORTACIONES DE MEJORA EN EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL ........................................................... 30 5.1. Música y juego en el aula de Educación Infantil ............................................. 30 5.2. La experiencia en un aula de Educación Infantil respecto a la creación musical..................................................................................... 33 6. ANÁLISIS DEL ALCANCE DEL TRABAJO................................................... 39 7. CONCLUSIONES ................................................................................................. 40 8. REFERENCIAS .................................................................................................... 42 1. INTRODUCCIÓN Este Trabajo de Fin de Grado tiene por objeto abordar el concepto de juego y destacar la importancia del mismo en la etapa de Educación Infantil. Los niños en su desarrollo evolutivo necesitan contar con un ambiente motivador y estimulante en el que puedan explorar el entorno que les rodea a través de la relación con las personas y objetos con los que se relacionan y los sonidos que producen. El concepto de juego se plantea como actividad fundamental en la infancia, pues los niños y niñas desarrollarán mejor sus capacidades si durante los primeros años de su vida se les permite jugar, relacionarse, y en definitiva, explorar su entorno a través de su cuerpo y sus posibilidades motrices y cognitivas. Se pretende ofrecer una perspectiva de la relación entre la música y el juego, como factores que sustentan y ofrecen oportunidades de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo. De igual manera, se hace una apuesta por el “rincón de música” en el aula de Educación Infantil, centrado en el niño como protagonista de una acción pedagógica en la que pueda disponer de las condiciones favorables para la experiencia musical y la posibilidad de la creación artística en la escuela. Por otro lado, se realiza un repaso por algunas de las teorías que han influido en los planteamientos psicológicos y pedagógicos de los últimos 50 años. Igualmente, se hace una breve revisión de los postulados de algunos pedagogos importantes, desde el Siglo XVIII al XX y la atención se centrará principalmente en la Pedagogía de la Creación Musical francesa (en adelante PCM), pues esta línea educativa ha supuesto una innovación importante en Europa, que está ganando terreno en España en la actualidad, y cuyo descubrimiento ha sido un verdadero hallazgo para la autora de este trabajo. Finalmente, tras el repaso de las aportaciones, teorías y planteamientos pedagógicos referidos, se aporta un análisis crítico de una experiencia laboral llevada a cabo en un aula de primer ciclo de Educación Infantil. 1 2. OBJETIVOS Para elaborar este Trabajo de Fin de Grado se ha procedido a la revisión de los objetivos, tanto generales como formativos, recogidos en la Memoria de Plan de Estudios del Título de Grado Maestro - o Maestra - en Educación Infantil por la Universidad de Valladolid (Versión 5, 2011). 2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL El Objetivo Fundamental del Título, según la Memoria de Plan de Estudios del Título de Grado Maestro –o Maestra- en Educación Infantil por la Universidad de Valladolid (Versión 5, 2011): Es formar profesionales con capacidad para la atención educativa directa a los niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica, a la que hace referencia el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, para impartir el segundo ciclo de esta etapa educativa. (p. 21) Como se señala, ut supra, este objetivo se puede desglosar de la siguiente forma: - Procurar la capacitación adecuada de los profesionales para afrontar los retos del sistema educativo y aplicar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas de los alumnos. - Fomentar el principio de colaboración y las habilidades del trabajo en equipo. - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de esta etapa y diseñar las estrategias pedagógicas necesarias para promover y facilitar los aprendizajes básicos en la primera infancia, con especial atención a las dimensiones afectiva, psicomotora, cognitiva y social, así como para organizar y regular situaciones y espacios de aprendizaje diversos, que permitan tener en cuenta las necesidades educativas de los niños respecto de los valores sociales importantes como la igualdad de género, la no discriminación y el respeto de los Derechos Humanos. 2 Ante la próxima entrada en vigor de la última reforma educativa, se ha preferido posponer su estudio a posteriores trabajos cuando se haya implantado a las situaciones educativas, porque en este momento sigue vigente la Ley Orgánica de Educación, para lo que se seguirá el RD 1630/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Este trabajo pretende ofrecer una aproximación práctica de líneas innovadoras que enriquecen los fundamentos educativos de la edad infantil. Como guía de acción para los docentes en su aplicación en el aula, en el área musical, se deben respetar los objetivos y principios generales recogidos en la normativa actual, pero teniendo como forma de trabajo una metodología que ponga al niño en el centro del proceso educativo, respetando su ritmo de aprendizaje y facilitándole la libertad para la exploración del entorno según sus características personales. 2.2. OBJETIVOS FORMATIVOS DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Con este trabajo se pretende cumplir los objetivos formativos, referidos “ut supra”, contenidos de obligado cumplimiento por parte de los estudiantes en relación a la obtención del título de Grado. Como este trabajo se centra en la Educación Artística, según la Memoria de plan de estudios del título de Grado Maestro - Maestra – en Educación Infantil (Versión 5, 2011), los Objetivos Formativos del Título, que debe desarrollar el alumno en la etapa universitaria, serán los de lograr profesionales capaces de: - Analizar el contexto y planificar adecuadamente la acción educativa. - Actuar como mediador, fomentando la convivencia dentro y fuera del aula. - Ejercer funciones de tutoría y de orientación al alumnado. - Realizar una evaluación formativa de los aprendizajes. - Elaborar documentos curriculares adaptados a las necesidades y características de los alumnos. - Diseñar, organizar y evaluar trabajos disciplinares e interdisciplinares en contextos de diversidad. - Colaborar con las acciones educativas que se presenten en el entorno y con las familias. 3 - Aplicar en el aula, de modo crítico, las tecnologías de la información y la comunicación. (p. 21) Como corolario ad hoc, se resalta el aspecto relevante de una Educación Musical creativa, fundamentada desde la psicología evolutiva infantil, de manera que las familias lleguen a comprender la importancia de la dimensión sonora en la expresión de niños y niñas. 2.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO Dar relevancia a la Educación Musical creativa, integrada en el currículum de la etapa, para el desarrollo global de 0 a 6 años y resaltar la importancia del rincón de música en el aula de Educación Infantil. Efectuar un estudio especializado de la bibliografía utilizada sobre el tema, en especial las aportaciones de François Delalande, Monique Frapat y la Pedagogía de la Creación Musical (PCM). Reflexionar sobre las aportaciones de la PCM sobre el juego, la creación musical y su repercusión en la realidad del aula. Reflexionar sobre la observación realizada en un aula de primer ciclo de Infantil. Destacar el beneficio del juego en la etapa de Educación Infantil y sus efectos madurativos y terapéuticos, así como dar importancia a la creación sonora de los alumnos. Con todo ello, se pretende enfatizar la importancia del juego en la etapa de Educación Infantil, e incorporar esta aportación para el desarrollo armónico del niño. Si se remonta la encorsetada visión habitual en las aulas respecto al tratamiento de las enseñanzas artísticas, se puede conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen capacidades como la exploración, la creación, la imaginación, y además ofrecerles la oportunidad de “educarse” en un ambiente de libertad y creatividad. Educación Infantil y juego son dos aspectos relacionados, y es muy aconsejable que los docentes sean capaces de guiar los procesos de los niños durante esta etapa crucial de su vida, ofreciéndoles los modelos y materiales educativos necesarios para que su desarrollo y aprendizaje sean lo más significativos posible, centrados siempre en el interés del alumno. 4 3. JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO 3.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Como señala el título de este trabajo “Aproximación a una propuesta de recursos y materiales para la expresión musical en el aula de infantil”, este proyecto tiene por objeto centrarse en la relación entre el juego y la música en la etapa de Educación Infantil, destacando su importancia y analizando sus características. El marco legal recoge la necesidad de que los alumnos de Educación Infantil tengan un acercamiento a los lenguajes musicales adecuados a su edad y los valoren de forma positiva. Esta disciplina favorece el desarrollo de capacidades diversas como el canto, el movimiento corporal, la creación y la imaginación, entre otras, con las que se expresan y se comunican en el entorno material y personal. El contexto de juego en el aula infantil, según Monique Frapat, como se documentará en el marco teórico, sirve al niño para explorar las posibilidades de su cuerpo y de los sonidos, dando rienda suelta a su imaginación y creatividad. En este sentido, es muy importante favorecer el juego como estrategia y procedimiento metodológico, para que desde la infancia se acerquen a los sonidos que pueden producir con su cuerpo y con los objetos de su entorno. Cuerpo y sonido están relacionados cuando se habla de producción musical en el aula de Educación Infantil, y por tanto, si ello se descontextualiza del momento en el que el niño juega, se pierde la espontaneidad y los sonidos producidos no son los mismos. Por eso, diversos autores como Piaget, Freud, Wallon y Vygotsky consideran el juego como una actividad esencial en el desarrollo emocional, cognitivo, social y psicomotor de los niños. Es innegable que el valor educativo del juego, tanto libre como dirigido, especialmente en la primera infancia, favorecerá el desarrollo armónico y el aprendizaje significativo si se utiliza como recurso didáctico en el aula, Este trabajo pretende explorar las aportaciones de la PCM, como metodología innovadora y facilitadora del proceso de aprendizaje de los alumnos. François Delalande, como investigador teórico de la práctica educativa, postula que esta 5 pedagogía, tiene por objeto simplificar el esfuerzo que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que da lugar a mejores resultados y se acerca a los procesos naturales de asimilación en edades tempranas. Así mismo, se pretende abordar la importancia del juego, como recurso terapéutico para aquellos casos en que el niño no ha madurado su “ruta auditiva”, con lo que corre el riesgo de tener dificultades en la comprensión de la información que le llega mediante la escucha. De esta manera, el ambiente acogedor y favorable del juego, permitirá que estos niños se sientan integrados en los elementos atractivos de la actividad lúdica. 3.2. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS Las competencias generales para la consecución del Título de Grado de Maestro o Maestra en Educación Infantil, consistirán en lograr una serie de habilidades, que los estudiantes deberán conseguir durante su etapa formativa para el posterior desempeño de su labor docente. De todas ellas queremos destacar las siguientes: 2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio - la Educación - (p.22). Este apartado está directamente relacionado con la búsqueda, análisis y procesamiento de la información necesaria para la elaboración del presente trabajo, basado todo ello en el marco teórico que da soporte a las conclusiones que de él se extraen. 3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética (p.22). Como se recoge en la mencionada Memoria de Plan de Estudios, uno de los objetivos formativos del título es precisamente el de desarrollar la capacidad de análisis de los datos a través de la búsqueda de información (a través de cualquier soporte, ya sean fuentes primarias o secundarias) e interpretación de los mismos, así como su posterior reflexión en el área de la Educación Infantil, el juego y la 6 creación sonora. De esta forma, ha sido esencial para este trabajo el análisis de los documentos consultados, especialmente los relacionados con las teorías de la PCM. 4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado (pp. 22/23). Este apartado incluye todas aquellas habilidades de comunicación y expresión necesarias, que facilitan su labor en la práctica diaria, así como saber adaptar el léxico según la situación en la que se encuentren (tutorías, reuniones del equipo docente, consulta con otros profesionales, etc.). En cuanto a las competencias específicas, que todo maestro o maestra debe demostrar tras el paso por el sistema universitario, referidas en la Memoria de Plan de Estudios del Título de Grado Maestro –o Maestra- en Educación Infantil por la Universidad de Valladolid (2011), las más relevantes en relación al tema propuesto en este trabajo son: En el módulo de formación básica: 1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6 años, en el contexto familiar, social y escolar. Como futuros docentes se trata de conseguir el conocimiento preciso de la organización de las estructuras del desarrollo del niño, como aspecto cualitativo y diferenciador de las diversas etapas de crecimiento, según las teorías de Piaget, Vygotsky y Delalande, dando importancia al contexto musical. 2. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6. En la primera etapa de Educación Infantil los niños entran en contacto por primera vez con otro mundo distinto al familiar, donde entran en juego ambientes y situaciones variadas en los que el niño puede ampliar aspectos como el de la movilidad, el desarrollo motriz y su progresión, así como la actividad sensomotora. Estos aspectos pueden permitir al niño construir estructuras ordenadas a diferentes niveles para su organización mental. Respecto al segundo ciclo de Educación Infantil, sobre la base de las adquisiciones anteriores, aparecen los contenidos específicos de esta etapa, expresados en el 7 desarrollo del pensamiento, el lenguaje y los aspectos de orden afectivo, conectados con el ámbito social donde se dan los progresos más destacados. En este sentido, queremos hacer hincapié en la importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño, reflejadas en las etapas evolutivas que propone Piaget, como una vía de contacto, expresión, relación con su ambiente, etc. 4. Capacidad para saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico. El manejo adecuado de la diferenciación de ambientes en el contexto educativo escolar del niño, favorece la relación del niño con su entorno a través de múltiples adaptaciones. En este sentido, el rincón de música puede ser un ejemplo de contexto favorable para el descubrimiento de los sonidos, del propio cuerpo y de los objetos con los que se relaciona, mediante el juego. 43. Conocer experiencias internacionales y modelos experimentales innovadores en Educación Infantil. Los profesionales educativos deben conocer para poder beneficiarse de las prácticas educativas en otros contextos dentro de un mismo ámbito cultural, así como de experiencias transculturales, para incorporar el valor de otras experiencias con las que mejorar la práctica educativa y las perspectivas de ampliación de posibilidades innovadoras. Ejemplos como la PCM en Francia, ponen de manifiesto la importancia de considerar el aspecto musical de la realidad del aula como factor beneficioso en el desarrollo del niño. 48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. La formación continua para cualquier profesional es una condición necesaria e imprescindible en el transcurso de su ejercicio profesional. Para ello, será preciso fomentar las actitudes de apertura mental ante la investigación, las novedades 8 científicas que se van produciendo, así como los avances pedagógicos y sociales en el ámbito internacional de la Educación Infantil. En el módulo didáctico-disciplinar: 20. Reconocer y valorar el uso adecuado de la lengua verbal y no verbal. Tener en cuenta el entorno educativo del niño en la etapa Infantil es fundamental en lo que tiene de soporte para el desarrollo del lenguaje que adquirirá en etapas posteriores, así como valorar y estimular las adquisiciones que ya están presentes aunque en formas más primitivas, como el lenguaje no verbal y los primeros esbozos lingüísticos. Igualmente, cuidar que los contenidos sonoros que emite el niño sean estimulados y fomentados para su inclusión en el bagaje expresivo, que no sólo se limita al lenguaje. 29. Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de la etapa infantil, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 30. Ser capaces de utilizar canciones, recursos y estrategias musicales para promover la educación auditiva, rítmica, vocal e instrumental en actividades infantiles individuales y colectivas. 31. Ser capaces de utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos. Tener muy en cuenta el juego en la etapa de Educación Infantil es crucial para el profesional y su diestro manejo del mismo, puede facilitar múltiples posibilidades de desarrollo en el niño. A través del juego el niño es capaz de relacionarse con su entorno, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social, expresando sentimientos, temores, deseos, vivencias, etc. 32. Ser capaces de elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad. 9 A través de la adquisición de las habilidades y destrezas artísticas, los niños van desarrollando y elaborando estructuras cognitivas que les permitirán en etapas posteriores la construcción del aprendizaje significativo. Por ello, resulta necesario el diseño y la planificación de actividades y dinámicas que tengan como objetivo principal las habilidades motrices, la expresión musical y la creatividad. 34. Ser capaces de promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística. En esta etapa educativa el niño inicia su exploración del mundo que le rodea, tanto las personas como los objetos. Igualmente, el niño utiliza los objetos para expresarse, como se ha mencionado antes con el juego infantil. Por su importancia, los docentes deben facilitar oportunidades de acercamiento a las artes, en libertad y estimular la curiosidad innata del niño ante los estímulos nuevos, para dar cauce a la creatividad. 35. Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. En el módulo de Practicum y Trabajo Fin de Grado: 2. Ser capaces de aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 4. Ser capaces de relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 8. Ser capaces de colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 9. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en el alumnado. 10 4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 4.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE JUEGO El concepto de juego está presente en la literatura desde la antigüedad y sigue vigente en la actualidad. Merece la pena poner en valor una metodología que respete los Derechos del Niño al igual que una psicología del desarrollo del niño, para conseguir el adecuado progreso y favorecer el aprendizaje significativo. A finales de los años 50 y después en los 80, se puso de manifiesto la relevancia de considerar al niño como sujeto activo en la sociedad, con derecho a participar en la toma de decisiones que le afectan, así como garantizar sus derechos básicos. En lo relativo a la pedagogía musical, se centrará la atención en el último tercio del pasado siglo, puesto que en esas fechas se produjo una verdadera eclosión de teorías metodológicas en nuestro país, como las ocurridas en Cataluña y el País vasco, que han dado lugar a determinados avances en las teorías de la pedagogía musical. Desde mediados del Siglo XX se ha destacado el papel del juego como valor educativo en la infancia. A través de la Declaración de los Derechos del Niño y posteriormente en la Convención de los Derechos del Niño, en que multitud de países ratificaron los 54 artículos de la misma, se intentó garantizar unos límites básicos para el adecuado desarrollo de los niños. Si bien hay países que no los han ratificado, en España el derecho al juego y sobre todo a la educación, están garantizados por nuestro sistema legislativo. La Constitución española recoge el derecho a la educación en el artículo 27.1 y reconoce la libertad de enseñanza y, en el segundo punto del mismo artículo se promulga que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”. La importancia que se le concede al juego está contemplada en el Artículo 7 de la Declaración de Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 20 de Noviembre de 1959: “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 11 derecho”. Con esta declaración se intentó promover el respeto por los Derechos del Niño, y el rol que desempeñan la familia y la escuela. Del mismo modo, en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se les reconoce como agentes sociales y titulares de sus derechos. Dicha Convención fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, aunque no entró en vigor hasta el 2 de Septiembre de 1990, y se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que les afecten. En el artículo 31 se especifica claramente: “Los niños tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales”. Este artículo relaciona el derecho al juego y la práctica de actividades lúdicas dentro y fuera del aula y por tanto, el peso que tienen estas actividades en la vida del niño es incuestionable. Los docentes deberán promover las oportunidades para el juego en el aula y fuera de ella. Parece contraproducente y negativo privarle de los momentos de recreo y esparcimiento durante la jornada escolar, pues de lo contrario se estarían violando los Derechos del Niño. El sentido pedagógico y social del juego es fundamental para la infancia, sin contemplarlo entre las opciones de reconducir el aprendizaje del alumno, es decir, no utilizar su privación como castigo. El artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño recoge el derecho a la educación: “Los niños tienen derecho a recibir la educación primaria, así como tener las condiciones necesarias que favorezcan su aprendizaje”, y puesto que en la infancia, la educación y el juego van de la mano, se debe asegurar que los niños adquieran los elementos relativos al desarrollo cognitivo, afectivo, social y cultural. En este sentido, el juego como derecho de los niños, debe enfatizarse por su valor para los aprendizajes significativos. Esto está directamente relacionado con los “rincones en las aulas de Educación Infantil”, en los que los niños pueden desarrollar diferentes competencias y habilidades al tiempo que exploran su entorno. En un breve repaso a las principales Teorías de la Educación, Negrín y Vergara (2005) citan pedagogos reconocidos como Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), Montessori (1870-1952), Freinet (1896-1966), Freire (1921- 12 1997), o instituciones como la Institución Libre de Enseñanza (en adelante ILE) (1876), que han hecho importantes aportaciones en la educación para el desarrollo del niño. La teoría educativa de Rousseau se basa en el naturalismo pedagógico, por oposición a los principios de la Ilustración, cuya base es el predominio de la razón. “Rousseau […] pronto se aparta del criterio supremo de la razón y lo sustituye por el sentimiento” (Negrín y Vergara, 2005, p.7). Postula que la naturaleza tiene un papel decisivo y constituye el ideal de la humanidad y es la verdadera maestra para conseguir un desarrollo espontáneo individual y diferente en cada individuo. Como sostienen estos autores, Pestalozzi parte de la teoría elaborada por Rousseau, diciendo: “Pone en práctica sus ideas en una serie de instituciones que crea con tal finalidad […] Pestalozzi concibe la educación del pueblo como un mecanismo para transformar sus condiciones de vida […] Para él, la educación elemental está basada en el desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, afectivas y artísticas”. (p. 10) Negrín y Vergara señalan que Froebel pone el énfasis en la actividad sensomotora del niño. Introduce el concepto de “kindergarten” o jardín de infancia. Su pedagogía reconoce la importancia del juego, como aspecto relevante en el desarrollo del niño. Defiende que el jardín de infancia debe ser una prolongación del ámbito doméstico, pues es el primer contacto del niño con la realidad educativa. “Froebel se apoya en las teorías naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación aplicado a la educación parvulista” (Negrín y Vergara, 2005, p 11.). Montessori por su parte, como una de las precursoras del movimiento de “La Escuela Nueva”, da mucha importancia al desarrollo sensomotriz y al juego en Educación Infantil. Sostiene que la escuela debe acomodarse al niño y no al revés, y cuantos más sentidos utilicen los niños en su aprendizaje, mejor. Se le atribuye la idea de adaptar el material escolar a los alumnos, p.ej.: regletas, mesas, sillas, etc. Freinet en cambio, sostiene el autor, pertenece al movimiento pedagógico “La Escuela Nueva” y postula que la escuela debe ser un lugar en el que se complementen los 13 aspectos familiares, sociales y políticos de la realidad en que el niño se mueve. Parte de la premisa de estructurar las actividades del niño en la institución escolar, basándolos en sus intereses. La labor de los maestros es crucial y entre sus objetivos se incluye que el aprendizaje de los niños se desarrolle por medio de actividades que les permitan aprender con la práctica y la exploración, Negrín y Vergara (2005) afirman que: La pedagogía que auspicia el educador francés es una pedagogía del trabajo. En la escuela los alumnos deben hacer, elaborar, transformar y comprobar los resultados de su actividad. Esta propuesta está basada en el efecto motivador del esfuerzo y el trabajo que finalmente resulta eficaz. El trabajo se transforma en juego y el juego en trabajo […] Pero no se trata de cualquier trabajo, son de una actividad desalienante fundamentada en la cooperación. (p.104) Por otro lado, Freire, conocido como el pedagogo de la educación liberadora, afirma en su obra “Pedagogía del Oprimido”, que el objetivo a lograr en la escuela es conocer la realidad a través de la reflexión y la crítica. En los postulados de Freire existe una relación entre la educación bancaria y la liberadora, la primera tiene carácter negativo, pues: “Es aquella que concibe al hombre como un banco en el que se depositan los valores educativos” (Negrín y Vergara, 2005, p. 170), y la segunda es positiva, que es la deseable. Considera al educador como alguien que no sólo transmite conocimientos, sino que también aprende al estar en contacto con los alumnos. Su pedagogía está basada en dos principios: la creatividad y el diálogo. Por último, cabe destacar la importancia de la ILE en la perspectiva pedagógica de nuestro país. Hay que considerar los cambios que se produjeron en la sociedad española, pues: “Surge un nuevo liberalismo que rechaza la religión y halla su mejor expresión en las influyentes minorías que se agrupan en torno a la Institución Libre de Enseñanza” (Negrín y Vergara, 2005, pp. 272/3). Esta institución, creada por Francisco Giner de los Ríos el 26 de Octubre de 1876 en Madrid, con ayuda de otros catedráticos, tiene como objetivo mejorar la educación y extenderla a todos los estratos de la sociedad española. Esta experiencia fue un proyecto llevado a cabo sin subvenciones del estado, y está influido por las teorías de Pestalozzi y Fröebel entre otros. Con estos antecedentes, la ILE crea su proyecto educativo basado en la idea antropológica de buscar la armonía del ser humano. Las ideas educativas 14 pueden resumirse en tres: el carácter integral de la educación (educar no sólo enseñar), educación crítica experimental (el pensamiento en acción: el niño en la escuela debe “hacer cosas”) y neutralidad (la ILE era aconfesional, pretendía inculcar la solidaridad moral en los alumnos y por eso se posiciona contra de la enseñanza religiosa en la escuela). En cuanto a las teorías del juego, siguiendo a Romero, Gómez y Gispert (2008), se pretende resaltar la importancia que el juego tiene en la realidad diaria del niño de Educación Infantil, pues ocupa buena parte del tiempo que pasa en el ámbito doméstico y en la escuela. A través del contacto con los demás, la experimentación, y la manipulación de los objetos que componen su ambiente, éste irá progresivamente ampliando y construyendo sus esquemas mentales. El juego permite a los niños y niñas ensayar destrezas y habilidades hasta conseguir dominarlas. Como dicen estas autoras, las actividades lúdicas surgen espontáneamente en los niños. Por medio del juego, reproducen y exploran el mundo que los rodea. El juego tiene carácter universal y los niños de cualquier país juegan, si bien las características difieren según el contexto cultural en el que se encuentren. De esta forma, mientras que en España, por ejemplo, los niños juegan a “un, dos tres, al zapatito inglés, sin mover los pies”, en Estados Unidos el mismo juego se llama “red light, green light, one, two, three”. Otras características del juego, como afirman Romero et al. (2008), son: ser una actividad libre, no dirigida, innata y propia de la infancia, estimula a los niños a descubrir su entorno, interpretar la realidad, ensayar conductas y aprender habilidades sociales, comunicativas, afectivas, etc. El juego se produce en armonía con las relaciones sociales que los niños van estableciendo progresivamente en el ámbito familiar, con otros adultos próximos y con sus iguales. La infancia como etapa de preparación para la vida, utiliza el juego como ensayo y prueba de conductas y de modelos de comportamiento que posteriormente le permitirán desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Hay que tener en cuenta que los niños viven en un entorno social, no son ajenos a lo que sucede en él y su modo de relacionarse con la realidad se produce a través de los juegos. Gracias a éstos y a la libertad que debe existir en el aula de Educación Infantil, los niños inventarán personajes, se disfrazarán, repetirán modelos de comportamiento, etc., que 15 les llevarán con el tiempo a la consolidación de su personalidad y a la interiorización de las normas sociales. Muchos autores han estudiado el significado del juego en la primera infancia, de entre los cuales Piaget, sigue siendo el autor de referencia en cuanto a la clasificación de los juegos y las etapas por las que pasan niños y niñas en su evolución y maduración. Freud, por otra parte postuló, a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, que: “El juego está ligado a los sueños a través del recuerdo de emociones placenteras que luchan por expresarse. Freud concibe en cierta medida al individuo como un ahorrador de energía psicológica” (Ortega, 1992, pp. 31/2). Ortega (1992) aporta una perspectiva basada en diversos autores. Como se ha señalado anteriormente, Freud defiende la naturaleza inconsciente del juego, mientras Wallon postula que el juego es una actividad propia del niño pues de esta manera se adapta al mundo del adulto. La imitación ocupa una parte relevante en la teoría de este autor. Dice que cualquier actividad puede llegar a considerarse un juego, en el que niño imita modelos, al principio concretos, que posteriormente se convertirán en abstractos (según vaya cambiando su pensamiento). Wallon clasifica los juegos en tres categorías: Juegos funcionales: Extender y encoger los brazos o las piernas, empujar objetos, tirarlos, hacer ruido, etc. Juegos de ficción: Jugar a las cocinitas, luchar con palos a modo de espadas, utilizar disfraces, etc. Juegos de adquisición: Aprender cuentos, trabalenguas o canciones. Piaget, por otra parte, es el autor de la Teoría del Desarrollo Cognitivo y las Teorías del Juego entre otras muchas, en las que postulaba que los niños y niñas juegan durante su infancia, pues es el modo que tienen de interactuar con su realidad más cercana. Sus investigaciones estuvieron determinadas en un primer momento por el estudio de sus propios hijos por medio de la observación, lo que le permitió explicar los cambios por los que pasan los niños en su camino a la edad adulta. Dividió el desarrollo intelectual infantil en cuatro periodos o estadios según la edad de los niños: periodo sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Ortega (1992) recoge la clasificación que establece Piaget para determinar el tipo de juego que realizaban los niños, según la etapa en la que encontraran. 16 Este autor estableció tres conceptos o mecanismos, que se deben conocer al hablar de las Teorías del juego y su conexión en la manera de relacionarse los niños y niñas con su realidad que Ortega (1992) recoge y ratifica: Acomodación: Los niños modifican sus esquemas o estructuras cognitivas para incorporar nuevos objetos hasta entonces desconocidos para ellos. La imitación es la manifestación característica de esta etapa. Asimilación: Se produce cuando el niño se adapta a situaciones externas para obtener elementos de ella. Interioriza un objeto a una estructura preestablecida y la manifestación característica de este mecanismo es el juego simbólico. Equilibración: Consiste en un balance de los dos mecanismos anteriores. En esta fase la relación con el medio, se incorpora a las experiencias vitales y a su propia actividad, acomodándolas a las experiencias obtenidas. Es un proceso de autorregulación ante estímulos externos. En este caso, lo que caracteriza a este mecanismo es la representación conceptual, puesto que la tendencia innata del niño es el equilibrio. Nos parece destacable la aportación de Ortega (1992) para resaltar la vigencia de la obra de Piaget por la importancia del juego simbólico, con el que expresa el apogeo del juego infantil, el equilibrio entre el plano afectivo y el cognitivo, pues el juego abarca gran parte de la realidad en la que se desenvuelve el niño, al ir construyendo sus esquemas y adaptándolos para satisfacer sus necesidades de acuerdo con la sociedad en la que vive. Siguiendo a esta autora, a cada etapa le corresponde un tipo de juego diferente: en el periodo sensoriomotor predomina el juego funcional, la capacidad del niño se limita a interaccionar con el medio que le rodea. En el periodo preoperacional, se da el juego simbólico, y la relación con el entorno consolida la adquisición del lenguaje. En la etapa de las operaciones concretas, aparece el juego de reglas, por el que el niño pasa del subjetivismo a la objetividad. En el último estadio, el de las operaciones formales, están presentes todos los tipos de juego: el funcional, el simbólico, el de reglas. En esta etapa los niños son capaces de resolver problemas complejos y de encontrar soluciones razonadas. Por otra parte, hay que resaltar la aportación de Martínez (1998) en la que sostiene que los juegos de construcción están presentes en todos los estadios citados, aunque de 17 manera muy elemental en el periodo sensoriomotor, y se van perfeccionando sucesivamente a medida que el niño avanza en su desarrollo. Asimismo, Alcázar (2010), analiza los postulados que propone Delalande sobre la música y el juego. A continuación recoge una clasificación basada en las etapas de Piaget, puesto que la obra de Delalande está influida por la teoría piagetiana, que relaciona el juego con la dimensión musical, como afirma el mismo Delalande en su obra de 1995 “La música es un juego de niños”: Evolución del juego Dimensiones presentes Conductas que muestra quién en el niño en la música es músico Juego sensomotriz Dimensión sensorial Gusto por el sonido Explorar Juego simbólico Dimensión Expresión a través de la Expresar significativa música Dimensión formal Interés por la construcción Juego de regla construir del discurso sonoro Alcázar (2010, p. 85) Aunque hay muchos estudios de relevancia, merece citarse la fuente original, en este caso: “El simbolismo del juego se une en casos al del sueño, hasta el punto de que los métodos específicos de psicoanálisis infantil utilizan frecuentemente materiales de juego” (Piaget, 1977, p. 69). La espontaneidad forma parte del juego, pues el niño busca aquellas situaciones y objetos que estando a su alcance le sirvan para resolver o expresar sus deseos, emociones, frustraciones o anhelos: “La teoría de Piaget establece los principios psicológicos básicos para formular un concepto del juego infantil que lo define como parte del proceso cognitivo en particular y de desarrollo en general” (Ortega, 1992, p. 56). Vygotsky a diferencia de Piaget y Freud, sostiene que el juego tiene un valor socializador para los niños, pues mediante sus juegos aprenden normas y costumbres de la sociedad en la que viven. Considera que el juego tiene su origen en la exploración espontánea infantil que es reconducida socialmente, como por ejemplo, cuando un niño 18 coge un utensilio doméstico y lo golpea repetidamente sobre el suelo, el adulto que está presente podrá orientar ese juego hacia un fin determinado, y probablemente el niño dejará de golpear con ese objeto para usarlo como lo hace el adulto. Los niños necesitan explorar y conocer su entorno para poder dominarlo, pues con el juego progresan en su desarrollo. La adquisición y consolidación de las capacidades superiores se lleva a cabo mediante la práctica del juego, al utilizar el lenguaje y la imaginación propias de la etapa de Educación Infantil. Tanto Ortega como Martínez, destacan la importancia de la perspectiva aportada por Vygotsky en su teoría sociocultural, quien señala dos líneas que tienen significación en el desarrollo humano. La primera es la biológica, componente hereditario que viene definido y que no podemos cambiar. La otra es la variable sociocultural, que incluye todas aquellas modificaciones que se producen al vivir en sociedad. El ser humano es un ser social, y en tanto que se relaciona con los demás, aprende de ellos e intercambia experiencias. En lo relativo al juego, la ficción es el eje conductor de las actividades lúdicas infantiles. El juego tiene un papel fundamental en la adquisición de los procesos mentales superiores. A partir de los tres años la imaginación facilitará que los pensamientos abstractos se desarrollen y consoliden. Los juegos se transforman a medida que el niño crece. En un primer momento el juego imaginario y el real están próximos, pero a medida que aparece el juego simbólico la actividad lúdica se vuelve más social (Martínez, 1998). 4.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO Una de las características de la infancia es el juego, como actividad placentera que los niños expresan espontáneamente, sin necesitar que nadie les enseñe, puesto que jugar tiene importancia en sí mismo, por el placer de hacerlo, más allá del resultado y lo escogen libremente. Estas consideraciones vienen a ser coincidentes en diferentes autores, entre los que cabe citar a Moyles 1990, Alcázar 2006 y Delalande 2013. Siguiendo a estos autores, podemos señalar aspectos importantes en este campo. Los niños vuelcan en el juego sus emociones y preocupaciones, a través de las cuales se puede llegar a ver posibles manifestaciones ante los conflictos que perciben. Este mecanismo permite que se afirme su personalidad y mejore su autoestima. A través del 19 juego los niños se relacionan con sus semejantes, cooperan con ellos y crean lazos afectivos. En definitiva, el juego favorece el proceso socializador del niño. El contexto social suele estructurar el juego en la infancia, facilitando los elementos materiales del mismo. En este sentido, es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia del juego en el desarrollo infantil, según afirma Moyles (1990), para promover en el ámbito doméstico y en el escolar el aprendizaje de rutinas, conocimientos y saberes a través de la actividad lúdica. Siguiendo a Martínez (1998), el juego lleva asociada la actividad, sobre todo en los juegos motores: los niños se mueven, saltan, corren y se relacionan con los demás. La ficción es otro elemento esencial del juego mediante el cual los niños se encuentran en una realidad imaginaria, en la que pueden desempeñar roles diversos, dar rienda suelta a su imaginación o expresar sus sentimientos. El tiempo y el espacio vienen definidos por el interés del niño y por el lugar en el que se lleva a cabo. Por medio del juego se puede comprobar en qué etapa evolutiva se encuentra el niño, puesto que los juegos cambian a medida que los niños se desarrollan. Finalmente Martínez (1998), establece las múltiples formas en que puede desarrollarse el juego, y muestra la variedad de situaciones nuevas que pueden llegar a darse: con objetos, sin ellos, de invención o modificación de uno ya existente, etc. Igualmente pueden ser fácilmente adaptados y permite la participación, puesto que integra a cualquier otro niño. Siempre deberá tenerse muy presente que los juegos que se propongan en el aula, estén basados en los intereses de los niños, puesto que eso favorecerá mayor nivel de motivación y participación Durante la infancia, los niños atraviesan diversas fases en su crecimiento físico, motriz, cognitivo, social y del lenguaje y, si en un primer momento el bebé se vincula casi exclusivamente con la madre y el padre, a medida que transcurren los meses se producen una serie de cambios que le permiten desenvolverse cada vez con mayor soltura. El mismo autor, refiere los postulados de Piaget, que permiten comprender las etapas del desarrollo evolutivo de los niños. Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la etapa 20 de Educación Infantil, y en consecuencia se recogen a continuación los diversos momentos madurativos que se producen en el niño respecto a la música y al juego: 0-3 meses: No se puede hablar de juego propiamente dicho, las conductas que manifiesta el niño son reflejas. El repertorio básico del bebé es golpear, rasgar y sacudir los objetos. 3-6 meses: Los materiales de juego del niño son su propio cuerpo y el de la madre. Se basan en el contacto físico, el roce y el predominio de la boca como zona preferente de exploración y relación. Se producen intercambios vocales con los padres, y la imitación cíclica de sonidos. 6-9 meses: Los pies del niño se convierten en un foco de entretenimiento y juego para él, incluso puede reptar siguiendo algún objeto dentro de su campo de visión. Responde a los sonidos modificando su postura y mostrando interés por un estímulo sonoro. 9-12 meses: Empieza a mostrar interés por encontrar objetos ocultos o en algún rincón cercano donde los ha lanzado él. Se produce el comienzo de la bipedestación, aunque apoyándose en muebles o personas cercanas en su espacio habitual. Aparecen las primeras emisiones de vocales, el canto se encuentra en un estadio muy impreciso. 12-18 meses: Aparece un interés expreso por comprender el mecanismo de los juguetes, puede romperlos para mirar en su interior; explora con su cuerpo el espacio donde se encuentra, lo que demuestra su capacidad de deambulación con menos ayuda. Se produce la entonación espontánea de palabras o sílabas, la repetición de estructuras conocidas y un mayor dominio progresivo del lenguaje. 18-24 meses: Es capaz de tener mayor control sobre las actividades anteriores, los elementos de composición de figuras suponen un gran atractivo para el niño (construcción de torres, puentes, que luego destruye con estrépito, y que suponen un goce especial para el niño). Es capaz de repetir canciones hasta la saciedad y reproducir fragmentos de canciones. 2-4 años: Se producen progresos llamativos en todo tipo de juegos, predominando los individuales o con adultos en una primera fase de esta etapa, dando paso al juego social con otros niños. Muestra interés por lo que hacen sus iguales y es capaz de compartir los juegos con ellos. Aparece el 21 sentido rítmico, las actividades más habituales son moverse, golpear objetos y cantar. Tiene gusto por reproducir melodías simples, puede saltar y desplazarse siguiendo el compás, toma conciencia de que las palabras tienen ritmo y es capaz de expresar ideas y sentimientos con su cuerpo. 5-6 años: El aspecto social del juego es la faceta más destacada. Igualmente se da un avance del dominio de los materiales y del ambiente. Los componentes del grupo de juego pueden ir cambiando durante su realización, y se suelen dar juegos en grupo con los del mismo sexo: niños con niños y niñas con niñas. En esta fase la importancia del juego sirve para la consolidación del grupo social infantil. El niño puede cantar melodías cortas y reconocer otras muchas, es capaz de asimilar una estructura musical, se da la sincronización de las extremidades con la música. En lo relativo a la motricidad, los movimientos se van perfeccionando con la práctica y el paso del tiempo. Si bien al principio el niño manifiesta unos reflejos automáticos, poco a poco éstos se van modificando para dar lugar a movimientos voluntarios. De nuevo, Martínez (1998) afirma lo siguiente: En el primer año se va progresando hasta conseguir la posición erecta y el uso de los dedos con una gran precisión […] Durante el primer año de vida, también se lleva a cabo la exploración y el conocimiento del propio cuerpo, empieza así a configurarse el “esquema corporal”, es decir, el conocimiento del propio cuerpo, su ubicación y coordinación. (pp. 54/5) En lo que respecta al desarrollo cognitivo, durante los dos primeros años los niños adquieren progresivamente el lenguaje, primero con balbuceos hasta llegar al periodo holofrástico (palabra-frase, 12-24 meses), posteriormente, el niño pasará al periodo de dos palabras (21-24 meses) y por último el habla telegráfica (a partir de 30 meses). El niño incorpora elementos según los va aprendiendo. A medida que evoluciona la capacidad lingüística del niño, la complejidad de sus estructuras verbales será cada vez mayor, alcanzando el dominio de 1000 palabras aproximadamente a los 3 y 2200 a los 5 años. El aspecto cognitivo del juego consiste en que se trata de una actividad clave en el proceso de construcción y desarrollo de la inteligencia. Desde diversos referentes 22 científicos, se puede afirmar que el juego promueve la construcción de los procesos cognitivos como base del pensamiento propiamente dicho. El juego para el niño a lo largo de las diferentes etapas evolutivas, le lleva a transformar las acciones en significados, lo que implica la adquisición de la capacidad simbólica y representativa. 4.3. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL No hay que olvidar que el juego infantil nunca es silencioso y en las actividades lúdicas el niño pone toda la carga sonora de la que dispone, según el estadio en el que se encuentre, pues los juegos están plagados de imaginarios y emisiones verbales y sonoras. Esto se ve desarrollado en los principios de la Pedagogía de la Creación Musical (PCM) que se desarrollarán más adelante. Se debe señalar que la psicología no suele dar relevancia a este aspecto y por este motivo conviene destacarlo como factor que está presente en los juegos infantiles y en la vida del niño. El juego ayuda a los niños a lograr confianza y destrezas en el aprendizaje de habilidades y conocimientos, físicos, mentales, y de socialización. En este sentido, y en palabras de Moyles: “En muchas situaciones lúdicas existen implícitamente oportunidades para la exploración de conceptos como el de la libertad y conducen, con el tiempo, a proporcionar vías de paso hacia la independencia” (Moyles, 1990, p. 22). El juego infantil está determinado por los objetos y materiales del entorno en que vive y que se le proporcionan al niño. Por ello los docentes deben cuidar y tener presente las necesidades e intereses de sus alumnos para garantizar su desarrollo armónico e integral. Según el mismo autor, cabe resaltar algunos aspectos relevantes sobre el juego: El juego debe aceptarse como un proceso. El juego cumple una función tanto en niños como en adultos. El juego no es la antítesis del trabajo. Siempre está estructurado por el entorno. La exploración constituye un paso preliminar a formas más complejas. El juego en la escuela debe organizarse de modo significativo y distinto del practicado en casa. El juego es un excelente medio de aprendizaje. 23 Existe una relación consistente entre juego y desarrollo afectivo. Los juegos de roles o dramatizaciones ayudan al niño a expresar sus sentimientos o desencadenar la solución de un conflicto. Las actividades lúdicas que realizan permiten su relación con los demás, contribuyen a la socialización, y los juegos de ficción, de reglas y cooperativos, favorecen el desarrollo de habilidades sociales. Los juegos de autoestima por otra parte, son claves en la infancia por los numerosos beneficios para la salud mental de los niños, además de incrementar la aceptación de sí mismo y su autoimagen. Es relevante destacar el rol que debe asumir el profesor al proponer juegos en el aula, ya sean libres, dirigidos, individuales o grupales. No deben pasarse por alto los aspectos emocionales, físicos y sociales a la hora de favorecer el aprendizaje, pues se estaría relegando a un segundo plano esa parte tan significativa del mundo infantil. La libertad y comprensión por parte del educador debe ser global, de manera que intervenga cuando sea necesario y deje hacer cuando sea oportuno. Tan importante es orientar los aprendizajes, como permitir la interacción de los alumnos con los objetos y con sus iguales. De ello dependerá en gran medida la formación armónica de la personalidad. En definitiva, estas conductas del juego, que parecen no tener mucho sentido ni finalidad, sin embargo son el complemento de otras más importantes para la supervivencia de la especie, pues en el juego la función simbólica, constituye el elemento diferenciador de la conducta humana. 4.4. LA PEDAGOGÍA DE LA CREACIÓN MUSICAL. FRANÇOIS DELALANDE Y MONIQUE FRAPAT. La PCM surge en Francia en los años 70 del siglo pasado, conocida como “La Pedagogie Musicale D’éveil”. En la obra de Delalande “La Musique est un jeu d’enfants” (1984), en español “La música es un juego de niños” (1995), el autor presenta una perspectiva revolucionaria en aquel momento en nuestro país. Delalande, Monique Frapat y otros pedagogos, proponen unas concepciones que distan mucho de lo que hasta entonces se consideraba pedagogía musical. Esta pedagogía musical, que se centra en el niño y es una corriente metodológica sólida vigente. La universidad de Cantabria tradujo al castellano un libro de Delalande en 2013, que se utiliza como referente en pedagogía musical, al igual que una tesis de 24 Master de 2011 defendida en la Universidad de París VIII, que estudia a M. Frapat. Gracias al trabajo de investigación de un grupo de profesores de todos los niveles educativos, desde la Educación Infantil hasta la Enseñanza Universitaria, la legislación cambió en Francia, en gran medida porque coincidía con otros procesos metodológicos, como los de Murray Schafer y John Painter. Gracias al esfuerzo de diferentes profesionales como Inmaculada Cárdenas, Pilar Cabeza, Charo Herrero y Antonio Alcázar entre otros, se pudo adaptar esta perspectiva innovadora a la realidad educativa española. La PCM pretende acercarse a los procesos naturales del niño como requisito prioritario, en un primer momento a través del juego exploratorio y la búsqueda sonora previa a la musical. Esto produce resultados musicalmente más adecuados a los procesos, lo que favorece mejores resultados creativos musicales en el aula, puesto que el conocimiento del entorno que le rodea se produce en una primera etapa a través de la experiencia sensorial y motriz. No se debe olvidar que desde que el niño nace, está expuesto a una gran variedad de estímulos sonoros. En ese sentido, Delalande (2013) afirma que: Asistimos en el desarrollo de la infancia, a la aparición sucesiva de conductas musicales elementales. Desde los primeros meses (es muy evidente alrededor de los cuatro meses) podemos observar comportamientos de exploración motivados por la novedad de un ruido producido de manera fortuita. (p.50) Siguiendo a Delalande (1995), se puede ver cómo a través de las posibilidades sonoras de su cuerpo, el niño las experimenta continuamente con su voz y con la exploración sonora de los objetos que manipula, p. ej.: el golpeteo con sus manos o sobre una superficie. Posteriormente, por el efecto del modelado parental, repetirá sonidos emitidos por los padres, y después irá improvisando otros sonidos por sí mismo. En este contexto, tendría pleno sentido fomentar entre los padres, la acogida favorable del desarrollo de la creación no verbal, puesto que habitualmente se reprimen los gestos sonoros en el niño (gritos, balbuceos, repeticiones sonoras diversas), en vez de alentarlos como se suele hacer con los gestos gráficos, garabatos, trazos y otros. Como señala Laulhère-Clemént (2006): 25 “La mayor parte de los padres no reconocen como musical el vocabulario sonoro que producen los niños al jugar. Consideran la música como un arte difícil que no puede abordarse sin estudio técnico previo. Sin embargo los niños, si no se les impide, juegan todo el día con sonidos”. (p.11) Consecuentemente, las producciones verbales que los niños y niñas emiten cuando juegan, hacen posible vivir su realidad en el juego, puesto que el niño que juega a conducir un coche de juguete “por la carretera”, está plasmando su vivencia a través de la expresividad que le permite el lenguaje (Céleste y Delalande, 1997). La importancia de la exploración de los sonidos a través de nuevas búsquedas de los alumnos y la libertad ofrecida por el docente como guía durante el proceso, es recogida por Delalande (2013) en su libro “Las Conductas Musicales” por medio de la siguiente experiencia referida por Frapat: Un día pongo una grabación efectuada sin que el niño sepa que él es el protagonista: Guillaume 5 años, imita una moto y nos cuenta con su voz las curvas, las aceleraciones, los cambios de velocidad, el entusiasmo de ser mayor y de correr riesgos. Reacción de la clase: “es fácil”. Le pregunto a Sylvain. Él afirma: saber “hacer eso”. Se pone delante del micrófono y… silencio. Solicitado por sus compañeros, se decide y produce un sonido apenas perceptible, completamente recto, sin vida […] Sin embargo, en el recreo sorprendí a Sylvain a caballo sobre un banco de madera, rugiendo, las manos sobre un manillar imaginario, tenso, rojo de placer, inclinarse con habilidad en curvas sonoras impresionantes. ¿Por qué en el patio sí y en clase no? (pp.155/6) Con esta reflexión, Frapat enfatiza la diferencia entre el contexto del aula y el recreo, pues lo principal es la motivación que el niño tiene a la hora de ejecutar una conducta musical. No es lo mismo ejecutar una conducta por voluntad propia, que otra persona se lo proponga. Volviendo a la PCM, debe quedar claro que el progresivo acercamiento del niño a los sonidos debe basarse en la práctica creativa, como afirma Delalande (1995). Alcázar (2010) por su parte, recoge una cita de Delalande al afirmar que: 26 La música es un juego de niños […] He aquí una definición que, si se demostrase cierta […] facilitará enormemente el trabajo de los educadores. En lugar de enseñar conocimientos y técnicas, tendrán la tarea de incitar a los niños a hacer lo que ellos ya hacen […]. En pocas palabras, se trata de descubrir y alentar comportamientos espontáneos y guiarlos lo suficiente para que tomen la forma de una auténtica invención musical. (p.81) Siguiendo a Alcázar (2010), la PCM se estructura en torno a la música concreta. Este concepto fue acuñado por el compositor francés Pierre Schaeffer, a finales de los años 40 del Siglo XX. Los fundamentos teóricos de la música concreta se remontan al año 1948, cuando Schaeffer llevó a cabo los estudios de la radiodifusión francesa. Este tipo de música, también llamada música acusmática, está íntimamente relacionada con la aparición de dispositivos como la grabadora, los micrófonos o la mesa de mezcla de sonidos, entre otros. La música concreta pretende descontextualizar un sonido producido, ya sea ambiental o instrumental, a través de la grabación en soportes analógicos o digitales: cassette, disco compacto u otros soportes, para posteriormente “tratar el sonido” de manera aislada, cortándolo, superponiéndolo, etc. En definitiva, creando una nueva obra compleja que combina los sonidos, dando lugar a una “partitura auditiva”. A partir de las aportaciones de Schaeffer y otros compositores como G. Self, J. Paynter o B. Dennis, Alcázar recoge las tres ideas clave que propone Delalande: “Para entender los fenómenos sonoros los niños hacen espontáneamente música de ruidos. La música no es siempre ritmo y melodía. Ser músico no es saber música.” (Alcázar, 2010, p. 82) Por ello, Delalande establece la relevancia de estos tres principios en la corriente pedagógica de la que forma parte, y considera que la PCM está relacionada con el desarrollo evolutivo espontáneo del niño. Esta pedagogía de la observación de los niños mientras realizan actividades espontáneas, pone el énfasis en la emisión vocal y la exploración a través de la manipulación de los objetos que encuentran a su alrededor. 27 En esta fase, exploran los objetos y emiten sonidos vocales, y posteriormente el interés del docente se centra en la producción del sonido que emiten los niños y niñas, pues les permite exteriorizar emociones y vivencias. La explicación de estas conductas tiene su fundamento teórico en las etapas del juego de Piaget, quien estableció tres etapas diferenciadas en el desarrollo cognitivo del niño: juego de ejercicio, juego simbólico y juego de reglas y de construcción. La PCM brinda conceptos y vías prácticas para llevar a buen término la educación musical en la escuela, a través del estímulo de la creación de la música contemporánea en conjunción con todas las músicas; al contrario de lo que sucedía con la enseñanza que se venía aplicando habitualmente en las aulas, basada en la tradición tonal, que en opinión de Alcázar (2010), limita y coarta la expresividad y las posibilidades de creación de los niños. Esta pedagogía tiene como base la educación musical desde una perspectiva creativa, dejando libertad a los alumnos para que se expresen, poniendo el énfasis en el sonido como elemento central. De esta manera, se puede llevar a cabo la improvisación, interpretación y composición musical, como criterios básicos de la PCM, y como rasgo significativo de este modelo pedagógico, no son necesarios conocimientos musicales previos. Los sonidos van ligados a los sentimientos, vivencias y emociones que experimente el niño, como medio para expresarlos y compartirlos. De este modo, el docente deja de ser un mero transmisor de conceptos estáticos, para convertirse en un agente facilitador de la creación musical, puesto que proporciona las condiciones favorables para la exploración y el descubrimiento de los sonidos que llevan a cabo los niños, así como la motivación necesaria para realizar este proceso (Delalande, 1995). 4.5. EL VALOR TERAPÉUTICO DEL JUEGO Cuando en la actividad ordinaria del aula aparecen pequeñas alteraciones auditivas o desajustes en los niños, es pertinente apuntar a otra perspectiva que tiene el propio juego y que coincide en gran medida con el proceso del mismo que aquí se plantea. La referencia de diversos autores pretende señalar cómo se puede aspirar a conseguir algunos aspectos terapéuticos, sin entrar de lleno en el ámbito de la musicoterapia. Ortega (1992, p. 36) pone la atención en el valor terapéutico del juego, y recoge algunas aportaciones de autores de orientación psicoanalítica que más han contribuido a la terapia del juego. 28 Melanie Klein (1955): “Mantiene una teoría del juego como lenguaje directo del inconsciente y utilizará la interpretación psicoanalítica de los juegos infantiles como terapéutica de las neurosis precoces infantiles”. Ana Freud (1964): “Concibe el juego como un medio terapéutico para enseñar al niño a resolver sus conflictos entre los deseos más o menos reprimidos, y la actividad seria que le exige el entorno”. Erik Erikson (1966): “El juego tiene un valor predictivo sobre las futuras tendencias del sujeto, así como un valor diagnóstico sobre las condiciones sociales en que se desarrollan los individuos”. El juego puede ser utilizado como terapia, al reflejar un estado mental libre, gratuito y placentero, mediante el cual se puede valorar la evolución, el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño. Desde este punto de vista, su aplicación puede darse en niños y adultos, y por tanto es posible su utilización en contextos sociales y culturales diversos, de forma individual o en grupo. La utilización del juego como elemento terapéutico, puede ofrecer muchas posibilidades en la expresión espontánea de la creatividad e imaginación del niño, como proyección de sus emociones, sentimientos, temores, rechazos, etc., que permiten entrever posibles conflictos y dificultades en su evolución y en relación al entorno más cercano. La finalidad principal de la utilización del juego como elemento terapéutico, es facilitar el conocimiento de los posibles problemas del niño a través de su imaginación, expresada en forma vicaria a través de los elementos que componen el juego, y así poder ayudarle en la mejora de su relación con los demás y consigo mismo. 29 5. APORTACIONES DE MEJORA EN EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL 5.1. MÚSICA Y JUEGO EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL A lo largo de este trabajo ha quedado patente la relevancia del juego para los niños y niñas. A través de las teorías psicológicas (Piaget, Vygotsky, Wallon y otros) y de pedagogía musical (Delalande, Cárdenas, Alcázar), se han expuesto fundamentos que van a servir en la aplicación de una serie de propuestas que se deberían aplicar en la práctica diaria y en el enfoque que los docentes deben promover. Hace tiempo que en las aulas se ha instaurado la práctica educativa de dividir el espacio grande del aula en pequeños rincones, en que los niños pueden desarrollar y practicar las habilidades que corresponden al rincón en el que se encuentran. Por ello, tiene sentido dejar claro que es muy recomendable instaurar un rincón de música en el aula de Educación Infantil. Como afirma Cárdenas Serván (2004): Queremos enmarcar nuestra propuesta de rincón de música para el aula de infantil dentro de la denominada Pedagogía de la Creación Musical […] Esta pedagogía parte del concepto de creación sonora como motor del aprendizaje musical, entendiendo crear como inventar. Para ello aplica a la pedagogía de la música el concepto de juego que desarrolla el psicólogo Jean Piaget y el concepto de música concreta inventado por el compositor Pierre Schaeffer en los años cincuenta […] Su máxima es hacer música, no aprender música. (pp. 66/7) El objetivo final de esta concepción pedagógica es la de vivir y hacer música, no aprender conceptos musicales. Según Cárdenas (2004), los objetivos de los rincones en el aula de Educación Infantil serán: La autonomía del niño: con la que puede aprender a responsabilizarse de sus acciones y para ello necesita que el tiempo de clase se organice de dos formas: a 30 corto plazo, las actividades de cada día, y a medio plazo, que todos los niños y niñas pasen por todos los rincones a lo largo de la semana. El seguimiento individual del niño: con el que se podrán recoger matices más ricos que en un grupo grande, para valorar el trabajo específico y ajustar el contenido personalizado adecuándolo a sus necesidades. El trabajo intelectual y manual: la opción de organizar el aula por rincones, rompe la dicotomía habitual en la escuela de hacer una valoración más positiva de las actividades intelectuales (matemáticas, lectura, etc.) que de las actividades más prácticas (música, manualidades, etc.) y con todo ello, ofrecer a los niños nuevas posibilidades de trabajo y valoración personal. En este sentido, tiene importancia establecer el rincón de música en el aula, pues el juego infantil debe ser tenido en consideración, y de esa forma, se estará favoreciendo y motivando las producciones sonoras y la creatividad de los alumnos. Por otra parte, el docente debe favorecer la aproximación de los alumnos a los juegos sonoros que se desarrollen en el aula y, además de observar su actividad, jugar con ellos para conocerlos directamente. Este acercamiento para la observación del niño en esta etapa (2 años), implica tener en cuenta que está en la edad de la fantasía y del juego simbólico, esto eso, de la etapa preoperacional de Piaget, en que es necesario facilitarle todo tipo de recursos que le proporcionen plena libertad para despertar el potencial de su fantasía y la desarrolle en sus juegos (Laguia, M. J. y Vidal, C., 1998, citado por Cárdenas, 2004). Las condiciones básicas para el rincón de música en el aula, vendrán definidas por la edad de los niños y la necesidad de disponer de un entorno de silencio y tranquilidad, aunque siempre existirá la posibilidad de un espacio de música para los más pequeños en su tiempo libre, además de las actividades de expresión musical que realicen en el gran grupo. Para establecer los objetivos del rincón de música, Cárdenas (2004) se basa en los tres grandes objetivos de Delalande (1995): Escuchar y producir sonidos: Aprender a apreciar los ruidos, desarrollar el gusto por la emisión de sonidos y descubrir la satisfacción del control gestual. 31 Relacionar el sonido con las vivencias: Sentir el movimiento del sonido, relacionar el material sonoro con el mundo sensorial (sensibilidad) y para dar el paso de la sensibilidad dramática a la sensibilidad musical. Buscar el sentido de la creación sonora: Captar una idea musical, aprender a desarrollarla y promover la construcción voluntaria de alguna forma. Como observación, hay que resaltar que estos objetivos de este apartado no se podrán conseguir con niños menores de cuatro años. Esta pedagogía pone el énfasis en la exploración que los niños realizan basándose en sus intereses y en aquellos objetos que mejor “suenan” respecto a sus posibilidades motrices, cognitivas y sociales. Como postula Cárdenas (2004), el docente debe respetar en todo momento las propuestas que elaboren los alumnos, sin tratar de imponerles los conceptos o los esquemas musicales de los adultos. Los profesores deben ser quienes garanticen las condiciones para que se produzca dicho modelo pedagógico en el aula, utilizando la observación, la guía y la motivación en los momentos precisos. Si no se le proporciona al niño la experiencia musical de exploración, esas expresiones irán extinguiéndose con el tiempo, por ello es necesaria la revisión del concepto que se tiene de la Educación Musical en el currículum de esta etapa. La PCM concede mucha importancia a la grabación de los sonidos producidos por los niños, pues de ese modo se puede realizar la escucha y el análisis de lo acontecido en el aula durante las creaciones sonoras. Este rincón de música contará con una gran variedad de objetos con los que los niños puedan jugar. Delalande pone el énfasis en el desarrollo del oído como método pedagógico, de ahí que la ruta auditiva tenga mucha relevancia en el proceso de aprendizaje (López, 2010). Si el niño tiene algún problema para percibir los sonidos, sin llegar a presentar deficiencias auditivas, la comprensión y el lenguaje se ven dificultados, puesto que son aspectos de enorme trascendencia en el desarrollo cognitivo. No se suele prestar la atención necesaria a los alumnos que parecen despistados o que “están en las nubes”, pues al no necesitar un audífono se les suele relegar a un segundo plano escudándose en su falta de interés, sin conocer antes si tienen alguna disfunción en su sistema auditivo. López (2010) señala que la ruta auditiva es muy importante para el niño en su crecimiento, debido a que gracias a ella el cerebro procesa y transmite la información del exterior: 32 La conexión auditiva es una herramienta que nos permite estar alerta de todo aquello que sucede a nuestro alrededor desde el punto de vista sonoro […] En algunas ocasiones no estamos conectados auditivamente con el entorno, es cuando oímos pero no escuchamos: recibimos la información pero no la procesamos (p. 71). Dependiendo de la híper o hiposensiblidad auditiva que presente el niño, tendrán lugar diferentes respuestas no normalizadas ante los estímulos sonoros. Por ejemplo, un niño hipersensible, que percibe sobre todo las frecuencias agudas, puede presentar dificultades en la adquisición del lenguaje y tenderá a evitar los lugares ruidosos. Por el contrario, los niños hiposensibles pueden presentar conductas ruidosas, hablar en un tono de voz elevado e incluso parecer desobedientes: “Su aprendizaje por vía auditiva es lento y parecen tener problemas para recordar información oral” (López Juez, 2010, p. 75). 5.2. LA EXPERIENCIA EN UN AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL RESPECTO A LA CREACIÓN MUSICAL Dado que el siguiente relato ha sido elaborado a partir de las observaciones durante una experiencia que realicé en los meses de febrero a abril de 2014, antes de proceder al análisis y estudio de la bibliografía, puede haber alguna diferencia de registro entre lo que se recoge y las posteriores reflexiones y propuestas del diseño práctico de este trabajo: Durante la observación, realizada por la autora de este trabajo, a alumnos de primer ciclo de Educación Infantil, con edades comprendidas entre 19 y 26 meses, era patente que todos se sentían atraídos por los sonidos y preferían los instrumentos de percusión, como tambores, xilófonos, panderetas, castañuelas, platillos, claves, caja china, frente a palos de lluvia. Igualmente, se pudo comprobar la diferencia en la motricidad gruesa y en la fina de los niños y niñas al manipular y explorar los instrumentos, en que el factor determinante de esas diferencias era la edad. En este caso, hay que señalar que la primera sesión llevada a cabo en el aula, no era la primera ocasión de contacto con los instrumentos, sino que ya habían tenido acercamientos previos con elementos musicales. 33 Se pueden resaltar los diferentes usos que hacían algunos de ellos de un instrumento con otro, por ej.: emplear una baqueta para golpear el xilófono, una clave o castañuelas para golpear el tambor, o también la sonoridad que proporcionaban las partes de su cuerpo (cabeza, manos,) o elementos del aula (paredes, encerado). A esta edad, la exploración del entorno que les rodea es muy cambiante y los niños y niñas pasan de una actividad a otra sin solución de continuidad. Por eso, importa mucho que el profesorado sea capaz de estimular y guiar la curiosidad innata del niño, para favorecer la adquisición de habilidades manuales, cognitivas, sociales y afectivas, necesarias para la vida. Los procesos que se producen a nivel cognitivo y la constante relación con sus iguales que se establece en el aula, favorecida por un ambiente creativo y abierto a las exploraciones de los niños, pueden dar como resultado el acercamiento progresivo y cada vez más placentero, a todos los materiales que producen sonido, tanto o más que a los instrumentos musicales. Los 14 alumnos, 7 niños y 7 niñas del aula, mostraron en todo momento un alto interés por los sonidos, la exploración de posibilidades sonoras de cualquier objeto y el gusto con las producciones que surgieron. Por el contrario, en las sesiones de relajación no consiguieron concentrarse al estar bajo los efectos del estadio sensoriomotor, y no eran capaces de permanecer sentados dos minutos con los ojos cerrados y sin dejar de moverse en todo momento. La deambulación y la manipulación eran las acciones que seguían todos en el aula, unas veces cogiendo un objeto y utilizándolo para golpear a otro objeto y otras desplazándose de un lugar a otro por el aula. Las observaciones anteriormente recogidas, ofrecen una perspectiva interesante del desarrollo que se produce entre los 18 y 36 meses. Durante el final del primer ciclo de Educación Infantil, los niños logran avances como la bipedestación y la expresión verbal, que seguirán perfeccionando en etapas sucesivas. El centro en el que se desarrolló esta práctica laboral, tenía como uno de sus principales objetivos fomentar la creatividad de los niños y los procesos madurativos naturales para 34 la consecución de los aprendizajes; casi toda la jornada escolar estaba orientada al desarrollo de procesos educativos de juegos libres y guiados. En cuanto a cómo deben desarrollarse las actividades de juego en el aula de Educación Infantil, sobresale una aportación relevante que propone Frapat y que Delalande (2013) recoge, cf. p. 26 de este trabajo. Se trata de tener en cuenta el contexto en que el niño explora las posibilidades de los sonidos, dando rienda suelta a su imaginación. Pero, por ejemplo, si se descontextualiza esta actividad del momento en el que el niño juega, se pierde la espontaneidad y los sonidos producidos no son los mismos. Siguiendo a Frapat (2000), es importante que los docentes favorezcan el juego como recurso pedagógico de esta etapa, para que los niños y niñas se acerquen a los sonidos que pueden producir con su cuerpo y con los objetos que les rodean. Cuerpo y sonido están relacionados cuando se habla de producción musical en el aula de Educación Infantil. Por tanto, importa mucho valorar y estar atentos a las producciones musicales de los niños en el aula, aunque ellos no sean conscientes de que las están produciendo. En definitiva, la producción musical del niño es inseparable del juego corporal que realiza, pues estar en el aula es “hacer obra creativa”. Según Delalande (1995), en el ámbito escolar la Educación Musical debe estar presente desde la Etapa de Infantil, debiendo abarcar todos los niveles educativos: Lo que deseamos para la escuela es comenzar, en el jardín de infantes evidentemente pero inclusive en el ciclo elemental, por abrir, por sensibilizar a los niños a la música. Es decir, por practicar una pedagogía de despertar, teniendo como perspectiva encontrar ciertas adquisiciones más técnicas, más específicas en suma, en el secundario. Pero eso solo será fecundo si, durante toda la infancia, se ha creado un sólido apetito de música. (p. 9) Los autores estudiados en el marco teórico, permiten afirmar que en lo relativo a la creatividad, el aula de Educación Infantil es el lugar idóneo para llevar a cabo aproximaciones sucesivas al juego musical en el ámbito educativo. La creatividad es propia del género humano, se manifiesta de manera diferente en cada persona y el contexto educativo es un medio propicio para fomentar y favorecer las condiciones para que los niños y niñas puedan manifestar alguna forma de creatividad. El rol del educador es determinante para ello, en la medida en que su actitud de dar 35 libertad al niño en su relación con los objetos y los elementos del aula, como por ejemplo en el rincón de música, puede ser un medio favorable para la espontaneidad y creatividad del niño en el tiempo de actividad escolar. Se pueden referir diversas formas de desarrollar la espontaneidad creativa en el primer ciclo de Educación Infantil: Fomentar que el niño se exprese en formas diferentes al diálogo habitual en clase (pregunta del educador-respuesta del alumno): por ejemplo, en un momento determinado, al no poder centrar la atención de los niños para una actividad concreta que la docente quiere realizar, ésta decide lanzar la pregunta: “Qu'est-ce que c’est ça?” a los niños y les deja libertad para que ellos la repitan a su modo y se desplacen por el espacio del aula como quieran. En un segundo momento, la exploración sonora de la misma frase, expresada en parejas, va acompañada de la expresión corporal ampliada y más expresiva. (Conferencia de M. Frapat, año 2000 parte 2, minutos de 3:20-4:55 en formato gran grupo y del minuto 6:00 al 8:00 en parejas). Utilizar el movimiento y el baile como expresión corporal de comunicación y juego, puede valer de ejemplo de la cita anterior. Facilitar que los niños se expresen a través del dibujo, proporcionándoles los elementos necesarios para la expresión libre de su imaginación, al igual que todo lo que puedan expresar con su cuerpo, de manera individual y grupal, incluyendo la expresión musical de lo que le suscite al niño la escucha de una pieza determinada. Aprovechar elementos sonoros para su uso en el aula (timbales, xilófonos, superficies rugosas, etc.), que permitan a los niños improvisar de forma espontánea con la experimentación de los sonidos que ellos mismos producen, aprovechando además la interacción de la psicomotricidad. Conferencia de Monique Frapat, año 2000 (parte 2, minutos 9:55-12:00). Con todo ello, se propone dar más importancia a la educación artística en los centros educativos. Este planteamiento no pretende que los niños sean músicos o pintores, sino que se trata de darles la oportunidad de explorar su realidad a través de su cuerpo y los objetos que le rodean, alentando las producciones que surjan sin someterlas a crítica ni juicio por parte de los adultos. 36 Como se expone en este trabajo, el planteamiento pedagógico por el que se apuesta es el de “dejar hacer” al niño, partiendo del conocimiento de su evolución en los diferentes aspectos (cognitivo, social, afectivo y conductual), al mismo tiempo que se le proporcionan ejemplos estimulantes de referentes musicales para que fomenten su creatividad y su apetito de escucha. Está claro que contar con un rincón de música en el aula de Educación Infantil y un cambio en la mentalidad del docente, más abierta y dispuesta a alentar cualquier producción que se produzca, favorecerá el acceso de los alumnos a un aprendizaje menos basado en el “saber” como algo formal y así estará más enfocado a dejar florecer las conductas y gestos que los niños realizan en su acercamiento y exploración de la realidad. Esto quiere decir, que como docentes deberíamos favorecer un clima artístico y creativo para los niños, pues la música está directamente relacionada con aspectos básicos de la personalidad, como el disfrute de sensaciones y experiencias positivas que se pueden realizar en el ámbito escolar, y en mayor medida, en la etapa de Educación Infantil, cuando se da el primer contacto del niño con sus iguales y con otros adultos que no forman parte del ámbito familiar. Así mismo, el progresivo acercamiento de los niños a los sonidos, debe favorecerse en la familia, en coordinación con el docente, quien dará las pautas precisas para dichos acercamientos, que pueden resultar beneficiosos para los niños a todos los niveles. Tras diversos estudios científicos, se sabe que el oído es un órgano que inicia su funcionamiento antes del nacimiento, así mismo son muchos los estudios que abordan la influencia de la música en las funciones vegetativas. Se dispone de estudios que ya en 1974 abordaban el tema, por ejemplo los realizados en el instituto de investigaciones experimentales sobre la psicología de la música de la Fundación Herbert von Karajan y la Universidad de Salzburgo. Desde ese momento hasta la actualidad se pueden saber los resultados del contacto con diversas experiencias musicales en la infancia: A partir del cuarto mes de gestación, el feto puede percibir sonidos que se producen tanto dentro del cuerpo de la madre, por la respiración o el latido cardíaco, como cuando la madre habla a solas o con otra persona. Esta 37 comunicación entre la madre y el feto, provoca distintas respuestas y éste reacciona de diferente manera según el estímulo al que se ve expuesto. Es deseable que la comunicación entre la madre y el feto se produzca tanto a través de diferentes sonidos y melodías desde antes del nacimiento, como que se le haya hablado, puesto que la posterior escucha de esos mismos sonidos hará que se sienta más seguro. Es de resaltar que algunos bebés prematuros en incubadora, expuestos a algún tipo de música clásica (p. ej. Mozart), mejoraban reduciendo de manera importante su estancia en el hospital, así como los niveles de estrés y ganaban peso más rápidamente. En lo que respecta al desarrollo armónico del bebé, si mientras el progenitor tiene a su hijo en brazos y le canta una canción o tararea una melodía al tiempo que se mueve con él, favorece que el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura del cuerpo se mantengan constantes y el bebé esté más calmado y relajado. La participación de los padres en estas actividades, contribuye a la mejora de las defensas del organismo del niño, y potencian su sistema inmune. En definitiva, la relación de los padres y el ámbito familiar, los docentes y el ámbito educativo, constituyen el mundo que rodea al niño, con todos los elementos enriquecedores de los que dispone, para su desarrollo adaptativo y evolutivo. Sin embargo, las facilidades de creación artística y musical que se pongan a su disposición en esos dos contextos concretos, podrán ser determinantes para lograr la integración de los aprendizajes esperados de esta etapa, así como la mejora cualitativa en la educación del niño. 38 6. ALCANCE DEL PROYECTO Después de la elaboración de este trabajo, mi visón personal de la Educación Musical en el ámbito educativo ha cambiado radicalmente, del bagaje habitual sobre el tema en la etapa universitaria. Las teorías y planteamientos educativos suponen un fundamento sólido que permiten resaltar la importancia que la música y el juego tienen para la educación desde la etapa de Educación Infantil. La música, como parte del desarrollo del niño, está presente en numerosas actividades de la vida diaria. Reducir el acercamiento musical sólo a la expresión vocal y a la música clásica, sin tener en cuenta la música contemporánea, es una limitación de nuestro sistema educativo. Si se observara una sesión de música en un aula de Primaria, se podría comprobar la perspectiva que suelen tener los maestros, al limitar y compartimentar los sonidos. ¿Acaso no están relacionadas las matemáticas con la música y con el lenguaje? ¿Por qué entonces se considera a la música en el ámbito educativo como una asignatura de menor importancia que las otras? Se trata de facilitar el acercamiento y el disfrute de los niños con los objetos que tienen a su alcance, sean instrumentos musicales o no. Dar libertad al alumno para el contacto y la experimentación generará un aprendizaje, pues se habrá permitido que el niño goce de la experiencia vital del aprendizaje conseguido, cuyo origen reside en lo que le atrae y le motiva. La perspectiva que se ha abordado en este Trabajo de fin de Grado, es considerar la música como un recurso pedagógico, que ayuda y complementa las actividades diseñadas en el proyecto educativo del centro. Lo que se trata de resaltar aquí, es la capacidad del sonido, es decir, la música como experiencia en el proceso de aprendizaje en niños y niñas que no han tenido la oportunidad de construir su desarrollo musical. Estas reflexiones, derivadas de las experiencias existentes en otros países de nuestro entorno (como Francia, Inglaterra, Italia, etc.), son propuestas bien definidas para ser aplicadas en el ámbito de la Educación Infantil y, con perspectiva de proceso, continuar con ellas en las sucesivas etapas educativas. Como afirma Monique Frapat (2000), los niños son ruido y movimiento y: “Hay que respetar la naturaleza sonora del niño”. 39 7. CONCLUSIONES Podemos estar orgullosos de que una metodología, como la que se atribuye en varios países a François Delalande, director de investigaciones teóricas de una institución nacional francesa, como es el Grupo de Investigaciones Musicales de París (GRM), tenga su origen en la figura de una maestra generalista de Educación Infantil, Monique Frapat, que reconocía no saber cantar, a quien todos los estudiantes de Palencia conocen hoy como un referente educativo muy relevante. Esta educadora y su experiencia de la visita con su clase de niños y niñas de dos y tres años a la lavandería, entre las múltiples experiencias que ha realizado, ha supuesto un antes y un después en la pedagogía musical francesa, y en todos los que pretendemos renovar el punto de vista centrado en la naturaleza del niño, para nuestra actuación en el aula de Infantil. Desde 1972, año en que Frapat sitúa aquella experiencia, y la edición en castellano del libro “Las Conductas Musicales” de Delalande en 2013, vuelven a citar su contenido, ensalzando la figura de esta maestra de Infantil con un tesón extraordinario y con una competencia profesional de excelencia reconocida. Los docentes son quienes deben llevar a cabo el acercamiento del alumno al terreno de lo artístico, en este caso la Educación Musical. Son el eslabón que une el entusiasmo innato de los niños, con el aprendizaje significativo y motivador de habilidades que les permitirán construir progresivamente sus esquemas mentales, cada vez más complejos. El desarrollo integral del niño necesita de la música como componente esencial del mismo y está presente durante toda la vida. En numerosas ocasiones, la escuela ofrece la única vía de acceso que los alumnos tienen para entrar en contacto con prácticas culturales y artísticas variadas. Debido a que los centros educativos suelen dar prioridad a un saber común organizado, basado en la premisa de “saber hacer” y en los conocimientos prácticos, como al área lógico-matemática, lingüístico y otros, resulta necesaria una visión más amplia en el sentido artístico y musical, de la que se ha venido aplicando en las últimas décadas en nuestro país, respecto a la Educación Musical. Si se toman como ejemplo los principios de la PCM francesa, se dará mejor preparación a los niños y niñas y también las oportunidades necesarias para que desarrollen sus competenticas, y adquieran destrezas que en las etapas posteriores les serán de gran utilidad. 40 Fomentar en el aula la exploración musical a través de objetos y sonidos que forman parte del entorno del niño, bajo la supervisión y guía del docente, favorecerá sin lugar a duda, la adquisición de conocimientos prácticos acordes con los intereses del alumno, e impulsarán el aprendizaje significativo. De igual manera, se le debe conceder la importancia que merece a la ruta auditiva, pues los niños y niñas sin una buena capacidad auditiva, no podrán percibir adecuadamente la información que reciben ni descodificarla para transformarla en acciones. Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la educación artística en los centros educativos, desde el primer nivel que es la Educación Infantil, debe tener cabida en los Proyectos Educativos de Centro (PEC), puesto que esta disciplina favorece en los alumnos el desarrollo del pensamiento racional y analítico (intuición, imaginación y creación). 41 8. REFERENCIAS 8.1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Alcázar, A. (2010). La pedagogía de la creación musical, otro enfoque de la educación musical. Eufonía: Didáctica de la música, 49 (81-92). - Cárdenas S., M. I. (2004). El rincón de la música en el aula de Infantil. Revista de la universidad Femenina del Sagrado Corazón, Año 8, Nº 9, 66-78. - Céleste, B. Y Delalande, F. (1997). Productions non verbales dans les jeux de fiction. L’enfant du sonore au musical. I.N.A./Buchet-chastel. - Delalande, F. (1995) La música es un juego de niños. Buenos Aires: Ricordi Americana. - Delalande, F. Las conductas musicales. (2013). Trad. de Rojas, T. S., y Cárdenas, M. I. Santander: EUC. - Laulhère-Clemént, G. (2006). L’emotion et le geste improvise chez l’enfant. Quelle conscience en a t-il. Boesch, R., Rossé, F., Bosseur, J., Petit, D., y Savouret, A. (Comps). Réflexions sur l’improvisation libre “non idiomatique”. (11-19). Ariam Ile- de France: Paris. - López Juez, M. J. (2010). ¿Por qué yo no puedo? Madrid: M.J.L.J. - Martínez Criado, G. El juego y el desarrollo infantil. (1998). Barcelona: Octaedro. - Moyles, J. El juego en la educación infantil y primaria. (1990). Madrid: Morata. - Negrín Fajardo, O. y Vergara Ciordia, J. (2005). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. (2ª ed.). Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces. - Ortega Ruiz, R. (1992). El juego Infantil y la construcción social del conocimiento. España: Alfar. - Piaget, J. y Inhelder, B. (1977) Psicología del niño. (7ª ed.). Madrid: Morata. - Romero Rosales, V., Gómez Vidal M., y Gispert, A., (2008). El juego: concepto y teorías. El juego infantil y su metodología (6-24). Barcelona: Ed. Altamar. - Salgado, K. (2013). Producciones no verbales en los juegos de ficción. En Céleste, B. y Delalande, F., L’enfant du sonore au musical (101-154). París. 42 8.2. FUENTES LEGISLATIVAS - Asamblea General de la ONU. Declaración de los derechos del niño. 20 de Noviembre de 1959. - Asamblea de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. 20 de Noviembre de 1989. - Constitución Española. Diciembre de 1978. Artículo 27.1 y 27.2 - DECRETO 122/2007, de 27 de Diciembre, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León, incluido dentro del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) número 1, del 2 de enero de 2008. - REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, incluido dentro del Boletín Oficial de Estado (BOE) número 4, del 4 de enero de 20007. 8.3. RECURSOS ELECTRÓNICOS - Competencias generales y específicas del Título de Grado en Educación Infantil. http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativag rados/_documentos/edinfpa_competencias.pdf (Consulta: 26 de abril de 2014). - Drweski, N. La música concreta: 50 años de historia. http://www.musicaysonido.com/portal/contenidos/musica/28-la-musica-conceta-50anos-de-historia.html (Consulta: 14 de mayo de 2014). - Frapat, M. (2000). La composición musical contemporánea y la creación musical en el aula. https://www.youtube.com/watch?v=yvJknXbg5rg(parte1) (Consulta: 22 de Marzo de 2014). https://www.youtube.com/watch?v=DVlVj_6avew(parte 2). (Consulta: 22 de Marzo de 2014). - García Gómez A., M. ¿Cuál es la psicología de los juegos infantiles? Cuadernos de Educación y Desarrollo Vol 1, Nº 10. http://www.eumed.net/rev/ced/10/amgg2.htm (Consulta: 10 de mayo de 2014). - Pedagogía infantil: nutrición y salud integral 1 y Educación Musical. http://pedagogiainfantilunitolima.blogspot.com.es/p/educacion-musical.html (Consulta: 20 de Junio de 2014). 43 - Plan de estudios del Título de Grado en Educación Infantil. http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativag rados/_documentos/educacioninfantil_distribucion.pdf (Consulta: 18 de marzo de 2014). - Sabori Salazar, L., I. La escuela moderna de Freinet. http://teoriasunikino.blogspot.com.es/2009/03/freinet.html (Consulta: 10 de junio de 2014). - Universidad de Valladolid. (2011). Memoria de plan de estudios del título de Grado Maestro - Maestra – en Educación Infantil. (Versión 5, 13/06/2011). http://www6.uva.es/export/sites/default/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/ VicerrectoradoEstudiantes/Grado/CCSS/UVaGradoEducacionInfantil.pdf (Consulta: 15 de marzo de 2014). 44