EL BOOM ENTRE DOS LIBERTADES
Anuncio
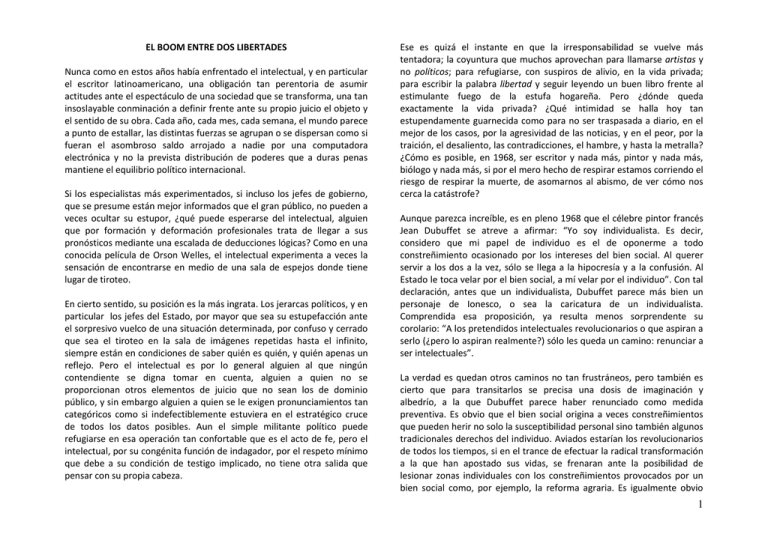
EL BOOM ENTRE DOS LIBERTADES Nunca como en estos años había enfrentado el intelectual, y en particular el escritor latinoamericano, una obligación tan perentoria de asumir actitudes ante el espectáculo de una sociedad que se transforma, una tan insoslayable conminación a definir frente ante su propio juicio el objeto y el sentido de su obra. Cada año, cada mes, cada semana, el mundo parece a punto de estallar, las distintas fuerzas se agrupan o se dispersan como si fueran el asombroso saldo arrojado a nadie por una computadora electrónica y no la prevista distribución de poderes que a duras penas mantiene el equilibrio político internacional. Si los especialistas más experimentados, si incluso los jefes de gobierno, que se presume están mejor informados que el gran público, no pueden a veces ocultar su estupor, ¿qué puede esperarse del intelectual, alguien que por formación y deformación profesionales trata de llegar a sus pronósticos mediante una escalada de deducciones lógicas? Como en una conocida película de Orson Welles, el intelectual experimenta a veces la sensación de encontrarse en medio de una sala de espejos donde tiene lugar de tiroteo. En cierto sentido, su posición es la más ingrata. Los jerarcas políticos, y en particular los jefes del Estado, por mayor que sea su estupefacción ante el sorpresivo vuelco de una situación determinada, por confuso y cerrado que sea el tiroteo en la sala de imágenes repetidas hasta el infinito, siempre están en condiciones de saber quién es quién, y quién apenas un reflejo. Pero el intelectual es por lo general alguien al que ningún contendiente se digna tomar en cuenta, alguien a quien no se proporcionan otros elementos de juicio que no sean los de dominio público, y sin embargo alguien a quien se le exigen pronunciamientos tan categóricos como si indefectiblemente estuviera en el estratégico cruce de todos los datos posibles. Aun el simple militante político puede refugiarse en esa operación tan confortable que es el acto de fe, pero el intelectual, por su congénita función de indagador, por el respeto mínimo que debe a su condición de testigo implicado, no tiene otra salida que pensar con su propia cabeza. Ese es quizá el instante en que la irresponsabilidad se vuelve más tentadora; la coyuntura que muchos aprovechan para llamarse artistas y no políticos; para refugiarse, con suspiros de alivio, en la vida privada; para escribir la palabra libertad y seguir leyendo un buen libro frente al estimulante fuego de la estufa hogareña. Pero ¿dónde queda exactamente la vida privada? ¿Qué intimidad se halla hoy tan estupendamente guarnecida como para no ser traspasada a diario, en el mejor de los casos, por la agresividad de las noticias, y en el peor, por la traición, el desaliento, las contradicciones, el hambre, y hasta la metralla? ¿Cómo es posible, en 1968, ser escritor y nada más, pintor y nada más, biólogo y nada más, si por el mero hecho de respirar estamos corriendo el riesgo de respirar la muerte, de asomarnos al abismo, de ver cómo nos cerca la catástrofe? Aunque parezca increíble, es en pleno 1968 que el célebre pintor francés Jean Dubuffet se atreve a afirmar: “Yo soy individualista. Es decir, considero que mi papel de individuo es el de oponerme a todo constreñimiento ocasionado por los intereses del bien social. Al querer servir a los dos a la vez, sólo se llega a la hipocresía y a la confusión. Al Estado le toca velar por el bien social, a mí velar por el individuo”. Con tal declaración, antes que un individualista, Dubuffet parece más bien un personaje de Ionesco, o sea la caricatura de un individualista. Comprendida esa proposición, ya resulta menos sorprendente su corolario: “A los pretendidos intelectuales revolucionarios o que aspiran a serlo (¿pero lo aspiran realmente?) sólo les queda un camino: renunciar a ser intelectuales”. La verdad es quedan otros caminos no tan frustráneos, pero también es cierto que para transitarlos se precisa una dosis de imaginación y albedrío, a la que Dubuffet parece haber renunciado como medida preventiva. Es obvio que el bien social origina a veces constreñimientos que pueden herir no solo la susceptibilidad personal sino también algunos tradicionales derechos del individuo. Aviados estarían los revolucionarios de todos los tiempos, si en el trance de efectuar la radical transformación a la que han apostado sus vidas, se frenaran ante la posibilidad de lesionar zonas individuales con los constreñimientos provocados por un bien social como, por ejemplo, la reforma agraria. Es igualmente obvio 1 que no todos los constreñimientos que pueden molestar a Dubuffet provienen de situaciones ideales, y que frente a ellos la actitud más fácil y menos riesgosa es limitarse a velar por el “papel del individuo”. La más difícil, la menos confortable, pero en definitiva la única humanamente plausible, es la de esforzarse por introducir el papel del individuo dentro del bien social y no sustraerlo expresamente de él. Para ser coherente consigo mismo, Dubuffet debería renunciar a todo bien social (desde los servicios de salud pública hasta el benemérito Métro de París) que de algún modo incluyera o rozara su papel de individuo; de lo contario, no parece éticamente válido abandonar la responsabilidad colectiva en su etapa ingrata, y solo integrarse a la comunidad cuando esta se convierte en beneficiaria. En ocasión de la llamada revolución de mayo, Sartre vio ese mismo conflicto desde otro ángulo, este sí revolucionario: “La única manera de aprender es cuestionando. Es también la única manera de hacerse hombre. Un hombre no es nada si no es cuestionante. Pero también debe ser fiel a ciertas cosas. Para mí un intelectual es eso, alguien que es fiel a un conjunto de ideas políticas y sociales, pero que no deja de cuestionarlas. Las eventuales contradicciones entre esa fidelidad y esa constestation serán, en todo caso, contradicciones fructíferas”1. Siete años atrás, en el prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, el mismo Sartre había sostenido que “la verdadera cultura es la revolución”. También hay un concepto de libertad que es anterior a la revolución y otro que es consecuencia de ese mismo impulso. Nadie mejor situado que el intelectual latinoamericano para aprecia la distancia que media entre ambas libertades. La primera es casi una abstracción; más que un nombre, es un seudónimo. Cuando se habla, por ejemplo, de libertad de comercio, la abstracción está a cargo del diccionario (“facultad de vender y comprar sin estorbo alguno”); luego, en realidad, en la realidad latinoamericana, los estorbos corren por cuenta del imperialismo y sus bloqueos. Y así con las otras libertades: la de prensa (es sabido que esta, en la acepción de la SIP, no significa por cierto libertad de información veraz, sino lisa y llanamente “libertad” para que los grandes consorcios periodísticos desinformen a la opinión pública y falsifiquen la realidad de acuerdo a la conveniencia de los intereses oligárquicos a los que embozada o desembozadamente sirven), las libertades cívicas, la libertad política, etc. Una forma de libertad que parecía casi sagrada en América Latina, la autonomía universitaria, duró mientras fue considerada inoperante o inofensiva, pero fue violada sin vacilación no bien el estudiante se convirtió en decisivo factor de la posibilidad revolucionaria. Lo que sucede es que la revolución (como posibilidad, como realidad, como experiencia) comienza por fracturar algunos conceptos un poco desvirtuados: cultura, por ejemplo, o libertad. En rigor, la palabra cultura no significa lo mismo antes que después de la revolución. Una vez que esta despega y se realiza, una vez que se apaga el ruido de las descargas, y comienzan, casi simultáneamente, el estruendo de las máquinas y el dinamismo de las aulas, entonces e posible redistribuir en términos de la proposición de Sartre (tan exacta y tan válida) y convertirla en esta otra: la verdadera revolución es la cultura. Lo cierto es que el intelectual que cede a las presiones de ese concepto deformado y deformante de la libertad, en realidad está haciendo muy poco por una efectiva libertad. Conviene tener presente que la mayor parte de los instrumentos de la penetración imperialista en los medios culturales de América Latina, recurre vergonzantemente a la palabra libertad: Congreso por la Liberta de la Cultura, galerías artísticas de Cultura y Libertad, etc. Con ello cumplen dos funciones: antes de ser desenmascarados, la palabrita les sirve para confundir a la opinión pública e incluso a intelectuales excesivamente ingenuos, pero una vez puestos en evidencia les ayuda a desprestigiar el concepto revolucionario de libertad cuando este es esgrimido por intelectuales progresistas. 1 Creo, por supuesto, que no debemos dejar ese concepto en manos del enemigo: la libertad es nuestra. Pero rescatarla significa también Citado por Carlos Fuentes, en semanario Marcha, de Montevideo, 9 de agosto de 1968, 2 esclarecer su condición. “Un carácter esencial y necesario de la libertad es estar situada”, escribió Sartre en 1948. La posibilidad de una verdadera libertad adviene después de la liberación política (reconozcamos que tampoco entonces es automática ni sencilla su asunción) y no antes. O sea que el intelectual genuinamente revolucionario debe medir su concepto de libertad en función de la liberación (social, política, y por ende colectiva) y no como una facultad abstracta que solo a él concierne. Dentro de los diversos matices de penetración cultural está el ofrecimiento de becas individuales, ayuda económica a universidades u otros organismos culturales, bien remuneradas colaboraciones en revistas sutilmente adictas al Imperio, y uno de los argumentos normalmente usados para estimular su aceptación por artistas y universitarios latinoamericanos es la “absoluta libertad para expresar criterios personales”. Sin perjuicio de señalar que esa “absoluta libertad” tiene sus previsibles límites (por ejemplo: una de las revistas del Congreso por la Libertad de la Cultura llegó a publicar artículos que enjuiciaban la agresión latinoamericana a Vietnam, pero en cambio se negó a incluir otro que defendía la independencia de Puerto Rico), tal vez habría que preguntar, aun en el caso de que la libertad de expresión individual no sufriera mella, qué validez, qué justificación moral puede tener la misma cuando su graciosa concesión está a cargo del poder político que diariamente se permite conculcar en amplias zonas de nuestra América, todo tipo de libertades esenciales. El hecho de que un escritor, becado por la Rockefeller, la Ford o la Guggenheim, pudiera escribir sin cortapisas políticas una novela durante un año o dos, bien remunerados, ¿serviría acaso para restablecer el equilibrio con respecto a la insultante presencia de boinas verdes en Bolivia, marines en Santo Domingo, asesores yanquis en las fuerzas de represión del Cono Sur, e indisimulables funcionarios de la CIA en más de un aeropuerto latinoamericano? ¿Compensaría además el delictivo bloqueo a Cuba, los años de tortura a Albizu Campos, el asesinato del Che, la arbitraria condena a Debray, el apoyo a las más inhumanas dictaduras del continente? Es hora que decidamos un orden preferencial: si la libertad individual, en su sentido más burgués y en definitiva más frívolo, es, para nuestro rigor intelectual, más importante que la liberación o viceversa. No se interprete esto como un planteo esquemático, inflexible. Bien sabemos que en los Estados Unidos hay universidades progresistas, y hasta revolucionarias, donde a diario estudiantes y profesores se enfrentan con el más despiadado de los aparatos policíacos; casas editoriales en verdad independientes, que no se doblegan ante los previsibles chantajes y presiones; intelectuales que ven desde dentro, y con la mayor lucidez, la injusticia fundamental y las contradicciones esenciales de la sociedad norteamericana; y por supuesto, la formidable agitación reivindicativa promovida por los negros. ¿Cómo no colaborar con unos y otros? ¿Cómo no sentirse solidario de su desesperación y de su esperanza? ¿Cómo no entender que allí están nuestros aliados potenciales, nuestro natural y fraterno socio del Tercer Mundo? Estos son matices decisivos que deben pesar en la decisión del intelectual. Un político puede acaso encontrar alguna excusa para ser esquemático; un intelectual, jamás. Ahora bien, si sostuve que la auténtica libertad solo puede sobrevenir después de la liberación, es porque entiendo que esta aporta, como elemento esencial y constitutivo, la justicia, y sin justicia no hay libertad posible. Sin embargo, la experiencia muestra que el hecho de que solo después de la liberación exista la posibilidad efectiva de libertad, no significa que esta eclosione milagrosamente en veinticuatro horas, o que no haya zonas en las que ese derecho demore su comparencia en la vida comunitaria. Reconozcamos que también en la izquierda el esquematismo es una tentación, y una tentación que para muchos se convierte en irresistible. También allí la cultura suele ser una víctima propiciatoria. Siempre hay quien propone que, dentro de la revolución, el arte debe ser enterizo, sin matices, aleccionante, literal, con el mensaje a flor de página y sin dejarle al eventual consumidor la mínima posibilidad de participación o de duda. Aparte de la inevitable monotonía que tal ejercicio conlleva, es útil recalcar la tremenda contradicción que significa introducir, en un contexto revolucionario, un arte del más rancio conservadorismo. Una revolución debe abarcarlo todo: desde la ideología hasta el amor, desde la conciencia hasta la economía, desde la tierra hasta la imaginación. Un escritor, un artista, debe usar su capacidad imaginativa para defender, dentro de la revolución, su derecho a imaginar más y mejor. 3 Acaso sea en esa palabra, imaginación, donde la cultura y la revolución pueden realmente encontrarse. “L’imagination pren le pouvoir”, rezaba una inscripción en la escalera de la Facultad de Ciencias Políticas, de París, durante la reciente revolución de mayo2. Una prueba más de la latinoamericación de Europa, ya que en América Latina, concretamente en Cuba, hace diez años que la imaginación ha tomado el poder. Antes de la Revolución Cubana, los sociólogos y políticos profesionales habían cumplido, con respecto a la capacidad imaginativa del artista, del intelectual, la misma función que las Academias con respecto al habla popular: requerían un plazo de garantía para admitirla. Pero Fidel Castro y los suyos no solo han subvertido el orden zonal impuesto hace décadas por el Imperio; también han transformado el estilo y el ritmo del marxismo, han propuesto (y llevado a cabo) otra forma verdaderamente original de comunicarse con las masas. Y en esa nueva forma, en ese nuevo estilo, hay un proceso intelectual que se desarrolla casi paralelamente a la acción revolucionaria. “No estamos en ninguna órbita. Estamos fuera de toda órbita”, dijo el Che Guevara refiriéndose a Cuba, en diciembre de 1964, al hacer uso de la palabra en la XIX Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de todo, ¿qué otra cosa hace el intelectual sino estar, afortunada o angustiosamente, fuera de órbita? En agosto de 1968, cuando las tropas del pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, me encontré no coincidiendo con nadie; ni con los soviéticos ni con los checos; ni con los diversos sectores de la izquierda europea o latinoamericana, ni tampoco con las conclusiones (aunque sí con el tratamiento en profundidad) de Fidel Castro; ni con el previsible cinismo del Departamento de Estado, ni con el más asombroso de Yehudi Menuhin, que se niega a tocar en los países del acto de Varsovia pero curiosamente no se impone la misma prohibición con respecto a Estados Unidos, invasor y genocida. Sigo creyendo que la invasión es injustificable, pero extrañamente ninguno de mis argumentos coincide con quienes la repudian. Fue en medio de ese hermoso dolor de cabeza que hallé la cita del Che, y me encontré menos desajustado al sentirme fuera de órbita, de toda órbita. Más o menos por la misma época, el Che le decía a María Rosa Oliver: “Tras lo que dice Marx siento latir la misma palpitación que en Baudelaire” 3. Cuatro años antes, en carta al novelista argentino Ernesto Sábato, se había referido al título de escritor como lo más sagrado del mundo4. ¿Cómo asombrarse entonces de que la Revolución Cubana (el Che no fue por cierto un caso aislado dentro de sus cuadros dirigentes) se haya convertido en la más imaginativa de las transformaciones políticas y sociales de América Latina, en la única revolución que ha seguido un proceso particularmente afín con el de una obra de arte? Es posible, además, que a través de la Revolución Cubana, y, como es lógico, a través de Vietnam (el despliegue imaginativo de las FALP es sin duda un elemento inseparable de los éxitos militares alcanzados), la actividad revolucionaria de otras latitudes se enriquezca también con factores poco menos que poéticos. Cuando los estudiantes de París quitaban los adoquines del pavimento y, a través de una cadena humana, los hacían llegar a un extremo donde servían para levantar muros de protección, ¿acaso no estaban llevando a cabo una experiencia poética? Esa transformación móvil, dinámica, del pavimento en muros, ¿qué es sino una metáfora? En América Latina, con el fin de llevar a cabo su tarea de información, la izquierda revolucionaria debe sustituir los dólares que no tiene, por la imaginación creadora que sí puede tener. Admitamos que vencer al Imperio donde solo cuenten el poder y la coacción del dinero, es algo virtualmente imposible; sí es posible vencerlo en un terreno donde el ingenio y la imaginación actúen como detonantes. Todos los pasados acumulados enseñan que el humor, la ironía vital, siempre han sido arma, por cierto eficaces, de los pueblos que se resisten a ser sojuzgados, y en cambio esos rasgos han brillado por su ausencia en el estilo prepotente de quienes alguna vez se han sentido amos del mundo. (Nadie menos dotado 3 2 Citado en Les murs ont la parole, París, 1968, selección de Julien Besancon, pag. 146/47 María Rosa Oliver: Solamente un testimonio, en revista Casa de las Américas, n° 47, marzo-abril 1968, p´g 94. 4 Carta del Che a Ernesto Sábato, del 12 de abril de 1960. Ver revista Casa de las Américas,,Nos. 51-52, p 204, La Habana, 1968-69 4 de ingenio y sutileza que Hitler o que Johnson). Aparentemente, la mala conciencia no suele congeniar con la agudeza. En el campo imaginativo, el aporte del artista latinoamericano puede ser de una eficacia resonante, impredecible, ya sea a través de una manera indirecta, en función exclusiva de su arte. Una obra de indudable calidad artística, nada panfletaria, como La ciudad y los perros, puede originar violentas reacciones en los círculos militares del Perú, una novela de estupendo desborde imaginativo, como Cien años de soledad, puede convertirse en subversiva a partir de la mala conciencia de las clases dirigentes colombianas. En el presente, la narrativa latinoamericana ha alcanzado un dignísimo nivel artístico, y en base a la resonancia que es la consecuencia directa de esa calidad, pueden originarse algunas variantes significativas en el plano de responsabilidades del escritor latinoamericano con respecto a su público. Se trata de algo más que del prestigio literario a secas. Hay miradas y esperanzas puestas en esos escritores que han sabido diagnosticar en profundidad la realidad del continente, y que, cada uno a si manera y en su estilo, han impugnado directa o indirectamente las estructuras del poder en la escena latinoamericana. Carpentier, Cortázar, Onetti, Rulfo, Sábato, Arguedas, Roa Bastos, Lezama Lima, Viñas, García Márquez, Martínez Moreno, Vargas Llosa, Garmendia, Fuentes, son nombres claves en ese equipo de testigos e imaginadores. Ninguno de ellos ha escrito la novela rígidamente política, esa que no dejaba lugar a dudas, la historia a lo Icaza o a lo Jorge Amado. Justamente, uno de los mejores rasgos de estos nuevos mundos de ficción, es que dejan amplio lugar a dudas. Sin embargo, entre todos, dan una imagen colorida, integral, conflagrante, secreta, dinámica y profunda, de la biografía y el instante continentales. Los que deliberadamente no tocan lo social, se complementan con los otros, infatigables hostigadores de la hipocresía, del impudor político; los que se atienen a la realidad (una realidad que afortunadamente ahora incluye el inconsciente, las pesadillas y otras zonas oscuras) como quien se asigna a sí mismo una tarea de exploración y de síntesis, se complementan con los fantásticos, esos que prolongan los datos de lo real hasta hacerlos penetrar en el infierno o en el cielo. Y todo ello sin contar que en varios casos (Cortázar, García Márquez) se dan en un solo creador las dos actitudes, los dos rumbos. La mayoría de estos narradores son (en arte, en experiencia) suficientemente maduros como para que tensiones, provocaciones y estímulos circunstanciales lleguen a deformarlos. Sin embargo, algunas de las presiones externas que insistentemente los acosan, pueden de algún modo reflejarse en las promociones más jóvenes, que miran hacia ellos con clara expectativa y a veces con sincera admiración. Por razones obvias, la industria editorial ha visto con enorme interés este crecimiento repentino de los creadores y su consecuencia inmediata: la creación casi milagrosa de un mercado de lectores, con estupendas posibilidades comerciales. Se ha creado entonces (particularmente en Argentina) un aparato publicitario que funciona, con impecable destreza, en varios niveles y zonas, desde los influyentes semanarios “para ejecutivos” hasta la crítica de sostén, en algunos casos directa o indirectamente estimulada por las casas editoras; desde los no siempre confiables cuadros de bestsellers hasta el aviso comercial propiamente dicho; desde el chisme escandaloso hasta el reportaje sutilmente indiscreto. En un medio como el latinoamericano, donde la institución de la vedette tiene un radio de acción muy limitado (fundamentalmente el deporte y la televisión, ya que el cine solo tiene vida propia en dos o tres puntos de América Latina), semejante armazón publicitaria puede en ciertos casos encandilar a la gente joven; puede incluso crear una curiosa y contradictoria ambición de escribir con vistas a la posteridad, aunque, eso sí, exigiendo desde ya algún anticipo de la futura fama. En varios países de América Latina se da el caso de estos jóvenes, y no tan jóvenes que han puesto el ojo en “los valores eternos” y en consecuencia hallan muy natural despreocuparse de algo tan provisorio y azaroso como eso que Dubuffet llama despectivamente los intereses del bien social. Es inevitable que un fenómeno tan complejo como el tan mentado boom latinoamericano, produzca un cierto deslumbramiento en las jóvenes generaciones. En sus términos más superficiales, el boom significa fama, traducción a otros idiomas, elogios de la crítica, viajes, becas, premios, 5 adaptaciones cinematográficas, no despreciables ingresos y la consiguiente posibilidad (tan insólita para el artista latinoamericano) de vivir de su arte. ¿Quién podrá no sentirse atraído por semejante canto de sirena, especialmente cuando se lo escucha desde América Latina, donde el escritor se ve por lo general obligado, si quiere sobrevivir, a desempeñarse en varios menesteres extraliterarios? Por otra parte, la explosiva situación social y política de América Latina, reclama del escritor que en ella vive, un tipo de pronunciamiento que cada vez estrecha más la posibilidad de elección: o el intelectual asume, en su actitud (aun en el caso de que su obra se instale en lo fantástico, zona tan legítima como cualquier otra) la responsabilidad de denuncia a que el presente lo conmina, o, por temor, por apatía, por apego al confort, por simple omisión o, en el peor de los casos, por razones contantes y sonantes, le da la espalda a la realidad y se refugia en la cartuja de su arte. En el primer caso, es posible que enfrente incalculable número de dificultades: desde sufrir, por motivos extraliterarios, críticas demoledoras y agraviantes, hasta la pérdida de su trabajo de la libertad; en el segundo, puede hipotecar el respeto de su lector, y no me refiero aquí a la mera estima literaria sino al respeto a nivel de prójimo. La opción no es fácil, pues, ya que cualesquiera de las actitudes a asumir traer desajustes, incomodidades, agravios. Y esto, sin contar los conflictos con la propia conciencia y con la conciencia social, y los no menos graves desajustes (siempre posibles) entre una y otra. De todos modos, quien (actuando u opinando) se decide, corre un riesgo y asume una responsabilidad. Es natural que para el escritor latinoamericano que reside en Europa, la elección no sea obligatoria, y la decisión en cambio sea menos riesgosa. Quizá le ocasione algún problema (como efectivamente sucedió cuando la llamada revolución de mayo) al tomar posición frente a acontecimientos específicamente europeos, pero podrá de todos modos opinar libremente sobre la convulsionada realidad latinoamericana, sin que ello le acarree situaciones enojosas, o pérdida del trabajo, o riesgo de prisión. Por otra parte, el lector latinoamericano curiosamente no le exige a quien reside en París la misma comprometida actitud de quien comparte con él tensiones, crisis económicas y hasta persecuciones. Y no se entienda esto como un reproche dirigido al lector latinoamericano, ni siquiera al escritor que reside en Europa, sino como una constancia objetiva de algo que efectivamente ocurre. Este es, por supuesto, un elemento adicional que también puede contribuir al deslumbramiento; cierta impunidad del creador latinoamericano que vive del otro lado del Atlántico. Cando se habla del boom es muy fácil incurrir en peligrosas simplificaciones. En primer término, no todos los escritores del boom se sienten cómodos en él. Hay algunos que no han movido un dedo para ser incluidos en esa categoría un poco espectacular. Al decir esto, pienso concretamente en Cortázar, cuya sobriedad en el manejo de sus “relaciones públicas” es ya proverbial. Pero hay otros que sencillamente se desesperan por ser “boomizados”. En París existe un café-restorán, La Coupole, en el que noche a noche puede verse a editores, traductores, autores, críticos, etc. Cuando viví en París durante un año, solo dos veces concurrí allí, pero me bastó. Confieso que no pude evitar cierta vergüenza delegada al ver a tanto intelectual latinoamericano, connotado o sin connotar, pero siempre provincianamente deslumbrado, mariposear de mesa en mesa, sonreír, adular, festejar, como etapas de una operación mayor que consiste en tratar de avanzar en la interminable cola que apunta a la edición europea, y a lo que ellos entienden que será el seguro éxito a escala universal. Por supuesto, no todos los mariposeadores ingresan al boom, en primer término porque no todos tienen la cuota de talento que es condición sine qua non; y luego, porque al aparato publicitario y editorial le conviene en cierto modo aplicar al fenómeno, leyes semejantes a las de un club exclusivo. Hay que reconocer que, en más de un aspecto, el boom es una ampliación, a escala internacional de la maffia mexicana. Tal vez convenga agregar, sin embargo, que el boom no es el mismo cuando se lo ve desde América Latina (donde revistas de gran circulación, como Primera Plana o Siempre!, le otorgan preferente atención) y cuando se lo aprecia desde la misma Europa. No hace muchas semanas Marcha publicó un interesante artículo5 de un traductor europeo, quien alertaba a los autores latinoamericanos acerca de la falta total de respeto con que son encaradas las traducciones de sus 5 Wolfgang A. Luchting, En vías de arollo, en Marcha, Montevideo, 8 de noviembre de 1968 6 obras en algunos países de Europa (él se refería concretamente a Alemania Occidental y mencionaba algunos ejemplos en verdad convincentes) donde mutilan y modifican los textos originales con un desparpajo que acaso sea un inesperado síntoma del desarrollo. No importa que en estos momentos la narrativa latinoamericana sea la más creadora, la más dinámica, la más rica. Los europeos siguen dedicando a los novelistas de estas tierras (y en este aspecto no importa demasiado que pertenezcan o no al boom) una frívola ojeada que no se diferencia mucho de la que el colonizador consagró siempre a los aborígenes. Cabría agregar que en Francia, las traducciones de autores latinoamericanos nunca aparecen en plena temporada editorial, reservada a los autores franceses y de otros países europeos; las mejores novelas de América Latina aparecen en medio del inmóvil estío, cuando todo París está de vacaciones y las librerías están desiertas; no son rodeadas de la mínima promoción publicitaria, y es excepcional que alguna revista literaria de cierta importancia se ocupe de su aparición (frente a tal indiferencia organizada, no cabe hablar de lanzamiento). Y menciono esto, sin detenerme en estropicios de traducción como por ejemplo los sufridos por La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. De modo que el famoso boom es mucho más espectacular desde la cazuela bonaerense o mexicana que desde la platea parisién; la verdad es que, por razones obvias, están mucho más interesados en él los editores latinoamericanos que los europeos. Se trata sin embargo de un proceso intrincado, con zonas de ambigüedad que resulta arduo esclarecer. Por más que, como ya señalara, es imprescindible una evidente calidad literaria para aspirar al boom, llama sin embargo la atención que todos los integrantes del mismo residan en Europa. Ni Rulfo ni Onetti ni Arguedas ni Garmendia ni Manuel Rojas ni Antonio Calado ni Roa Bastos ni Carlos Heitor Cony ni Marechal ni Viñas ni Sábato ni Revueltas ni Marta Traba ni Galindo, participan de esa promoción publicitaria, pese a que su calidad tal vez no sea promedialmente inferior a la de Fuentes, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante, Vargas Llosa, Sarduy, Donoso. El detalle está posiblemente en que los primeros viven en América Latina, y parecería que esa terquedad los hace menos cotizables en el mercado editorial. Esto no significa (entre otras cosas, porque no sería justo) proponer que los modestos y mártires viven aquí, y que los exitistas y frívolos viven allá. Más bien sirve para relevar una clara tendencia de editores, agentes y “críticos de sostén”. Por otra parte, también conviene señalar que en algún repentino ascenso hasta la Gran Plataforma, o por lo menos en el intento de lograrlo, suelen intervenir espurios móviles políticos. Este es sin duda el caso de los escritores cubanos del exilio, tales como Cabrera Infante o Severo Sarduy, que no bien se apartaron de la Revolución Cubana encontraron fuerte apoyo en revistas directa o indirectamente vinculadas al Congreso por la Libertad de la Cultura, organismo como se sabe financiado en unas etapas por la CIA y en otras por la fundación Ford. Ambos escritores cubanos participan del boom, y en el caso del primero con bombo y platillos; son narradores de buen nivel, pero ¿quién sería honestamente capaz de anteponerlos, en una estricta escala de valores, a creadores extra boom como Rulfo u Onetti? ¿Quién sería asimismo capaz de anteponerlos a un creador como Alejo Carpentier, cubano como ellos pero revolucionario (reside en París, pero ocupando un alto cargo en la Embajada cubana) y por lo general “ninguneado” por los agente publicitarios del boom? A esta altura puede sacarse en limpio que entre los posibles ingredientes del boom figuran el talento y la calidad rentable, como elementos obligatorios, pero en algunos casos (por suerte, no demasiado frecuentes) también figura la tendencia a eludir el pronunciamiento de carácter político; la autoneutralización (tan ansiosamente buscada por la penetración imperialista); la exaltación del artista como individuo fuera de serie y por lo tanto voluntariamente marginado de toda rigurosa transformación política y social6; la progresiva frivolización del quehacer artístico, destinada a convertirlo en elemento decorativo y a apartarlo de todo cateo en profundidad. 6 Puede ser ilustrativa esta opinión del novelista chileno José Donoso, citada por la revista Mundo Nuevo (París, setiembre 1967): “El esritor no debe tomar la libertad de ser socialmente inútil para ser culturalmente útil”. Y la revista agrega: “Debe pues, desligarse de lo intersubjetivo (lo social) para darse a lo objetivo (la creación de bienes culturales)”. 7 Así como estoy seguro de que, tarde o temprano, el ritmo de la historia estará marcado por el socialismo, también empiezo a intuir que habrá que inventar una nueva relación entre este y el intelectual. Una relación que no podrá ser, por supuesto, la propuesta por el estalinismo, pero que tampoco será la que imaginan muchos escritores que sinceramente se proclaman de izquierda, y que sin embargo conciben la revolución como un fenómeno agradable, mondo, virginal, confortable, incontaminado, lineal, al que no es necesario sacrificar nada. La revolución es una sacudida brutal, que todo lo revuelve, que todo lo transforma, desde la razón de la vida hasta la comunicación con la propia conciencia. Lógicamente, tiene que transformar también las relaciones del individuo con la sociedad, algo que después de todo es una manera de transformar las relaciones del individuo consigo mismo. Un mundo revolucionario tiene derecho a exigir del escritor, no una obra panfletaria, ni siquiera una obra comprometida, pero sí, una actitud ciudadana que significa lisa y llanamente su inserción en el medio social, una participación (así sea mínima) en la creación de los bienes colectivos que él luego disfrutará como consumidor, una acepción de la libertad individual que no se oponga a la liberación política sino que participe de ella. Y tiene derecho a exigírselo, no por mala voluntad hacia el escritor, sino porque se lo exige igualmente a todos los sectores de la sociedad, y no creo que ningún artista que se precie de tal, ha de querer que un mundo en revolución lo considere un privilegiado. Si aceptamos la posibilidad de crear un hombre nuevo, también tenemos que aceptar la posibilidad de crear, dentro del socialismo, dentro de la revolución, una nueva relación entre el artista y su contorno. No importa que no haya antecedentes válidos; mayor estímulo aún para inventarla. sensibilidad pueden contribuir inmejorablemente a que el mundo de la revolución concilie la aventura del arte con su violenta belleza. Mario Bendetti (1968) Tengo la impresión de que cuando esa nueva relación comience a perfilarse, el boom puede llegar a partirse en dos. De un lado acaso queden los que piensan que la revolución debe hacerse inexorablemente de acuerdo a su concepción, su gusto y su confort; lo que si eso no se cumple, habrán de retraerse a su parcela individualista. Del otro lado, acaso permanezcan aquellos que, debajo de sus preocupaciones, esperanzas, frustraciones y deseos, tracen doble raya y abran cuenta nueva. Ojalá los mejores figuren entre estos, ya que con su talento y 8
