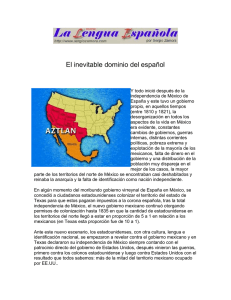El Destino Manifiesto y la construcción de una nación continental
Anuncio

El Destino Manifiesto y la construcción de una nación continental, 1820-1865. M. Graciela Abarca ¡Pobre México! Tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Atribuido al General Porfirio Díaz, presidente de México, 1877-1911 En las décadas de 1830 y 1840, los estadounidenses que impulsaban fervientemente la expansión territorial hacia el oeste y la conquista del continente se habrían sentido sumamente ofendidos con la afirmación del general mexicano. Los expansionistas estaban convencidos de que los Estados Unidos habían sido elegidos por Dios para elevar la condición de la humanidad. En otras palabras “expandirse y poseer todo el continente que la Providencia les había otorgado para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno federado” era el “destino manifiesto” de la nación.1 Esta frase, que se volvería famosa, fue articulada por John O’Sullivan – publicista y político del Partido Demócrata— para describir el proceso de expansión de los Estados Unidos en el contexto de la anexión de Texas en 1845. Uno de los principios subyacentes al llamado Destino Manifiesto era la superioridad innata de los estadounidenses de origen anglosajón. Irónicamente, como lo afirma el historiador Anders Stephanson, O’Sullivan descendía de un linaje de aventureros y mercenarios de origen irlandés, y su participación política a favor de la expansión territorial no lo haría merecedor de ningún reconocimiento en vida. En realidad, O’ Sullivan no fue consciente de la trascendencia de las palabras que había unido –“destino” y “manifiesto”– hasta que sus opositores políticos las convirtieron en un tema central de debate, en un símbolo. De esta manera, en una frase, O’Sullivan resumió el derecho providencialmente o históricamente atribuido a Estados Unidos de expandirse en Este artículo fue publicado por primera vez en De Sur a Norte. Perspectivas Sudamericanas sobre Estados Unidos, número 15 (2007). 1 Anders Stephanson, Manifest Destiny. American Expansion and the Empire of Right (New York: Hill and Wang, 1995), pág. xii. América del Norte desde el Atlántico hasta el Pacífico. Cabe destacar que dos siglos antes, en 1616, apenas diez años después de la fundación de Jamestown (la primera colonia inglesa en América del Norte), un agente de la colonización resaltaba las virtudes de estas tierras fértiles y alentaba a sus conciudadanos a emprender la aventura: “No debemos temer partir inmediatamente ya que somos un pueblo peculiar marcado y elegido por el dedo de Dios para poseerlas”.2 O’Sullivan, el hombre que reformularía este “mandato divino” murió en 1895 en el anonimato. Coincidentemente, para esa época el Destino Manifiesto entraría en el debate político nuevamente ante la posibilidad de un conflicto armado con España. En 1898, después de una “guerra espléndida y pequeña”, como la definiera Teodoro Roosevelt, Estados Unidos anexaría sus primeras posesiones coloniales y reprimiría el movimiento independentista en las Filipinas. Si bien el Destino Manifiesto no fue la causa de la Guerra con México o el único motor que llevaría a la construcción de un imperio a fines del siglo XIX, esta ideología se vuelve fundamental para comprender la manera en que los Estados Unidos se percibía – y se percibe – a sí mismo dentro del orden mundial. A través de la historia del país, el Destino Manifiesto, como sistema de valores, funcionó de manera práctica y estuvo arraigado en las instituciones. Además, actuó en combinación con otras fuerzas de maneras múltiples. Tal como lo define Stephanson, el Destino Manifiesto es “una tradición que creó un sentido nacional de lugar y dirección en una variedad de escenarios históricos (...), un concepto de anticipación y movimiento”.3 Es posible afirmar que el nacionalismo estadounidense surgió con fuerza a partir de 1820 y tomó la forma de una “comunidad imaginada”, más que de una ideología explícita. Los estadounidenses compartían entonces la sensación de un país caracterizado por la movilidad social, las oportunidades económicas y la disponibilidad de amplias extensiones de tierra. Estados Unidos no era una nación más, era un proyecto, una misión de significado histórico. Por esta razón, el dinamismo capitalista se centró en la expansión territorial, ya que de esta forma, la comunidad que se había consolidado podría expandirse a voluntad. De cierta manera, la nación se construía como una serie de redes temporarias en torno a la expansión del espacio territorial y su consecuente desarrollo económico. Se podría argüir 2 3 Ibídem, pág. 42. Ibídem, pág. xiv. que el espacio mismo y el constante desplazamiento hacia el Oeste definieron la proyección del ser nacional. Esa migración y la consecuente incorporación de nuevos estados pusieron de relieve las diferencias regionales. En particular, el debate en torno a limitar la expansión de la esclavitud amenazaba seriamente con desestabilizar el balance entre los estados esclavistas y los no esclavistas. El “Compromiso de Missouri” de 1820 logró posponer el conflicto abierto por un período de aproximadamente tres décadas. El acuerdo establecía el paralelo 36º 30’ como la línea divisoria entre los estados “libres” y los esclavistas que surgieran en los territorios situados al oeste del río Mississippi. De esta manera, Missouri sería el único estado esclavista al norte de esta línea divisoria; simultáneamente, Maine era admitido a la Unión como estado “libre” y así se mantenía el equilibrio de 12 estados esclavistas y 12 “libres”. Tener el control del Congreso significaba tener potencialmente el poder de establecer la prohibición de la esclavitud como una condición de admisión, o de decidir que el Congreso no tenía ninguna autoridad sobre el tema. Además, detrás de esta cuestión, también subyacía el problema de la esclavitud ya existente en el Sur. Estos temas irrumpirían nuevamente en la escena política con la anexión de territorios y la consecuente admisión de nuevos estados. Es importante señalar que oponerse a la expansión de la esclavitud no significaba que se estuviese a favor de una sociedad multirracial de individuos que vivirían armónicamente en la república, aunque algunos abolicionistas radicales efectivamente esgrimían esta postura. La mayoría se oponía tanto al trabajo esclavo como a las “mezclas” de razas. Muchos de aquellos que clamaban por la admisión de estados “libres”, no pensaban en la incorporación social de los negros. En el mejor de los casos proponían planes de colonización que les permitieran regresar al continente africano. Cabe destacar que la producción algodonera no era solamente el motor económico del Sur, sino que también proveía a los Estados Unidos del nivel de exportaciones necesario para permanecer integrado a la economía mundial. El nacionalismo tenía entonces fuertes raigambres en los estados del norte y del oeste. En Nueva Inglaterra, los protestantes comenzaron a proponer que ellos eran los dueños de la verdad, especialmente cuando se veían obligados a lidiar con la inmigración masiva de irlandeses y alemanes católicos que comenzaron a llegar al país en la década de 1830. Para 1840, ya había en el país unos 40.000 predicadores, uno por cada quinientos habitantes. El Sur, por su lado, había comenzado a definirse claramente como un grupo para el cual el verdadero significado de la Unión era que los estados individuales pudieran actuar con total libertad, como siempre lo habían hecho. En 1828, el entonces vicepresidente John C. Calhoun y distinguido político de Carolina del Sur, desarrollaba su doctrina de la “anulación”, de manera anónima, en el documento “Exposición y Protesta”. De acuerdo con esta teoría, los estados tenían el derecho de invalidar las medidas que juzgaran opresivas por parte del gobierno nacional, y hasta podían separarse de la Unión si lo consideraban necesario. A pesar de las marcadas diferencias políticas, sociales y económicas entre el Norte y el Sur, el conflicto armado en torno al rumbo de la nación no estallaría hasta 1860. El tema que dominaría el debate político en las décadas de 1830 y 1840 fue la visión introducida por el presidente Andrew Jackson, la llamada “Edad del Hombre Común”, que enfatizaba la oportunidad y expansión para todos, con una intervención del gobierno mínima o nula, en un discurso de igualdad republicana que en realidad enmascaraba una sociedad marcadamente desigual. Allí se expresaba que lo más importante era la libertad del individuo para hacer lo que quisiera y para establecerse donde quisiera. Para que esto fuera posible era necesario que hubiera un incremento cuantitativo en el espacio físico, en la extensión de lo que Jackson llamaría el “área de libertad”. Durante su presidencia se facilitó y aceleró la venta de tierras públicas, por lo cual las comunidades indígenas, con la excepción de los seminole en Florida, fueron eliminadas del Sur con el apoyo del Gobierno Federal, a fin de facilitar la expansión de las tierras disponibles para el cultivo de algodón. En la década de 1840, James Polk, el sucesor de Jackson, aplicaría esta lógica en una escala mucho mayor e incorporaría áreas gigantescas al “imperio de la libertad”: Texas, Oregón y gran parte de México. Hoy puede resultar sorprendente contemplar un mapa de México y de los Estados Unidos en 1824 y observar que estas dos naciones no eran tan diferentes en términos de territorio y población. La ex colonia española contaba con 4,4 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente 6 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos tenía una superficie de 4,6 millones de kilómetros cuadrados y una población de 9,6 millones. En sólo tres décadas, más de la mitad de México, 2,6 millones de kilómetros cuadrados, un territorio mayor al adquirido con la compra de Luisiana a Napoleón Bonaparte en 1803, había sido transferido a los Estados Unidos. Algo similar había sucedido con la población: el país del norte contaba con 23 millones de habitantes, mientras que México no superaba los 8 millones. En 1845, Texas se convirtió en la primera provincia mexicana en ser anexada a los Estados Unidos. Después de nueve años de existencia como estado independiente, la “Estrella Solitaria” finalmente fue incorporada a la Unión. Escasamente poblada y alejada del corazón de México, Texas pronto se convirtió en un objetivo tentador para la expansión del cultivo de algodón y la venta especulativa de tierras: dos tendencias que dominaban la política estadounidense en las décadas de 1830 y 1840. El gobierno mexicano decidió permitir la inmigración de los ciudadanos estadounidenses e hizo lo posible por regular el proceso. En 1835, la mayoría de los 35.000 habitantes de Texas –colonos, invasores aventureros y prófugos de la ley– eran de origen anglosajón, protestantes y propietarios de esclavos que habían llegado atraídos por las excelentes tierras. Alarmado por la conducta de estos inmigrantes que no sólo ignoraban las leyes sino que también menospreciaban a los mexicanos del lugar, y alertado por las manifestaciones expansionistas de la prensa estadounidense, el gobierno mexicano envió guarniciones militares para controlar la provincia. En 1836, cuando el gobierno mexicano declaró el centralismo, los texanos encontraron la justificación política que necesitaban para declarar la independencia. A pesar de que el inestable gobierno mexicano resistió militarmente, Texas finalmente lograría independizarse. La región se abrió inmediatamente al cultivo del algodón y se reintrodujo la esclavitud, que había sido abolida por México en 1827. El próximo paso, el de la anexión a los EE.UU., tomaría varios años. Cuando este estado pidió ser admitido en la Unión, el entonces presidente, Martín Van Buren, consideró que el momento no era oportuno. El país estaba en medio de una crisis económica y la incorporación de un nuevo estado esclavista podía alterar el precario equilibrio político y social. Sin embargo, tan pronto como James K. Polk llegó a la presidencia del país, en 1845, la anexión de Texas se sometió a votación en el Senado y fue aprobada por una mínima diferencia de votos. Durante su campaña presidencial, Polk había prometido simultáneamente la “reanexión” de Texas –como si alguna vez hubiera pertenecido a los Estados Unidos– y la “reocupación” de todo el territorio de Oregón, una expresión bastante peculiar ya que muy pocos estadounidenses habían vivido allí antes. Este territorio era ambicionado por los defensores de la expansión, y se extendía desde la frontera mexicana hasta el paralelo 54º 30’; previamente, había sido ocupado conjuntamente por Gran Bretaña y Estados Unidos desde 1818. Mientras los sureños pugnaban por la expansión hacia el Sudoeste, los habitantes del Noreste y Medio Oeste se sentían atraídos por los recursos naturales y posibilidades comerciales de Oregón. A principios de la década de 1840, la fiebre de Oregón atacó a cientos de estadounidenses. Para 1845, 5000 pioneros ya habían establecido un gobierno provisional en el valle de Willamette, al sur del río Columbia. En consecuencia, el Congreso estaba cada vez más convencido de que debía llegar a un acuerdo con los ingleses y dar a los nuevos asentamientos autoridades, leyes y títulos de tierra. Contando con el apoyo popular necesario, Polk demandaba para los Estados Unidos “el paralelo 54º 30’ o la guerra”. De esta manera, el presidente obtuvo del Congreso el permiso para revocar el acuerdo de ocupación conjunta y en abril de 1846 se lo comunicó a Inglaterra. A pesar de que Polk no quería ceder un solo palmo, la inminente guerra con México lo obligó a reducir sus demandas. El tratado firmado en junio de 1846 establecía que el límite noroeste del país estaría en el paralelo 49º, por lo que EE.UU. adquiría los actuales estados de Oregón, Washington, Idaho, y parte de los de Wyoming y Montana. Es interesante señalar que en 1843 el Democratic Review –el periódico fundado por O’Sullivan— había criticado duramente las prácticas monopolísticas de la Hudson Bay Company, la empresa británica que controlaba el comercio en Oregón. Sin embargo, cuando el tema de la anexión se complicó y creció la posibilidad de un conflicto armado con Gran Bretaña, el Democratic Review se convirtió en la voz de la moderación, sugiriendo como límite el paralelo 49º y evitando cualquier tipo de retórica belicosa. Una guerra contra los británicos, aunque fueran unos “rufianes”, sería en última instancia una gran calamidad. Aún antes de que la cuestión territorial fuera resuelta, el Review publicó una nota celebrando la fusión de la manufactura inglesa con la agricultura estadounidense a través del libre comercio. Fiel a la teoría del Destino Manifiesto, la raza anglosajona se uniría –bajo el dominio estadounidense— y traería tiempos prósperos para todos. Estaba claro que la poderosa Gran Bretaña, tierra de los anglosajones, no era México. Los dos no podían ser concebidos de la misma manera.4 Polk no perdió tiempo e intensificó sus movimientos en contra de México. Obviamente sus ojos, al igual que los de muchos otros estadounidenses, estaban puestos en el territorio entre Texas y el Océano Pacífico, especialmente en Alta California, el actual estado de California. El asunto inmediato, sin embargo, fue una disputa en la frontera sudoeste entre Estados Unidos y México. Nada demasiado importante estaba en juego, pero el conflicto le permitió a Polk agudizar la situación. En la convicción de que los mexicanos podrían incluso recibir a los soldados estadounidenses como “libertadores”, Polk ordenó a sus tropas que avanzaran hacia el Río Grande. Cuando la armada mexicana respondió, Polk declaró que Estados Unidos había sido invadido y así comenzó la guerra. México perdió la guerra de manera desastrosa, pero el esfuerzo bélico de Estados Unidos tuvo poco impacto en la vida cotidiana de sus habitantes. No hubo reclutamiento, la guerra misma era considerada distante y no se debatía sobre su desarrollo, aunque hacia el final de la contienda el malestar de la población había comenzado a incrementarse. Para desilusión de Polk, el conflicto se extendió más allá de lo previsto. Durante toda la guerra, el presidente de EE.UU. había estado convencido de que la cuestión central para los mexicanos era el dinero, por lo tanto no podía entender por qué se negaban a capitular. Finalmente, la ciudad de México fue tomada y se logró llegar a un proceso de negociación que fue largo y tedioso. De esta manera, EE.UU. adquiría, previo pago, las tierras situadas al norte del Río Grande y el paralelo treinta y dos en dirección al Océano Pacífico. Esto incluía vastas extensiones no controladas por México, sino por los apaches y otros indígenas. Lo que era aún mucho más importante, incorporaba a la nación a un gran número de mexicanos, todos católicos. Este grupo de “indolentes” no era precisamente gente que calificara para ser bienvenida como ciudadanos. En 1853, el país del norte logró comprar otra porción de territorio y así asegurar las rutas para la futura construcción del ferrocarril transcontinental en el sudoeste del país. Cuatro años más tarde, el presidente James Buchanan trató de adquirir muchas más tierras en Baja California y en las provincias mexicanas del norte, pero su intento falló. La “expansión contigua”, es decir, continental, había llegado a su fin. 4 Stephanson, págs. 42-43. ***** El Destino Manifiesto se consolidó en la década de 1840, ante la necesidad de entender y legitimar la agresiva anexión de territorios. Durante la guerra con México, Walt Whitman, poeta y editor del periódico Brooklyn Eagle, afirmaba que el “miserable e ineficiente México” era incompatible con “la gran misión de poblar el Nuevo Mundo con una raza noble”. Estas palabras son solamente un ejemplo de las nociones de progreso esgrimidas por los intelectuales a mediados del siglo XIX. Para 1850, era ampliamente aceptado en los Estados Unidos que la raza anglosajona estaba destinada a definir el destino de la mayor parte del mundo. En su avance expansionista, los estadounidenses se encontraban con un número de “razas inferiores” que estaban “condenadas a la subordinación o a la extinción”.5 Se escribieron muchos trabajos sobre este tema, que dieron fundamento teórico al expansionismo estadounidense. Un crudo racismo impregnaba los debates políticos de mediados del siglo XIX, un racismo que daba forma a las relaciones de este país con los habitantes de los territorios anexados en la década de 1840. En el siglo XIX, la superioridad de la raza anglosajona y las actitudes hacia los indios, los negros y los mexicanos, eran parte de un mismo sistema de pensamiento organizado en términos raciales. Según el historiador Reginald Horsman, los orígenes intelectuales del Destino Manifiesto propuesto por la población blanca de los Estados Unidos están directamente vinculados con el racismo anglosajón teutónico y la supremacía aria que se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVI. Por su parte, el Romanticismo Europeo, que buscaba destacar lo que era especial y único acerca de los individuos, las naciones y las razas, tuvo su impacto en el proceso; de la misma manera, las nuevas investigaciones seudo-científicas del siglo XIX, inherentemente racistas, intentaban probar la superioridad del hombre blanco. Por ejemplo, las nuevas “ciencias” incorporaban la medición frenológica de los cráneos y la convicción de que la sangre determinaba la raza, 5 John S. D. Esienhower, So Far From God. The U.S. War with Mexico, 1846-1848 (New York: Random House, 1989), pág. vi. convirtiendo la mezcla de blancos y negros en un peligro mortal que llevaría a la contaminación de la raza superior. Todos estos factores, combinados con el prejuicio popular y el apoyo gubernamental hacia una política expansionista, dieron forma al pensamiento racial en los Estados Unidos. Además, las nuevas teorías tuvieron otras consecuencias. En el Norte se acentuó el movimiento para poner fin a la esclavitud, a la vez que se eliminaba a los negros de la “república de la libertad” a través de planes de colonización, reducción de los derechos de los negros libres y apoyo a la anexión de Texas, por considerarla un posible canal para el “drenaje” de éstos hacia zonas climáticamente más apropiadas para ellos. En segundo lugar, se consolidó un ranking “interno” de los caucásicos, en el cual los anglosajones eran realmente los más avanzados y vigorosos dentro de la raza blanca en su totalidad. Se argüía que los pueblos arios y godos habían marchado hacia la construcción de un imperio en el oeste por más de un milenio y medio y, como lo indicaba la historia, la vanguardia de estos grupos habían sido las tribus anglosajonas. Es más, eran anglosajones originales los que habían recuperado las libertades durante la guerra por la independencia: los estadounidenses eran los representantes más genuinos de esta raza, exentos de las manchas de la decadencia normanda. En suma, “anglosajón” podía referirse a la pureza mítica prenormanda, como así también a la identidad de una “blancura americanizada”.6 En cualquier caso, las “mezclas” no se tolerarían. Para explicar la creencia en la inferioridad de los mestizos, el historiador David Weber recurre a la llamada “leyenda negra”. Weber sostiene que el estereotipo que los estadounidenses tenían de los mexicanos no se basaba tanto en la observación directa o la interacción con los mexicanos, sino en gran parte en las actitudes negativas hacia los españoles católicos. Las posiciones antihispánicas heredadas de Inglaterra incluían más que un simple anticatolicismo. Los colonos ingleses veían al gobierno español como autoritario, corrupto y decadente, y a los españoles como crueles, tiránicos y holgazanes. Son estas acusaciones en contra de los españoles a las que se llegó a llamar la “leyenda negra”. Los “anglos” despreciaban a los mestizos mexicanos de piel oscura ya que, según la creencia popular, habían heredado las cualidades de los españoles y los indios. Los mexicanos, como descendientes de los conquistadores españoles, eran herederos de sus ancestros. 6 Stephanson, págs. 55-56. Phillip Wayne Powell, otro investigador que ha explorado los orígenes de los prejuicios raciales en EE.UU., afirma que “los anglos transfirieron parte de la profunda antipatía hacia la España católica a sus herederos americanos”. Powell estudió la llamada “leyenda negra” de los vicios, defectos y actos condenables de los españoles que floreció en el mundo occidental en el siglo XVI. En su visión revisionista con respecto a esta leyenda, Powell arguye que la misma existía mayormente en las mentes de los extranjeros celosos que nunca le perdonaron a España su éxito en América. En su libro, Powell analiza lo que denomina una “continuidad hispanofóbica en los Estados Unidos”; un sentimiento basado en el hecho de que España y Estados Unidos fueron enemigos en las fronteras durante mucho tiempo. La expansión territorial de Estados Unidos entraría primero en conflicto con los intereses españoles en La Florida y más tarde en torno al uso del puerto de Nueva Orleans como salida para el comercio del oeste estadounidense. Powell señala que entre las tendencias intelectuales que se cristalizaron en torno a la cuestión del Destino Manifiesto, la popularización de los prejuicios en contra de lo hispano es claramente identificable. Estos sentimientos se profundizarían durante el conflicto entre Texas y México y, posteriormente, durante la Guerra con México. En 1845, James Buchanan afirmaba: “La sangre anglosajona no podría ser nunca sometida por nada que clamara tener origen mexicano”.7 Cuando los estadounidenses y los mexicanos comenzaron a compartir territorio en la frontera sudoeste de Estados Unidos, esta visión anglosajona marcó muchos de los aspectos de la confrontación. En cuanto se volvía obvio que los intereses de los estadounidenses y los mexicanos eran incompatibles, entonces empezaron a aparecer debilidades “innatas” en la población mexicana. Existen numerosos relatos de “personalidades” de la época que confirman esta interpretación, entre ellos, los escritos de expedicionarios como George Kendall y T.J. Farnham; de intelectuales como Horace Bushnell y Lansford Hastings; de los senadores Benjamin Leigh, de Virginia, y Robert J. Walker, de Mississippi, y el presidente de Texas, Sam Huston. Todos estos individuos coincidían en que, dado que los mexicanos carecían de valor, “sacarles tierras a los bárbaros no era un crimen; era simplemente seguir las órdenes de Dios y hacer que la tierra diera frutos”.8 7 Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny. The Origins of American Racial Anglo Saxonism (Cambridge, MA, and London, England: Harvard University Press, 1981), pág. 208. 8 Ibídem. La guerra entre los Estados Unidos y México no sólo provocó una ruptura de las relaciones entre ambos países sino que tuvo fuertes implicancias en el sudoeste en la interacción entre los “mexicano-estadounidenses” y los “anglo-estadounidenses”. El estereotipo del mexicano “holgazán, ignorante, prejuicioso, supersticioso, embaucador, ladrón, jugador, cruel y siniestro,” estaba fuertemente presente en el sistema de valores del Destino Manifiesto. A medida que el contacto entre los dos grupos se intensificaba, las posibilidades de conflicto se incrementaban. Con respecto a este tema, el historiador David Weber realiza una observación interesante: los estereotipos negativos se aplicaban mayormente a los hombres mexicanos y no a las mujeres, ya que éstas gozaban de una imagen positiva, atrayendo a menudo a los visitantes por su “belleza, amabilidad y coquetería”. De cualquier manera, la vida para un pueblo en transición entre la cultura estadounidense y la mexicana no era fácil. De León se refiere a este proceso como la “tragedia” en la que cayeron los texanos a partir de 1836, ya que “pasaron a vivir en un mundo en el cual prácticamente todo, desde el color de la piel hasta sus manifestaciones culturales, evocaban respuestas racistas perversas”. Este historiador intenta rebatir la creencia de que la comunidad texana estaba plagada de ignorancia, superstición y atraso, tal como argumentaron los expansionistas. Si bien el analfabetismo era común entre los texanos del siglo XIX, los padres de esa época llevaban a sus niños a la escuela siempre que las circunstancias lo permitiesen. Otro de los aspectos destacados es que los texanos se involucraban políticamente, recurriendo además a las asociaciones de beneficencia y a las “mutualistas” para mejorar su situación en momentos de necesidad. También producían periódicos cuando la comunidad requería noticias, opiniones y avisos. En suma, De León señala que el catolicismo no necesariamente retrasaba el progreso, como la creencia popular en los Estados Unidos indicaba, y el folclore popular estimulaba sus sueños y aspiraciones.9 Si bien las observaciones de De León son acertadas, Weber correctamente señala que la expansión territorial de los Estados Unidos bajo la bandera del Destino Manifiesto no fue la única razón por la cual México perdió sus tierras. El país carecía de un plan sistemático 9 Arnoldo De León, They called them Greasers. Anglo Attitudes toward Mexicans in Texas, 1821-1900. (Austin: University of Texas Press, 1983), págs. 187/194. para poblar la región, volviéndose más cierto que nunca el precepto del político argentino Juan Bautista Alberdi que, a mediados del siglo XIX, afirmara: “Gobernar es poblar.” Un crecimiento de la población era esencial para el desarrollo de México y para la conservación de su frontera norte. Si “gobernar es poblar”, concluye Weber, en el caso de Texas resultó ser “poblar es gobernar”. La fuerte migración de estadounidenses a Texas en las décadas de 1830 y 1840 condujo finalmente a su anexión en 1845.10 El Destino Manifiesto había convencido a los estadounidenses de su superioridad cultural y racial y de lo correcto de la conquista, ya que “las supremas instituciones y raza anglosajonas contribuirían a redimir a los mexicanos degenerados”.11 Para algunos académicos, el pensamiento racial anglosajón en los Estados Unidos de mediados de siglo XIX se origina en la necesidad de aliviar un sentimiento de “culpa” por la explotación y la destrucción de poblaciones que no eran blancas. Sin embargo, esto pareciera ser una gran simplificación. Objetivos netamente económicos y comerciales subyacían en la relación entre un sentido especial de destino y la ideología racial imperante en la primera mitad del siglo XIX. El historiador David Montejano, por ejemplo, ofrece un enfoque un tanto distinto, ya que no considera al tema racial como un factor tan dinámico e importante como la explotación de clase en la determinación del status de las minorías raciales. Para Montejano, el principio más importante que subyace en el Destino Manifiesto no es la superioridad de la raza anglosajona, sino la búsqueda de un “imperio mercantil”. En su análisis, los años 1836-1900 constituyen un período en el cual el nuevo orden político de Texas trató de establecer una estructura pacífica y de alguna manera llegar a un acuerdo entre los líderes victoriosos y los derrotados. Lo más importante era en realidad lograr los objetivos comerciales del Destino Manifiesto creando un exitoso mercado de tierras. La independencia de Texas y su subsiguiente anexión a EE.UU. son esencialmente un claro reflejo del Destino Manifiesto. Con una expansión territorial hacia el Océano Pacífico y hacia el Istmo de Panamá, el país se movía hacia la adquisición de puertos que garantizarían el futuro de la nación como un imperio mercantil. En su descripción de la estructura social de Texas en tiempos que el sentimiento expansionista era muy marcado, 10 David Weber, The Mexican Frontier 1821-1846. The American Southwest under Mexico (Alburquerque: University of New Mexico Press, 1982), pág. 250. 11 Weber, págs. 158-178. Montejano le asigna un papel fundamental a la elite mercantil. Aunque admite que los comerciantes no estaban solos en sus proyectos, los considera las “figuras centrales en el moldeado del Destino Manifiesto en demandas y propuestas concretas”.12 En suma, mientras las elites intelectuales de mediados del siglo XIX sentaban las bases teóricas del llamado Destino Manifiesto, las elites comerciales las llevaban a la práctica. Al concluir la Guerra con México, el etnocentrismo de la cultura anglo, la teoría de una raza superior y las convicciones de un Destino Manifiesto exacerbaron los prejuicios raciales en las regiones incorporadas. Miles de mexicanos pasaron por la triste experiencia de convertirse en extranjeros en su propia tierra en el marco de un intenso traslado de anglos hacia el sur y mexicanos hacia el norte. El choque profundizó las diferencias religiosas, filosóficas y económicas existentes entre los “anglo-estadounidenses” y los ahora “mexicano-estadounidenses” en los territorios anexados por Estados Unidos. El período de “incorporación”, como lo llama Montejano, no fue fácil, dada la compleja interacción entre los vencedores y la vencida sociedad mexicana, que a su vez estaba profundamente estratificada. En el momento de su anexión, la estructura social de Texas estaba constituida por una elite terrateniente mexicana, un grupo de ambiciosos comerciantes, además de rancheros empobrecidos y peones endeudados. En este período de “incorporación”, el casamiento de las elites anglo con familias terratenientes mexicanas era bastante común. De esta manera, afirma Montejano, los rancheros anglos establecían “una especie de feudalismo económico, social y político que no era necesariamente resentido por aquellos que se sometían a él”.13 Los comerciantes y los abogados dedicados a la compra y venta de tierras también jugaron un papel fundamental en este período, ya que “la construcción” de Texas fue una historia de penetración de mercado y desarrollo con importante participación de grupos capitalistas orientados a la exportación. Los comerciantes aseguraron su preponderancia económica y sentaron las bases para la generación de una clase alta poderosa centrada en la exportación, mientras que los abogados, miembros clave de la elite capitalista, organizaban el mercado de tierras y actuaban como intermediarios entre la elite terrateniente mexicana y los comerciantes anglos que controlaban el capital. 12 David Montejano, Anglos and Americans in the Making of Texas, 1836-1936 (Austin: University of Texas Press, 1987), pág. 48. 13 Ibídem, pág. 72. Según registros estadísticos, las transacciones que se realizaron en el período 1848-1900 ocurrieron entre individuos de apellidos hispánicos y no-hispánicos; en todos los casos las tierras pasaban de las manos de los primeros a las de los segundos. Además, mientras que las innovaciones tecnológicas desplazaban por igual a los rancheros anglos y a los mexicanos con poco capital y tierras, a largo plazo, el efecto en estas comunidades fue bastante diferente. Un comerciante de origen anglo era desplazado para ser remplazado por otro comerciante anglo. Sin embargo, cuando un terrateniente mexicano o ranchero era desplazado, no era remplazado por sus ancestros u otros mexicanos. En resumen, el desarrollo del mercado para los anglos era una “circulación de elites” mientras que para los mexicanos significaba el colapso de la estructura interna de clase.14 Montejano también le da un matiz diferente al análisis del racismo existente entre los estadounidenses de origen anglo en Texas. Este historiador afirma que la posesión de tierras de cierta manera definía si un mexicano era o no tratado como un individuo racialmente inferior. En otras palabras, que un mexicano fuera o no tratado como “blanco” dependía enteramente de su posición dentro de la sociedad texana. La discriminación de los mexicanos por raza y clase según Montejano se consolida con la incorporación de Texas en la economía capitalista regional y nacional. En pocas palabras, el prejuicio racial se consolida como una “explicación” o “justificación” para la explotación primero de los terratenientes mexicanos y posteriormente de los trabajadores. En el período que siguió a la Guerra con México, un nuevo elemento parecía emerger como parte integral del nacionalismo estadounidense, el tema cuasi-imperial de la velocidad, la actividad y el comercio. Una figura pionera en esta reformulación del Destino Manifiesto fue William H. Seward, el gobernador de Nueva York, miembro del Partido Whig. Seward sería el encargado de darle nueva forma a la noción de imperio “territorial” para transformarlo en uno “comercial”. Al igual que muchos liberales del siglo XIX, Seward afirmaba que “el comercio en gran medida había ocupado el lugar de la guerra”; el comercio produciría “influencia” mientras se intercambiaban productos, y esto resultaría en el beneficio inmediato de los pueblos más avanzados y el beneficio a largo plazo de los más retrógrados.15 14 15 Montejano, págs. 73-74. Stephanson, págs. 61-62. Si bien esta visión podría parecer sumamente benévola, Seward no era para nada complaciente acerca de los imperativos estratégicos del sistema geo-económico que proponía. Estados Unidos necesitaba el desarrollo de su infraestructura, mayor cohesión social interna y movimientos vigorosos para asegurar puertos y corredores de comercio en todo el mundo. Veía a Nueva York como el centro financiero supremo de un sistema de comercio global y al dólar como la moneda central. Como estaba convencido de que un área crucial de competencia comercial se hallaba en Asia, apoyaba la adquisición de Hawai, al igual que el proyecto de un canal ístmico y, además, la compra de Alaska. Seward enmarcaba su plan geo-económico en una visión universal de la cristiandad y el progreso de la historia del mundo. La aspiración de Estados Unidos debería ser entonces más que la construcción de un vulgar imperio del comercio. “Una nación deficiente en inteligencia y virtud –afirmaba– es innoble, y una raza innoble no puede ampliar o aún retener un imperio.” Aunque la esclavitud era indudablemente una gran deficiencia, Estados Unidos demostraba tener esta virtud y potencial para “promover el bienestar de la humanidad”.16 Sin embargo, el Destino tomaría un desvío, y Estados Unidos pasaría por la contienda armada más terrible que tuviera lugar en un siglo entre las Guerras Napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Ideas tales como el derecho a la rebelión, la independencia y la libertad fueron tomadas por la Confederación y todos los aspectos de la ideología estadounidense fueron desafiados. Pero al final de la guerra, el Norte victorioso se encargaría de que el país retomara su Destino Manifiesto. Según afirmaba un pastor en Filadelfia, el país renacería y se convertiría en “una montaña sagrada para la diseminación de luz y pureza a otras naciones”.17 Con un saldo de 640.000 muertos y 400.000 heridos, el triunfo del Norte indudablemente revitalizó la confianza en la misión, ahora sí, debidamente nacional. 16 17 Stephanson, pág. 62. Ibídem, pág. 65.