XVII CONGRESO LATINOAMERICANO, IX IBEROAMERICANO
Anuncio
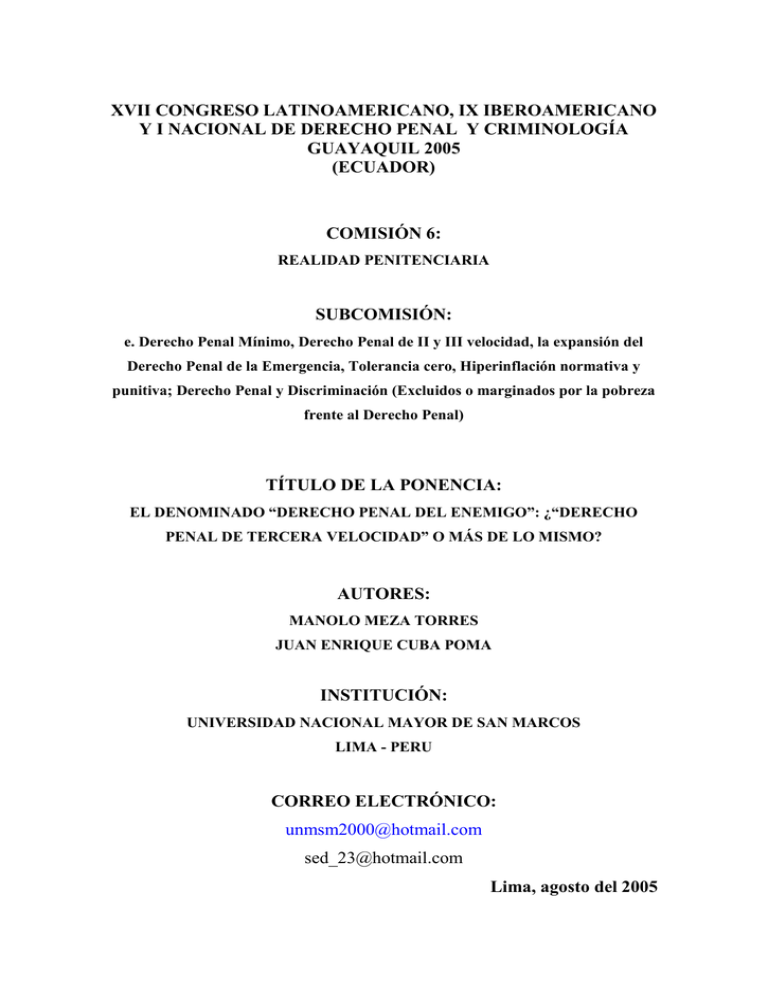
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO, IX IBEROAMERICANO Y I NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA GUAYAQUIL 2005 (ECUADOR) COMISIÓN 6: REALIDAD PENITENCIARIA SUBCOMISIÓN: e. Derecho Penal Mínimo, Derecho Penal de II y III velocidad, la expansión del Derecho Penal de la Emergencia, Tolerancia cero, Hiperinflación normativa y punitiva; Derecho Penal y Discriminación (Excluidos o marginados por la pobreza frente al Derecho Penal) TÍTULO DE LA PONENCIA: EL DENOMINADO “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”: ¿“DERECHO PENAL DE TERCERA VELOCIDAD” O MÁS DE LO MISMO? AUTORES: MANOLO MEZA TORRES JUAN ENRIQUE CUBA POMA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS LIMA - PERU CORREO ELECTRÓNICO: unmsm2000@hotmail.com sed_23@hotmail.com Lima, agosto del 2005 EL DENOMINADO “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”: ¿“DERECHO PENAL DE TERCERA VELOCIDAD” O MÁS DE LO MISMO? Manolo Meza Torres* Juan Enrique Cuba Poma** Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA La construcción del denominado “derecho penal del enemigo” se debe al profesor alemán Günther Jakobs, el “derecho penal del enemigo” es la “cereza” que le faltaba a su teoría funcionalista sistémica del derecho penal, pero el funcionalismo sistémico de Jakobs no nace del aire; Jakobs toma los planteamientos sociológicos de Niklas Luhmann, pero ambos encardinados en el pensamiento del gran filósofo Hegel (Jakobs y Luhmann recibieron el premio que se da en honor del gran filósofo alemán). La relación entre Luhmann – Jakobs con Hegel se confirma, porque la dupla sigue viendo al Estado como el ente por excelencia (sistema, en términos funcionalistas) – es por eso que buscan su protección (misión del derecho penal es mantener el buen funcionamiento del sistema)-; eso se puede verificar con palabras de Hegel cuando dice: “El estado, en cuanto realidad de la voluntad sustancial, realidad que ésta tiene en la autoconciencia particular elevada a su universalidad, es lo racional en y por sí. Esta unidad sustancial es el absoluto e inmóvil fin último en el que la libertad alcanza su derecho supremo, por lo que este fin último tiene un derecho superior al individuo, cuyo supremo deber es ser miembro del estado”1. Luhmann construye una nueva “teoría de la sociedad” y para eso desecha todos los conceptos que la sociología de la “ilustración” utilizaba para analizar la sociedad de su tiempo, Luhmann las llama “vieja tradición europea”, las tacha de inservibles; nombraré algunos conceptos que desecha: individuo, acción, libertad, razón, dignidad humana, etc. La “teoría de la sociedad” de Luhmann utiliza un enfoque funcionalista2 y tres teorías auxiliares: una teoría sistémica, una teoría de la evolución y una teoría de la comunicación; con el objeto de reducir la complejidad social. Como es conocido la teoría sistémica ve a la sociedad como un sistema general y a la ves como un conjunto de subsistemas (económico, jurídico, político, etc.); la teoría de la evolución3 busca la mayor complejidad como presupuesto de desarrollo y avance social (cuanto más complejo sea un sistema, mas evolucionado estará); y la teoría de la comunicación 4, lo que lo diferencia de las demás teorías funcionalistas –como la de Parsons5: que ve a la sociedad como un conjunto de acciones; o como la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas6: que se resiste en negar a la acción como criterio de interpretación social-. Las conclusiones que saca Luhmann de su teoría de la comunicación es que la sociedad está constituida por sistemas de comunicación, para el caso del subsistema jurídico son las normas o expectativas institucionales, entonces para Luhmann la sociedad no esta conformada por hombres (a estos los ubica en el entorno de la sociedad, en la naturaleza), ve a la “sociedad sin hombres”7 porque hacerlo no reduciría la complejidad social y por ende no se solucionarían los problemas sociales. Para Luhmann la sociedad tampoco está formada por acciones, porque “considerar el sistema social como un conjunto de acciones permitiría vincular una concepción sistémica con un punto de partida subjetivo, en otras palabras, permitiría reintroducir al sujeto en el sistema”8 lo cual no ayudaría a reducir la complejidad de la sociedad. Para que el hombre sea reconocido dentro del sistema social debe ser reconocido como persona por la sociedad, y esto sucede cuando la norma lo haga; ya que la norma es una expectativa institucionalizada. Jakobs recoge lo planteado por Luhmann y manifiesta que “persona es algo distinto de un ser humano, un individuo humano; éste es el resultado de procesos naturales, aquella un producto social (de lo contrario nunca podría haber habido esclavos, y no podrían existir las personas jurídicas)”9; por lo tanto, los que forman parte del sistema socio – jurídico son las personas y no los individuos como tales. Es claro que Jakobs parte de las conclusiones a la que llega Luhmann de que la sociedad es un sistema de comunicaciones y no está constituido por realidades pertenecientes a la naturaleza, sino por comunicaciones o sea normas; y es así como construye su teoría funcionalista sistémica como teoría jurídico penal, en palabras de Jakobs: “El mundo social no está ordenado de manera cognitiva, con base en relaciones de causalidad, sino de manera normativa, con base en competencias, y el significado de cada comportamiento se rige por su contexto”10. Después de lo descrito anteriormente, podemos entender mejor la construcción teórica del denominado “derecho penal del enemigo”, ya que para Jakobs el enemigo es aquel que no es persona; por lo tanto debe ser tratado de diferente manera, con un corpus legal diferente del derecho penal del ciudadano, enemigo es “quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, sino que el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas” 11. Si nos detenemos un momento podemos darnos cuenta que al no ser considerado el enemigo como persona, entonces ¿cómo se le puede imputar por un delito? si al individuo no se le puede imputar jurídicamente nada; en palabras de Jakobs: “(…) las expectativas normativas, no están dirigidas a individuos, sino a destinos construidos comunicacionalmente que se denominan personas”12; esto puede considerarse como una incoherencia intrasistemática en los planteamientos sistémicos de Jakobs (algo que Jakobs no soporta en los sistemas jurídicos penales). Lo que propugna Jakobs con su denominado “derecho penal del enemigo” es legitimar la actuación de los estados, que ya han venido transgrediendo los principios básicos del derecho penal en nombre de la seguridad, en palabras de Jakobs: “El derecho penal de enemigos sigue otras reglas distintas a las de un derecho penal jurídico – estatal interno y todavía no se ha resuelto en absoluto la cuestión de si aquel, una vez indagado en su concepto, se revela como derecho. Particularidades típicas del derecho penal de enemigos son: (1) amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, el cambio de la perspectiva del hecho producido por la del hecho que se va a producir, siendo aquí ejemplificadores los tipos de creación de organizaciones criminales o terroristas, o de producción de narcóticos por bandas organizadas; (2) falta de reducción de la pena proporcional a dicho adelantamiento; (3) paso de la legislación de derecho penal a la legislación de la lucha para combatir la delincuencia; (4) supresión de garantías procesales, donde la incomunicación del procesado constituye actualmente el ejemplo clásico”13. UNA CLASIFICACIÓN EQUIVOCADA Debemos partir de la premisa de que el denominado “derecho penal del enemigo” no debe ser considerado derecho (no se puede llamar derecho a cualquier cosa), quizás se le pueda considerar como un programa ideológico de los tantos que ha creado el estado para justificar sus atrocidades, partiendo de esa premisa entonces es errónea la clasificación que hace el profesor español Jesús – María Silva Sánchez al considerar al denominado “derecho penal del enemigo” como “derecho penal de tercera velocidad”14; “la imagen de las dos velocidades induce inmediatamente a pensar en el derecho penal del enemigo como tercera velocidad”15. Pero es aún más reprochable la intención de confundir a los lectores, al manifestar que el denominado “derecho penal del enemigo” es parte de la llamada “modernización del derecho penal”16; eso es falso ya que el denominado “derecho penal del enemigo” no tiene nada de moderno, porque “la consideración del delincuente como enemigo –o más concretamente, lo que viene a ser lo mismo: como un tumor canceroso que debe ser eliminado del cuerpo político- se puede entender presente ya en la teoría del pacto social de la sofística griega del siglo V a.C.”17. La propuesta del profesor español Luis Gracia Martín responde a distintos fundamentos; ya que “desde un punto de vista histórico – material, la modernización del Derecho penal debe entenderse ante todo como la lucha por el discurso material de criminalidad, la que ha de entenderse en el sentido de conquistar la integración, en dicho discurso, de toda la criminalidad material propia de las clases poderosas que estas mismas han logrado mantener excluida del mismo gracias al dominio absoluto que han ejercido siempre sobre el principio de legalidad penal desde su invención como instrumento formal que incluye, pero que al mismo tiempo y sobre todo – lo que es más importante- excluye comportamientos criminales del discurso de criminalidad”18. Es una clasificación equivocada pensar que el denominado “derecho penal del enemigo” es derecho; el denominado “derecho penal del enemigo” no es “derecho penal de tercera velocidad”, mucho menos forma parte de la “modernización del derecho penal”. MÁS DE LO MISMO El denominado “derecho penal del enemigo” es más de lo mismo; ya que el estado nos tiene acostumbrado a crear teorías (por intermedio de sus “gurús”) para legitimar su actuación, “las relaciones que se establecen entre violencia y el sistema penal, que están en el origen de éste, son las propias que justifican y legitiman la aparición del Estado”19, para confirmarlo hagamos un recuento histórico de algunos pensadores: Thomas Hobbes: Legitimó al gobierno absoluto (monarquía absoluta20); todo por miedo a la rebelión, “(…) Hobbes dice en su autobiografía que su madre dio a luz dos gemelos: al miedo y a él”21. Para graficar mejor citemos al propio Hobbes: “(…) que cada hombre se esfuerce por acomodarse a los demás. Para entender esto, podemos considerar que, en la capacidad que tienen los hombres para vivir en sociedad, hay una diversidad de aptitudes naturales que provienen de la diversidad afectiva de cada uno. Podrían compararse a las piedras que son utilizadas para construir con ellas un edificio. Y cuando la piedra que, por aspereza e irregularidades de forma, quita a las otras más sitio del que ella ocupa, y, debido a su dureza, no deja pulir, y obstaculiza por ello la construcción, es desechada por los constructores como algo que no puede aprovecharse y que causa dificultades. De igual manera, cuando un hombre, por causa de su aspereza natural, pretende retener lo que siendo superfluo para él, es necesario para los demás y, debido a la terquedad de sus pasiones, no puede corregirse, habrá de ser expulsado de la sociedad por constituir un peligro para ella”22.Entonces para Hobbes los que cumplen las leyes son llamados hombres sociables y los que no lo hacen reciben el nombre de incorregibles, insociables, obstinados, intratables, o en algunos casos “enemigos”. Jean Jacques Rousseau: Nos presenta un hombre contradictorio, a alguien que se tiene así mismo como su propio enemigo; “(…) la comprensión de su contrato social se clarifica con una visión de la dualista imagen del hombre”23, para él “(…) todo malhechor, al atacar el derecho civil, conviértase por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes, y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces incompatible con la de él; es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicar la pena de muerte al criminal, la patria lo hace más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso y el juicio constituyen las pruebas y la declaración de que haya violado el contrato social y, por consiguiente, que ha dejado de ser miembro del Estado. Ahora bien, reconocido como tal debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del pacto, o con la muerte como enemigo público, pues tal enemigo no es persona moral, sino un hombre, y en ese caso el derecho de guerra establece matar al vencido”24. Inmanuel Kant: Parece raro encontrar a este filósofo dentro de este recuento histórico, ya que es él quien reconoce la dignidad de la persona humana como imperativo categórico (el hombre no es una cosa; no es, pues, algo que pueda usarse como simple medio; debe ser considerado, en todas las acciones, como un fin en sí25); pero al hacer un análisis sistemático de sus obras encontramos la siguiente cita, que nos hace incluirlo dentro de este recuento histórico: “La paz entre hombres que viven juntos, no es un estado de naturaleza –status naturales-; el estado de naturaleza es más bien la guerra; es decir, un estado donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por lo tanto, la paz es algo que debe ser instaurado; pues de romper las hostilidades no basta para asegurar la paz, y si los que viven juntos no se han dado mutuas seguridades –cosa que sólo en el estado civil puede acontecer-, cabrá que cada uno de ellos, habiendo previamente requerido al otro, lo considere y trate, si se niega, como a un enemigo”26. Es también parte de este recuento histórico el nacionalsocialismo27; ideológicamente encuentra en Carl Schmitt a uno de sus representantes, este autor también habla de “enemigos”, así lo manifiesta en su máxima obra “Teoría de la Constitución” cuando enumera los métodos para asegurar la homogeneidad nacional (en palabras de Hitler: la pureza racial): “1. control de la inmigración extranjera y repulsa de elementos extranjeros indeseables (…) 2. (…) dominación de países con población heterogénea, por una parte, de evitar la anexión manifiesta (…)”28. La tesis schmittiana29 se resume en la posibilidad real del agrupamiento en amigos y enemigos que condiciona y hace posible la existencia de la unidad política; así como actualmente Jakobs asume los postulados de Hobbes, también en su momento Schmitt reconoció el aporte del inglés: “Tomás Hobbes sigue siendo todavía el filósofo más moderno del poder puramente humano”30. El nacionalsocialismo se manifiesta en el derecho penal con Edmund Mezger, para quién (al igual que Jakobs) debe diferenciarse dos (o más) derechos penales: “-Un derecho penal para la generalidad (en el que en esencia seguirán vigentes los principios que han regido hasta ahora), y –Un derecho penal (completamente diferente) para grupos especiales de determinadas personas”31, donde se encontraría al “enemigo” de la comunidad. Pero actualmente también encontramos voces de “gurús” del conservadurismo, que diferencian en amigos y enemigos del Estado; para ellos a los enemigos se les debe combatir, y allí el derecho penal aparece como un arma importante. La cuestión es: ¿enemigos de quién, del estado de derecho o de los EE.UU.?; creo que eso se responde con las siguientes citas de los máximos representantes del imperio, para Samuel Huntington: “Ahora que una Unión Soviética marxista – leninista ya no supone una amenaza para el mundo libre, y los EE.UU. ya no suponen una amenaza opuesta para el mundo comunista, los países de ambos mundos cada vez ven más las amenazas procedentes de sociedades culturalmente diferentes (la musulmana)”32, todo porque como piensa Fukuyama se a dado el fin de la historia con el sistema capitalista como mejor y única forma de vida humana; encontramos también en esa línea a Ulrick Beck: “las espantosas imágenes de Nueva York, nos hace ver que los grupos terroristas se han consolidado de golpe como nuevos actores globales (“enemigos”) en competencia con los Estados, la economía, la sociedad civil”33. UNA SALIDA FACIL El estado siempre busco salidas fáciles a los problemas sociales, “en el ámbito de la discusión pública sobre los problemas sociales puede considerarse como una tendencia generalizada en todos los partidos políticos la reacción permanente e inmediata mediante la llamada al derecho penal”34, hoy nos encontramos ante “el nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”35 que lucha contra los “enemigos” de dicha seguridad (“por concepto de seguridad, la sociedad burguesa no se eleva por encima de su egoísmo, sino que, por lo contrario, en él encuentra su más segura garantía”36); es así como el estado encuentra legitimidad en su actuar con el denominado “derecho penal del enemigo”, no interesándole si esta actuando dentro o fuera del Derecho (“el mayor peligro del delito en las sociedades modernas no es el delito en sí mismo, sino que la lucha contra este conduzca a las sociedades hacia el totalitarismo”37). La legislación peruana no se escapa al denominado “derecho penal del enemigo”, así lo encontramos en las leyes que se dieron en estos últimos años; los decretos leyes 25475, 25659, 25708 y 25880 son sólo algunos ejemplos, estas leyes violaron flagrantemente principios y derechos sustanciales y procesales reconocidos en un Estado de Derecho; alguno de ellos son: el principio de legalidad, la libertad de expresión, el debido proceso (derecho al acceso a la justicia, derecho al juez natural, presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a no se incomunicado y ser puesto sin demora a disposición del juez, derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, derecho a la probatoria) y la humanización de las penas (no a la cadena perpetua, beneficios penitenciarios), etc38. Michel Foucault39 describe como las sociedades han identificado a los denominados “anormales” y como a partir de ello han construido instituciones de control, toda una serie de mecanismos de vigilancia, dando lugar a elaboraciones irrisorias, pero de efectos duraderos. Pero -como dice Zaffaroni- “el sistema penal quiere mostrarse como un ejercicio de poder planificado racionalmente”40 y al no lograrlo se desespera aún más. El denominado “derecho penal del enemigo” es una salida fácil al miedo, cuando la seguridad del más fuerte esta puesta en peligro; un ejemplo de ello es Perú donde se lesionó y se sigue lesionando los principios básicos del Estado de Derecho, argumentándose que debemos luchar contra los “enemigos” de la sociedad (las llamadas luchas contra la delincuencia: lucha contra el terrorismo, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el pandillaje juvenil, etc.). Le invitamos a todos aquellos que se adhieren al planteamiento del denominado “derecho penal del enemigo” de Jakobs a pensar y no buscar una salida facilista, que ve en la dación de meras normas represivas la solución; el delirio de poder hacerlo viola la elemental “lógica del carnicero”41, violación que Ralf Dahrendorf42 lo lleva al extremo al pensar que la ley da orden (convirtiéndose en una ilusión burguesa). CONCLUSIONES 1. La sociedad esta compuesta por personas, donde se debe respetar la dignidad humana sobre cualquier fin utilitario; por lo tanto, hay que tener como ley mundial que “la naturaleza humana es fundamento del derecho”43; por el solo hecho de ser hombre, el ser humano posee una dignidad que es y debe ser el valor supremo de toda sociedad. El ser humano es una realidad en sí misma que tiene una existencia previa al ordenamiento jurídico y al propio Estado. 2. El denominado “derecho penal del enemigo” no debe ser considerado derecho (no se puede llamar derecho a cualquier cosa), quizás se le pueda considerar como un programa ideológico de los tantos que el estado financió para justificar sus atrocidades. 3. Es una clasificación equivocada pensar que el denominado “derecho penal de enemigo” es un “derecho penal de tercera velocidad” o una manifestación de la “modernización del derecho penal”. 4. El denominado “derecho penal del enemigo” no es nada nuevo en la historia de las ideas, ya que la encontramos desde hace muchos años atrás. 5. El denominado “derecho penal del enemigo” debe ser abolido de las legislaciones, ya que atenta contra el Estado de Derecho; o como el profesor español Luis Gracia Martín lo dijo en Lima en el marco del Congreso que hoy nos reúne nuevamente: el “derecho penal del enemigo” debe ser extirpado como un cáncer maligno de nuestras legislaciones penales. 6. El “derecho penal del enemigo” en una salida fácil al miedo, es una política irracional, que busca aplacar el miedo ante la delincuencia; en términos de Jakobs: seguridad cognitiva. “El estado no debe perder los nervios frente a los delitos terrorista. Y cuando recurre al derecho penal del enemigo –como lo hace en algunos puntos de la regulación de los delitos de terrorismo-, el ordenamiento jurídico entra en una situación de pánico. No debe hacerlo porque ello es ilegítimo. Y porque no sirve para nada: no elimina ni disminuye los delitos que pretende combatir. Y también porque introduce en el código, bajo el amparo de la ley, elementos que sólo pretenden ser Derecho penal, pero no lo son”44. 7. El funcionalismo sistémico de Jakobs le da al estado lo que le conviene; Jakobs sustituye el término estado por el de sistema, el término útil por el de funcional y así tenemos un “derecho penal del enemigo” perfectamente funcionalista. NOTAS: * Alumno de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, e-mail: unmsm2000@hotmail.com ** Alumno de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, e-mail: sed_23@hotmail.com 1 HEGEL, G.W. Friedrich. “Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política”, pág. 318. 2 “Un paradigma de análisis funcional en sociología”; en: MERTON, Robert, “Teoría y estructura social”; págs. 60 al 71. “Los sistemas comprenden a los sistemas”; en: LUHMANN, Niklas, “Teoría de la sociedad y pedagogía”; 158págs. 3 LUHMANN, Niklas. “La ciencia de la sociedad”, págs. 389 al 433. 4 LUHMANN, Niklas. Ob.cit., págs. 13 al 54. 5 Cfr: PARSONS, Talcott. “El sistema social”. 6 Cfr: HABERMAS, Jurgen. “Teoría de la acción comunicativa”. 7 Cfr: IZUZQUIZA, Ignacio. “La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría del escándalo”; 350 págs. 8 GIMÉNEZ ALCOVER, Pilar. “El derecho en la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann”. Pág. 110. 9 JAKOBS, G. “La idea de la normativización en la dogmática jurídico – penal”. Traducción por Bernardo Feijoo Sánchez. En: ponencia presentada en el IV Curso Internacional de Derecho Penal (30 de septiembre al 2 de octubre de 2002), pág. 4 y en “Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional”, pág. 50 (persona versus sujeto). 10 JAKOBS,G. “La imputación objetiva en derecho penal”, pág. 10. 11 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIA, Manuel. “Derecho penal del enemigo”, pág. 47. 12 JAKOBS, G. “La idea de la normativización en la dogmática jurídico – penal”, pág. 2. 13 JAKOBS, Günther. “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente”.En: Revista Peruana de Ciencias Penales N°12, págs. 315-316. 14 SILVA SANCHEZ, Jesús – María. “La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, pág. 163. 15 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIA, Manuel. “Derecho penal del enemigo”, pág. 83. 16 Cfr. GRACIA MARTIN, Luis. “Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. A la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de Derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de la criminalidad”. 17 GRACIA MARTIN, Luis. “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado derecho penal del enemigo”, pág. 12.En: criminet.ugr.es. 18 GRACIA MARTIN, Luis. “¿Qué es modernización del Derecho penal?”, ponencia presentada en la Universidad San Martín de Porras - Lima el año 2004, pág. 39. 19 BERGALLI, Roberto. “La violencia del sistema penal. En: Revista Peruana de Ciencias Penales” Nº 5. Lima, 1997, pág. 109. 20 SABINE, George. “Historia de la teoría política”, pág. 353. 21 FRAILE, Guillermo. “Historia de la filosofía III. Del humanismo a la Ilustración”, pág. 722. HOBBES, Thomas. “Leviatán”, págs. 127-128. VALLESPÍN, Fernando. “Historia de la teoría política 3”, pág. 144. 24 ROUSSEAU, Jean Jacques. “El contrato social o principios de derecho político”, pág. 66-67. 25 Cfr: KANT, Inmanuel. “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”. 26 KANT, Inmanuel. “La paz perpetua”, pág. 20-21. 27 El delito en el derecho penal nacionalsocialista, en: ALCACER GUIRAO, Rafael. “Sobre el concepto de delito: ¿Lesión del bien jurídico o lesión de deber?”, págs. 36 al 42. 28 SCHMITT, Carl. “Teoría de la Constitución”. pág. 269. 29 CAAMAÑO MARTÍNEZ, José. “El pensamiento jurídico – político de Carl Schmitt”, pág. 156. 30 SCHMITT, Carl. “Diálogos”, pág. 87. 31 Tomado del Informe de Mezger sobre el Proyecto de extraños a la comunidad par el régimen nazi, en MUÑOZ CONDE, Francisco. “Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el derecho penal en el nacionalsocialismo”, pág. 238. 32 HUNTINGTON, Samuel. “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”, pág. 37. 33 BECK, Ulrick. “Sobre el terrorismo y la guerra”, pág. 28. 34 ALBRECHT, Meter – Alexis. “El derecho penal en la intervención de la política populista”. En: “La insostenible situación del derecho penal” del Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt y el Area de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, pág. 471. 35 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, criminet.ugr.es. 36 FERRY, Luc y RENAUT, Alain. « Filosofía Política III », pág. 96. 37 CHRISTIE, Nils. “La industria del control del delito ¿La nueva forma de holocausto?”, pág. 24. 38 LANDA ARROYO, César. “Estado constitucional y terrorismo en el Perú”. En: LOSANO, Mario y MUÑOZ CONDE, Francisco (coordinadores), “El derecho ante la globalización y el terrorismo”, Actas del coloquio internacional Humboldt – Montevideo abril 2003, págs. 431 al 459. 39 FOUCAULT, Michel. “Los anormales”, pág. 297. 40 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico – penal”, pág. 7. 41 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Conferencia dictada en el marco del Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano Y I del MERCOSUR de Derecho Penal y Criminología realizado en Guaruja - Brasil; el 16 de septiembre de 2001. 42 Cfr: DAHRENDORF, Ralf. “Ley y orden”. 43 DEL VECCHIO, Giorgio. “Filosofía del derecho”, pág. 504 y RADBRUCH, Gustav. “Introducción a la filosofía del derecho”. Humanidad como concepto jurídico, pág. 153. 44 CANCIO MELIÁ, Manuel. “Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo”. En: Revista Peruana de Ciencias Penales Nº 13, pág. 168. 22 23 BIBLIOGRAFIA 1. ALBRECHT, Meter – Alexis. “El derecho penal en la intervención de la política populista”. En: “La insostenible situación del derecho penal” del Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt y el Area de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, editorial Comares, España, 1999. 2. ALCACER GUIRAO, Rafael. “Sobre el concepto de delito: ¿Lesión del bien jurídico o lesión de deber?”. 1ª Edición, Editorial Ad-Hoc; Buenos Aires, 2003. 3. BECK, Ulrick. “Sobre el terrorismo y la guerra”. Editorial Paidós. España, 2003. 4. BERGALLI, Roberto. “La violencia del sistema penal. En: Revista Peruana de Ciencias Penales” Nº 5. Lima, 1997. 5. CAAMAÑO MARTÍNEZ, José. “El pensamiento jurídico – político de Carl Schmitt”. Prólogo de Luis Legaz y Lacambra. Editorial Moret. La Coruña – España, 1950. 6. CANCIO MELIÁ, Manuel. “Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo”. En: Revista Peruana de Ciencias Penales Nº 13, editorial Ideosa; Lima, junio 2003. 7. CHRISTIE, Nils. “La industria del control del delito ¿La nueva forma de holocausto?”. Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, 1993. 8. DAHRENDORF, Ralf. “Ley y orden”. Traducción de Luis María Díez Picazo. Editorial CIVITAS. Madrid, 1998. 9. DEL VECCHIO, Giorgio. “Filosofía del derecho”. Novena edición española corregida y aumentada. Revisada por Luis Legaz y Lacambra. J.M.Bosch, casa editorial,S.A. Barcelona, 1991. 10. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, criminet.ugr.es. 11. FERRY, Luc y RENAUT, Alain. « Filosofía Política III » Traducción de José Barrales Valladares. 2da reimpresión. Fondo de cultura económica. México, 1997. 12. FOUCAULT, Michel. “Los anormales”. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2001. 13. FRAILE, Guillermo. “Historia de la filosofía III. Del humanismo a la Ilustración”. 3ra edición. Biblioteca de autores cristianos. Madrid, 1991. 14. GIMÉNEZ ALCOVER, Pilar. “El derecho en la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann”. Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona. J.M. Bosch, editor, S.A. Barcelona, 1993. 15. GRACIA MARTIN, Luis. “Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. A la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de Derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de la criminalidad”. Editorial Tirant lo Blanch. España, 2003. 16. GRACIA MARTIN, Luis. “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado derecho penal del enemigo”. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología; criminet.ugr.es. 17. GRACIA MARTIN, Luis. “¿Qué es modernización del Derecho penal?”, ponencia presentada en la Universidad San Martín de Porras - Lima el año 2004. 18. HABERMAS, Jürgen. “Teoría de la acción comunicativa”. 4ta edición, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Editorial Taurus. Madrid, 1987. 19. HUNTINGTON, Samuel. “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”. Traducción de José Pedro Tosans Abadia. Reimpresión de la 1ra edición. Editorial Paidós. España, 1997. 20. HEGEL, G.W. Friedrich. “Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política”. Traducción y prólogo de Juan Luis Vernal. 1ra edición. Editorial Edhasa. España, 1988. 21. HOBBES, Thomas. “Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil”. Traducción y notas de Carlos Mellizo. Alianza Editorial. Madrid, 1995. 22. IZUZQUIZA, Ignacio. “La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo”. 1ra Edición. Editorial del hombre ANTHROPOS. Barcelona, 1990. 23. JAKOBS, Günther. “Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional”. 1ra Edición. Traducción de Manual Cancio Meliá y Bernardo Feijoo Sánchez. Editorial CIVITAS, S.A. Madrid, 1996. 24. JAKOBS, G. “Derecho Penal” Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2da Edición, corregida; Traducción por Joaquín Cuello Contreras, José Luis Serrano Gonzáles de Murillo. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A. Madrid, 1997. 25. JAKOBS, G. “Estudios de Derecho Penal”. Traducción de Enrique Peñaranda Ramos, Carlos Suárez Gonzáles y Manuel Cancio Meliá. Editorial CIVITAS. Madrid, 1997. 26. JAKOBS, G. “¿Qué protege el Derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?”. Traducción de Manuel Cancio Meliá. En: “El Sistema Funcionalista del Derecho penal” ponencia presentada en el II Curso Internacional de Derecho penal (Lima 29, 31 de agosto y 01 de septiembre del 2000). Editora Jurídica GRIJLEY. Lima, 2000. 27. JAKOBS, G. “La imputación objetiva en Derecho penal”. 2da reimpresión por la Universidad de Externado de Colombia; Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bogota, 1996. 28. JAKOBS, G. “La idea de la normativización en la dogmática jurídico – penal”. Traducción por Bernardo Feijoo Sánchez. En: ponencia presentada en el IV Curso Internacional de Derecho Penal (30 de septiembre al 2 de octubre de 2002). Lima, 2002. 29. JAKOBS, Günther y CANCIO MELIA, Manuel. “Derecho penal del enemigo”. 1ra edición. Editorial CIVITAS. Madrid, 2003. 30. JAKOBS, Günther. “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente”.En: Revista Peruana de Ciencias Penales N°12. Editorial Ideosa. Lima, setiembre 2002. 31. KANT, Inmanuel. “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”. 6ta edición. Editorial Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 32. KANT, Inmanuel. “La paz perpetua”. Traducción de Francisco Rivera Pastor. Editorial Espasa-Calpe. España, 1919. 33. LANDA ARROYO, César. “Estado constitucional y terrorismo en el Perú”. En: LOSANO, Mario y MUÑOZ CONDE, Francisco (coordinadores), “El derecho ante la globalización y el terrorismo”, Actas del coloquio internacional Humboldt – Montevideo abril 2003. Editorial Tirant lo Blanch; Valencia, 2004. 34. LUHMANN, Niklas. “La ciencia de la sociedad”. Traducción de Silvia Pappe, Brunhilde Erker y Luis Felipe Segura. Bajo la coordinación de Javier Torres Nafarrate. En coedición con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, México, y Editorial ÁNTHROPOS, Barcelona, España. México, 1996. 35. LUHMANN, Niklas. “Teoría de la sociedad y pedagogía”. 1ra edición, Editorial Paidos Educador. Barcelona, 1996. 36. MERTON, Robert. “Teoría y estructura social”. 2da reimpresión, traducción de Florentino M. Torner, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1970. 37. MUÑOZ CONDE, Francisco. “Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el derecho penal en el nacionalsocialismo”. 3ra edición. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. 38. PARSONS, Talcott. “El sistema social” versión de José Jiménez Blanco y José Cazorla Pérez. Alianza Editorial. Madrid, 1999. 39. PEÑARANDA RAMOS, Enrique; SUAREZ GONZALES, Carlos y CANCIO MELIA, Manuel. “Un nuevo sistema de Derecho penal” Consideraciones sobre la teoría de la imputación de Gunther Jakobs. Editora y Distribuidora Jurídica GRIJLEY. Lima, 1998. 40. RADBRUCH, Gustav. “Introducción a la filosofía del derecho”. 5ta reimpresión. Traducción de Wenceslao Roces. Fondo de Cultura Económica, S.A. México, 1993. 41. ROUSSEAU, Jean Jacques. “El contrato social o principios de derecho político”. Traducción de Enrique Azcoaga. Editorial Sarpe. Madrid, 1985. 42. SABINE, George. “Historia de la teoría política”. Revisada por Thomas Landon Thorson. 1ra reimpresión. Fondo de cultura económica. México, 1996. 43. SCHMITT, Carl. “Teoría de la Constitución”. Traducción de Francisco Ayala. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1934. 44. SCHMITT, Carl. “Diálogos”. Traducción de Anima Schmitt de Otero. Instituto de Estudios Políticos. Colección CIVITAS. Madrid, 1962. 45. SILVA SANCHEZ, Jesús – María. “La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”. 2da edición. Editorial CIVITAS. Madrid, 2001. 46. VALLESPÍN, Fernando. “Historia de la teoría política 3”. 2da reimpresión de la 1ra edición. Alianza Editorial. Madrid, 1995. 47. ZAFFARONI, E. R. Ponencia presentada en la Conferencia dictada en el Marco del XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y I del MERCOSUR de Derecho Penal y Criminología en Guarujá, Brasil, el 16 de septiembre de 2001. 48. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico – penal”. 2da edición. Editorial Temis. Colombia, 1990.
