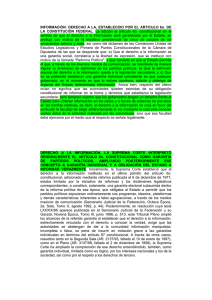Saltando sobre la propia sombra
Anuncio
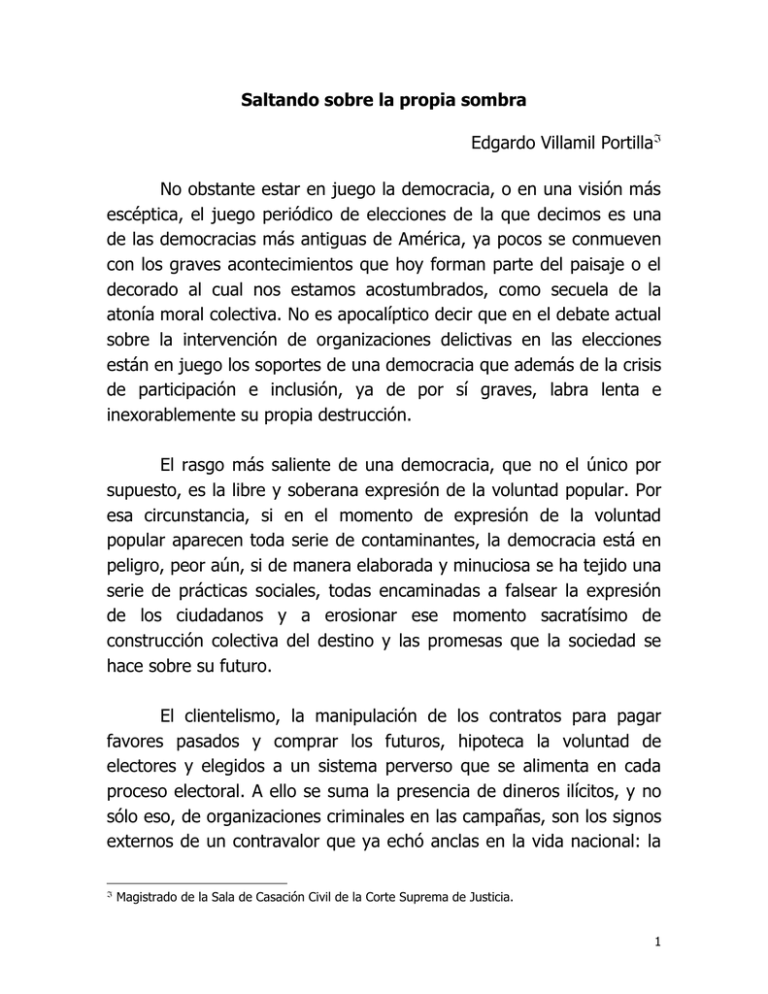
Saltando sobre la propia sombra Edgardo Villamil Portilla No obstante estar en juego la democracia, o en una visión más escéptica, el juego periódico de elecciones de la que decimos es una de las democracias más antiguas de América, ya pocos se conmueven con los graves acontecimientos que hoy forman parte del paisaje o el decorado al cual nos estamos acostumbrados, como secuela de la atonía moral colectiva. No es apocalíptico decir que en el debate actual sobre la intervención de organizaciones delictivas en las elecciones están en juego los soportes de una democracia que además de la crisis de participación e inclusión, ya de por sí graves, labra lenta e inexorablemente su propia destrucción. El rasgo más saliente de una democracia, que no el único por supuesto, es la libre y soberana expresión de la voluntad popular. Por esa circunstancia, si en el momento de expresión de la voluntad popular aparecen toda serie de contaminantes, la democracia está en peligro, peor aún, si de manera elaborada y minuciosa se ha tejido una serie de prácticas sociales, todas encaminadas a falsear la expresión de los ciudadanos y a erosionar ese momento sacratísimo de construcción colectiva del destino y las promesas que la sociedad se hace sobre su futuro. El clientelismo, la manipulación de los contratos para pagar favores pasados y comprar los futuros, hipoteca la voluntad de electores y elegidos a un sistema perverso que se alimenta en cada proceso electoral. A ello se suma la presencia de dineros ilícitos, y no sólo eso, de organizaciones criminales en las campañas, son los signos externos de un contravalor que ya echó anclas en la vida nacional: la Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 1 mercantilización de la política. Hay entonces una demanda y una oferta que se mueven al compás de las inexorables leyes del mercado. Como ese mercado es subterráneo, oligopólico y los agentes clandestinos, la impunidad está casi asegurada, pues se crea un tramado de connivencias casi imposible de expugnar. Hay códigos de “honor” en la política, solidaridades y complicidades próximas a los acuerdos de las sociedades secretas, lo comunitario se vuelve una identidad hermética, cerrada, un gueto que recicla un ethos local inadmisible. A ese espurio mercado ingresaron como demandantes los narcotraficantes, en busca de un producto y con la palanca de los dólares se propusieron controlar los centros de las decisiones que podían afectarlos y en general de la vida nacional. Y a la demanda se involucraron también los grupos paramilitares, interesados en sumar al control militar el control político que les asegurara de alguna manera cierta legitimidad y la prosperidad de sus negocios, entre otros para dar un zarpazo a los recursos del erario público y de la salud, como ingreso complementario. Esta estrategia emergente que tiene como objetivo el presupuesto, en la forma de contratos y recursos para la salud y las obras públicas, funde en una sola caja el presupuesto nacional y los ingresos por narcotráfico, palanca económica que sin duda avasalla cualquier genuina expresión de la voluntad popular que, casi desaparecida en la periferia, apenas subsiste precaria e impotente en algunas grandes ciudades en ciertas manifestaciones de independencia política. Los aparatos políticos regionales estaban en oferta, estado de cosas que sumado a la ausencia de discurso político y la carencia de ciudadanía, fueron el terreno feraz en que esas nuevas formas realizaron fluidamente la penetración. No hay en lo local y regional una verdadera sociedad civil, el concepto de ciudadanía está diluido, y los partidos políticos son apenas un apéndice débil al servicio de clanes 2 familiares. Así, el ejercicio de la política y las condiciones para la participación son en Colombia un asunto del mapa genético familiar, los cargos y honores se reparten y suceden por apellidos, se heredan a la muerte del cacique y se endosan en caso de pérdida de la investidura. Esto facilitó, sin duda, la penetración, pues en este escenario basta que los intereses siniestros comprometan a uno de los miembros de la familia o del clan para apropiarse de toda la organización constitutiva de las estructuras electorales. Esas estructuras familiares locales son la columna regional del poder están en capacidad de aglutinar cargos de elección popular, no sólo municipales y departamentales, sino de reclamar representación nacional para sus miembros. La fortaleza de esas estructuras familiares les permite obrar con una dinámica independiente de los partidos, pueden cambiar de partido o formar movimientos cívicos de rígida disciplina vertical basada en la autoridad parental o los sustitutos de ella y amparada en los códigos del silencio familiar. Esta especial rigidez es terreno abonado para la penetración por intereses siniestros, que mediante la violencia o el dinero se apropian de la empresa política familiar y sojuzgan a sus propios miembros en un proceso que degrada aún al propio clientelismo a nuevas formas con dinámicas que los clanes políticos tradicionales no pueden controlar. Del halago, el engaño y el pago por el voto, se pasa a la amenaza, al atentado personal, a la desaparición física y a las tenebrosas candidaturas únicas, que simplifican enormemente la tarea de eliminación de la soberanía popular. En una combinación perfecta de todas las formas de supresión de la genuina voluntad popular se recurre a la falsedad de registros, amenazas y atentados a funcionarios y testigos electorales, mismos que en otros casos participan en la corrupción, sin prescindir de la sofisticación del fraude electrónico. Toda esta retrospectiva permite ver que las amenazas a la democracia son cada vez mayores, preocupación que se acrecienta con 3 vista en la desaparición de los partidos políticos, pues una democracia sin partidos, con una opinión pública claudicante y una muy débil sociedad civil difícilmente puede subsistir. Por todo ello es apremiante concebir la dimensión que tiene la intervención de los jueces en la tarea titánica de limpiar los canales de expresión de la democracia, deber reconstituyente rodeado de toda serie de amenazas y peligros. El desafío institucional consiste en garantizar, sin ninguna concesión ni espera, que la Corte Suprema de Justicia no sea interferida en sus decisiones, sea cual sea el resultado, pues de entrada debe haber equilibrio total entre las posibilidades de absolución y de condena a quienes sean juzgados en esta operación para salvar la democracia. La legitimidad del sistema no puede depender del resultado de las investigaciones, sino de valores superiores, entre ellos el más caro, la independencia de la Corte Suprema. Infortunadamente, la singular personalidad del Presidente de la República ha involucrado a mala hora un debate que puede tener muchas lecturas y que es disolvente en términos institucionales para todos. En una retrospectiva condensada puede verse como el Presidente pasó de un apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia a una clara toma de partido a favor de la Corte Constitucional de quien dice debe ser el órgano de cierre del sistema. Así lo pregonó en la celebración de los 15 años de la Constitución de 1991, en el aniversario de los 120 años del recurso de casación y lo ratificó en un evento público de la Corporación Excelencia en la Justicia. Este alinderamiento del poder presidencial es, por lo menos, inconveniente por inoportuno. 4 Es inoportuno porque estando próxima la postulación presidencial de tres magistrados para la Corte Constitucional no parece prudente que el Presidente reclame un ensanchamiento aún mayor de los poderes de ese Tribunal Constitucional, quien de juez constitucional pasó a ser el juez máximo de causas particulares, entre las cuales han estado en el pasado las que se siguieron contra los Congresistas. Se produce con la propuesta Presidencial un desequilibrio grave, porque inclina la balanza de la justicia en favor de un cuerpo en el que el Presidente tiene definitiva incidencia personal y política, y porque abre un espacio para el cuestionamiento sobre la bondad de que en últimas un cuerpo judicial de origen congresional sea el juez de los Congresistas, todo bajo la consigna de depositar en la Corte Constitucional una función de cierre de los procesos penales. Esta posición Presidencial causa un enorme daño a la institucionalidad, especialmente a la propia Corte Constitucional, pues no debe someterse ese cuerpo a la necesidad de resolver en últimas si sus electores directos o indirectos han cometido delitos. Constitucionalmente el juez de esas causas es y debe ser exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. Además, el signo de la propuesta del Presidente de la República deja un cierto sabor autoritario pues al pedir más poderes para un Tribunal en cuya integración tiene un papel fundamental, es como pedir más poderes para sí 1, y exponer la institucionalidad a la conjetura de que ubicar a la Corte Constitucional como órgano colocado por encima de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado equivale a convertirlo en el último juez penal de los Congresistas y de la posibilidad de pérdida de sus investiduras. 1 Este escenario es propicio para preguntarse, desde la óptica del debate Karl Schmith/Hans Kelsen ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, ¿Quién, en últimas, es el autorizado para llenar de contenido la ‘norma fundamental’, un Tribunal Constitucional independiente y democrático, o el Presidente como guardián del ‘elemento político’?. 5 Es inoportuno plantear ante la opinión pública que los Senadores, o sus suplentes, cuando aquellos estén comprometidos penalmente, sean a la vez reos y electores de su juez último. No es suficiente garantía que el Senador juzgado no pueda participar directamente, pero sí su suplente, en la elección de Magistrados de la Corte Constitucional, éstos, con vocación de ser jueces penales de los Senadores, por obra de su irrupción en espacios ajenos. Nada más inconveniente al sistema y a la legitimidad institucional, que propiciar la ruptura de la competencia constitucional que debe ejercer de modo exclusivo la Corte Suprema de Justicia, competencia que puede ser erosionada, como en el pasado ha ocurrido, por la intervención de la Corte Constitucional bajo el pretexto de que es menester la protección de los derechos fundamentales en el proceso, como si la protección de los derechos no fuera la razón misma de la existencia del proceso y de la propia Corte Suprema de Justicia. La sola posibilidad de que así ocurra causa daño a todos y primero a la propia Corte Constitucional. En el pasado las elecciones de Magistrados de la Corte Constitucional por el Senado de la República han sido procesos de poca resonancia, en verdad jamás se han presentado los episodios que rodearon la integración del Consejo Nacional Electoral, no obstante, nada garantiza que las nuevas elecciones de magistrados de la Corte Constitucional por parte del Senado sean igualmente tranquilas. A pesar del sosiego, tranquilidad y transparencia que ha rodeado hasta ahora la elección por el Senado de los Magistrados de la Corte Constitucional, es notorio el designio de sus magistrados de ampliar sin límites las competencias de ese Tribunal, hasta llegar a desplazar al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia de sus naturales competencias constitucionales, entre ellas el juzgamiento de 6 los Congresistas y la aplicación de la sanción de pérdida de la investidura. La preocupación por la injerencia del Presidente y del Senado en la integración de un Tribunal que se apropió de funciones judiciales en casos particulares, que no se limita al estricto control político del balance de poderes, se acrecienta enormemente por el ascendiente del mandatario, el momento y la intensión de esa intervención. La contundencia del discurso del Presidente viene a reforzar la tendencia expansiva y avasallante que ya hoy forma parte de la personalidad institucional de la Corte Constitucional, que aún sin la consigna presidencial ha llegado a extremos insospechados en la monopolización del poder de decisión sobre casos particulares confiados constitucionalmente a otros jueces. En ese contexto, el estandarte de los Magistrados postulados por el Presidente y elegidos por el Senado no será neutral, pues en la práctica el Presidente y sus fuerzas en el Senado les otorgarán una investidura con el mandato, antes inexistente, ahora explícito y contundente, de erigirse en el órgano único de cierre, que no es otra cosa que la aniquilación de las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y el desquiciamiento de la Constitución de 1991. Así las cosas, como la consigna política del Presidente de la República es la consolidación de la Corte Constitucional como el órgano supremo y esa será la enseña de sus elegidos, no queda otro camino a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que en esto dependen de sí mismos, que dar una respuesta política meditando con perspectiva histórica el papel que han de cumplir en su momento, so pena de la desaparición por el vaciamiento de sus funciones constitucionales, cometido aniquilatorio que ha contado con la entusiasta celebración de ese otro ente de origen político: el Consejo Superior de la Judicatura. 7 Según el artículo 235, numeral 3°, de la Carta Política, corresponde a la Corte Suprema de Justicia “Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”. Igualmente, el artículo 186 de la Constitución establece que “De los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito podrán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”. Estas normas son las mismas que estaban vigentes cuando en 1998 la Corte Suprema de Justicia daba los primeros pasos para el juzgamiento de los 108 representantes que absolvieron al Presidente Samper, con su claridad y contundencia, en ese entonces la Corte Suprema de Justicia fue sustituida en su competencia constitucional mediante una acción de tutela que cambió lo que se había dicho en sede de control de constitucionalidad por la propia Corte Constitucional, decisión adoptada por una precaria mayoría de 5 votos, uno de ellos depositado por un magistrado que en su conciencia se consideraba impedido, pero a quien no se le atendió en el ruego por el que se negaba a participar en los debates y en la decisión. Es urgente entonces reclamar que en esta coyuntura histórica se preserve la institucionalidad, para que una vez se hallen andando las investigaciones, unos jueces no puedan ser sustituidos por otros, en particular para que se preserve la garantía de que el juicio contra los Congresistas comenzará y terminará en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sin interferencia alguna. Naturalmente que el temor de que ocurra esa injerencia está fundado en los antecedentes, los que a las claras muestran la posibilidad de que esa invasión ocurra. La verdad histórica, más tozuda que todas esas construcciones jurídicas hechas ad hoc, se ha encargado de mostrar el escaso valor social de las absoluciones hechas al margen o contra la 8 institucionalidad. El conocido proceso 8.000, que fue originado en los más graves episodios de corrupción política del siglo pasado, fue cerrado mediante una decisión dividida de la Corte Constitucional que desplazó a la Corte Suprema de Justicia en su función de juez natural. Esta decisión cuestionada en su momento, tomada con una mayoría precaria, sirvió de Ley de Punto Final al proceso contra el Presidente y los Congresistas que entonces lo absolvieron. Aquellos sucesos y otros recientes muestran la ruptura radical que hay entre la realidad y la forma, en especial cuando ésta encubre actuaciones inspiradas en la coyuntura y en la dominación transitoria carente de legitimidad institucional. La cosa juzgada, valor fundamental a todo ordenamiento jurídico y sin el cual la seguridad jurídica es imposible, se erosiona severamente cuando se fracturan las instituciones diseñadas para estabilizar los conflictos sociales y políticos en el largo plazo, para dar paso a soluciones transitorias de coyuntura. Así, la historia reciente muestra pertinazmente cuán mal cerrados quedaron los procesos judiciales relativos al holocausto del Palacio de Justicia, los magnicidios de Luis Carlos Galán y de Álvaro Gómez, la financiación de otras campañas políticas. En el mismo capítulo de heridas abiertas a la institucionalidad está la absolución al Presidente Samper y la absolución a los jueces que lo absolvieron hecha por la Corte Constitucional cuando cerró el proceso seguido contra ellos, en abierto desdoro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Los fantasmas de todas esas patologías graves de la vida nacional, para los cuales el sistema no dio una solución real sino una salida más política que jurídica, deshacen la institucionalidad e inhiben la construcción de ese acumulado de capital moral necesario para la construcción del futuro. 9 Si en el llamado choque de trenes los políticos corren presurosos a elegir estratégicamente un vagón, la sociedad civil no puede tolerarlo. 10