LA GUERRA DEL PELOPONESO
Anuncio
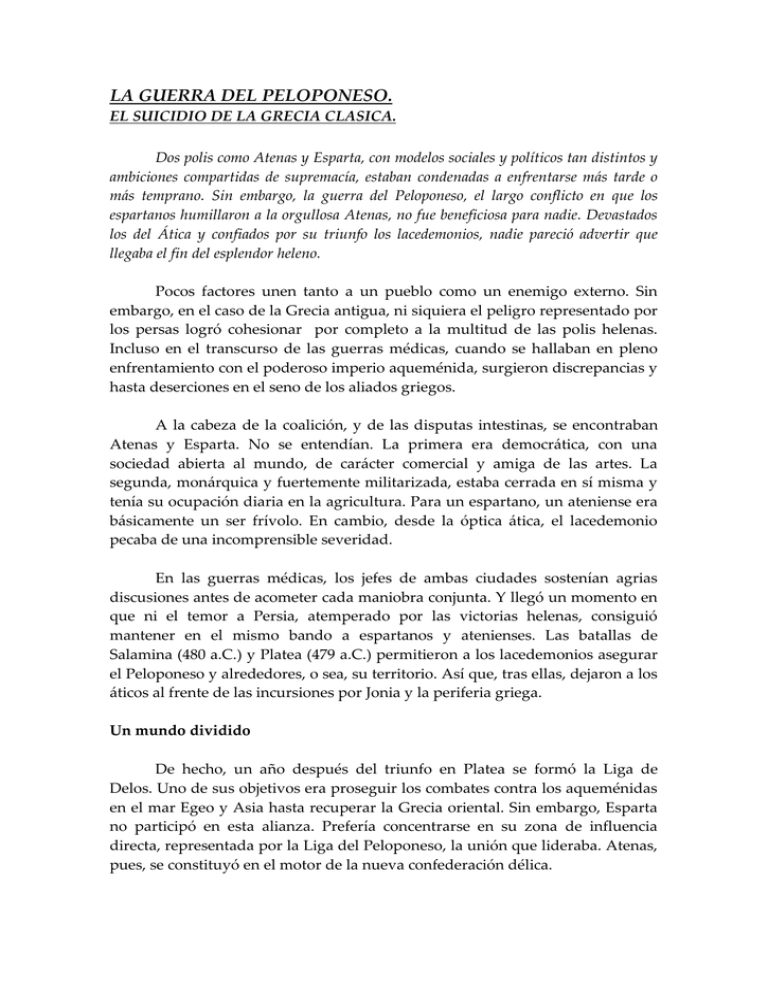
LA GUERRA DEL PELOPONESO. EL SUICIDIO DE LA GRECIA CLASICA. Dos polis como Atenas y Esparta, con modelos sociales y políticos tan distintos y ambiciones compartidas de supremacía, estaban condenadas a enfrentarse más tarde o más temprano. Sin embargo, la guerra del Peloponeso, el largo conflicto en que los espartanos humillaron a la orgullosa Atenas, no fue beneficiosa para nadie. Devastados los del Ática y confiados por su triunfo los lacedemonios, nadie pareció advertir que llegaba el fin del esplendor heleno. Pocos factores unen tanto a un pueblo como un enemigo externo. Sin embargo, en el caso de la Grecia antigua, ni siquiera el peligro representado por los persas logró cohesionar por completo a la multitud de las polis helenas. Incluso en el transcurso de las guerras médicas, cuando se hallaban en pleno enfrentamiento con el poderoso imperio aqueménida, surgieron discrepancias y hasta deserciones en el seno de los aliados griegos. A la cabeza de la coalición, y de las disputas intestinas, se encontraban Atenas y Esparta. No se entendían. La primera era democrática, con una sociedad abierta al mundo, de carácter comercial y amiga de las artes. La segunda, monárquica y fuertemente militarizada, estaba cerrada en sí misma y tenía su ocupación diaria en la agricultura. Para un espartano, un ateniense era básicamente un ser frívolo. En cambio, desde la óptica ática, el lacedemonio pecaba de una incomprensible severidad. En las guerras médicas, los jefes de ambas ciudades sostenían agrias discusiones antes de acometer cada maniobra conjunta. Y llegó un momento en que ni el temor a Persia, atemperado por las victorias helenas, consiguió mantener en el mismo bando a espartanos y atenienses. Las batallas de Salamina (480 a.C.) y Platea (479 a.C.) permitieron a los lacedemonios asegurar el Peloponeso y alrededores, o sea, su territorio. Así que, tras ellas, dejaron a los áticos al frente de las incursiones por Jonia y la periferia griega. Un mundo dividido De hecho, un año después del triunfo en Platea se formó la Liga de Delos. Uno de sus objetivos era proseguir los combates contra los aqueménidas en el mar Egeo y Asia hasta recuperar la Grecia oriental. Sin embargo, Esparta no participó en esta alianza. Prefería concentrarse en su zona de influencia directa, representada por la Liga del Peloponeso, la unión que lideraba. Atenas, pues, se constituyó en el motor de la nueva confederación délica. La capital del Ática tendía al expansionismo. Necesitaba mercados para funcionar a nivel económico. Pronto (sobre todo a partir del año 461 a.C., cuando llegó al poder un estadista del calibre de Pericles), la Liga de Delos se convirtió en una simple herramienta del floreciente emporio controlado desde la Acrópolis. Casi todas las localidades de las islas del Egeo y del arco continental a su alrededor eran socias o colonias de Atenas, muchas a su pesar. Esparta, mientras tanto, continuaba atrincherada en su región, de campos más productivos, lo que en su caso convertía el comercio en un recurso secundario. Hasta que los dirigentes lacedemonios comprendieron que la creciente hegemonía ateniense amenazaba seriamente su papel en Grecia. Las dos potencias, la ética, marítima, y la espartana, terrestre, acabaron por enfrentarse en 460 a.C. Quince años después se dio por zanjada esta contienda (calificada por algunos como la primera guerra del Peloponeso). Pero el conflicto no resolvió la cuestión de fondo. En su tratado de paz, Esparta y Atenas sencillamente se reconocieron su calidad de ejes de las coaliciones respectivas: Atenas de la délica, Esparta de la peloponesia. En semejante situación, la paz, establecida para treinta años, se quebró en la mitad de tiempo. El detonante de la conflagración fue una simple excusa para lanzarse sobre la rival. Comienzan las operaciones La isla de Corcira, actual Corfú, estaba en rebelión contra Corinto, su metrópolis, Atenas intervino a favor de los insurrectos, ante lo cual Corinto pidió ayuda a Esparta. Este incidente desencadenó una larga contienda generalizada que el historiador Tucídides, su cronista más autorizado, denominó la gran guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) y que se desarrolló en tres fases. Antes del estallido, sin embargo, otras crisis habían puesto de manifiesto la división helena. Así pues, bastaba una insignificancia, como por ejemplo el altercado de Corcira, para que los estados griegos reformularan por las armas su espacio de poder. Tucídides explicaría esta situación con claridad: “Los atenienses, al acrecentar su poderío y provocar miedo a los lacedemonios, les obligaron a entrar en guerra”. Tebas, que era proespartana, fue la primera polis en movilizarse. Atacó una frontera ateniense, la ciudad de Platea. No obstante, la acción posterior fue aún más contundente. El rey lacedemonio Arquidamos invadió el Ática. Había comenzado la guerra del Peloponeso. Diez años devastadores Ante la entrada de los espartanos en su territorio, Atenas esgrimió una estrategia defensiva. Pericles, su líder, eludió todo enfrentamiento en campo abierto. Sabía perfectamente que los lacedemonios eran especialistas en este tipo de combate. Mientras el Ática fue abandonada al adversario y sus pobladores corrían a refugiarse en la amurallada capital, la flota ateniense aguijoneaba los puertos peloponesios, su vía de suministros. Este doble juego, en el que el conflicto arreciaba sólo por temporadas, estableció un cierto equilibrio entre los contendientes. De todas formas, Atenas llevaba la peor parte, porque la guerra se libraba fundamentalmente en su casa, con los males que ello conllevaba. Para colmo, una epidemia de peste y la muerte de Pericles vinieron a sumarse a la desgracia bélica. Pese a todo, dos victorias atenienses, en Pilos y Esfacteria, derivaron en intentos de paz por parte de Esparta. Pero los nuevos dirigentes áticos, con el demagogo Cleón a la cabeza, rechazaron las embajadas. Fue un grave error. Las fuerzas peloponesias, comandadas por Brasidas, no tardaron en devolver el golpe. Tomaron Anfípolis, una localidad clave para el control del norte egeo: Atenas perdió el sur de Tracia. No obstante, el agotamiento de las dos facciones y la muerte de Cleón en la última campaña (en la que también pereció Brasidas) abrieron una posibilidad de tregua. En 421 a.C. se rubricó la Paz de Nicias, que recibió su nombre del delegado firmante por Atenas, un jefe moderado. El tratado debía durar medio siglo. Quedó en tres años. Un fracaso crucial Corinto, la importante aliada peloponesia, no quería la paz. Tampoco la deseaban otras polis de ambos bandos. En Atenas se iba haciendo con las riendas del gobierno un hombre muy singular, Alcibíades, que buscaba reanudar las hostilidades. Cuando Esparta ocupó Mantinea en 418, el conflicto, evidentemente, volvió a dispararse. La empresa más relevante de esta etapa bélica adquirió forma de expedición. De acuerdo con un audaz plan concebido por Alcibíades, y al que se opuso el prudente Nicias, una importante escuadra ateniense zarpó con rumbo al oeste. El destino fue Sicilia. El objetivo consistía en adueñarse de Siracusa, la ciudad helena más destacada de la región. En caso de someterla Atenas podía convertirse en superpotencia mediterránea. Pero el promotor de la campaña era, además de brillante, un hombre sin escrúpulos. Alcibíades, nada más atracar en Sicilia, fue llamado de nuevo a Atenas por su presunta relación con un escandaloso sacrilegio. Y en el camino de regresó, simplemente desapareció. Se había pasado al lado espartano para evitar una más que probable condena a muerte. Con Alcibíades ayudando al enemigo, la aventura siciliana resultó un fracaso estrepitoso. Al término de la expedición la armada ateniense decoraba el paisaje submarino: se hundió la mayor parte de la flota. No corrieron mejor suerte los miles de tripulantes y hoplitas (soldados de infantería, pertrechados con armas pesadas). Cayeron en combate o fueron vendidos como esclavos mientras los siracusanos ajusticiaban a sus generales. El episodio marcó un antes y un después en la guerra del Peloponeso. Atenas jamás se repondría por completo del desastre. El último duelo Esparta, envalentonada, avanzó en el Ática e instaló en la localidad de Decelia una enorme base militar. La operación puso en jaque a la ciudad de la Acrópolis. Sus efectivos no podían desplazarse. Con este capítulo humillante concluyó la segunda fase de la guerra. Atenas estaba sumida en una debacle política, económica y diplomática, pues la catástrofe de Sicilia supuso la emancipación de muchos aliados que lo habían sido contra su voluntad. A tal punto llegó la inestabilidad ateniense, que en 411 a.C. la polis volvió a tener un gobierno oligárquico en un retroceso secular (gobierno de los 30 tiranos). El régimen, de todos modos, fue efímero. Duró de mayo a septiembre de ese año. Restaurada la democracia, los áticos se prepararon de nuevo para el combate. Su orgullo estaba herido, de lo que sacaron partido demagogos como el belicista Cleofón. La situación material, además, pronto sería insostenible si Atenas no recuperaba al menos parte de los tributos evaporados con las deserciones de sus socios y súbditos. Y Persia, que había entrado en negociaciones con Esparta, estaba obligando a los jonios a pagar impuestos, como si las liberadoras guerras médicas nunca hubieran tenido lugar. Puede que no fuese el momento más oportuno para que los atenienses reemprendieran un conflico armado, pero las circunstancias apremiaban. Sólo faltaba el hombre adecuado para dirigir la complicada empresa. No pudo ser más providencial la reaparición en escena del intrigante Alcibíades, dispuesto a reconciliarse con su patria para salvar el cuello, puesto que a esas alturas ya se había ganado también el odio de la cúpula espartana. Olvidado su todavía fresco transfugismo, fue elegido estratego (el principal magistrado de Atenas) del ejército y la flota, y demostró una vez más su inmensa capacidad diplomática y militar. Consiguió el apoyo de Persia y venció varias veces a los lacedemonios en las aguas de Asia Menor, el último teatro de operaciones de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, su aplastante victoria en Cízico no le valió para mantenerse en el poder en la trituradora anarquía ateniense. Fue depuesto tras la derrota de Notión en 407 a.C., y con él acababa toda esperanza para los suyos. Porque, pese a que los áticos lograron otro triunfo en las islas Arginusas, Lisandro, habilísimo general espartano, terminó por capturar la escuadra enemiga en Tracia, cerca de Egospótamos. Corría el verano de 405 a.C. Atenas postrada Un año después, tras ser sitiada largamente por Lisandro y sus tropas, Atenas no pudo resistir y se hincó de rodillas (incluso tuvo que soportar el agravio histórico que supuso ver como el general espartano hizo demoler las murallas de la capital del Ática entre música de flautas). Por influencia de personajes como Cleofón, la polis había rechazado las propuestas de paz que Esparta le ofreció. En esta ocasión tuvo que capitular en condiciones vergonzosas (sufriendo incluso la humillación de la destrucción de sus murallas, los Muros Largos). Se vio forzada a readmitir a sus exiliados políticos. El adversario se apropió de toda su flota, a excepción de una triste docena de naves. Además, se la obligaba a secundar a sus exterminadores, los lacedemonios, ante cualquier eventualidad. Por supuesto, su glorioso imperio, aquel que había soñado extender al Mediterráneo entero, quedó minimizado a las escuetas fronteras originales, la modesta región del Ática. Así de funesta fue la guerra del Peloponeso para Atenas. Pero tampoco Esparta resultó indemne. Su protagonismo en la órbita helena, avalado por la victoria técnica, relajó las severas tradiciones a que se aferraba su sociedad. Ninguna polis se favoreció con la contienda. Duró demasiado, fue un cuarto de siglo de lucha fratricida y de recursos desviados de la agricultura y el comercio en aras de una destrucción gratuita. Paradójicamente, los únicos que salieron bien parados de todo ello fueron los aqueménidas. Persia consiguió, mediante la financiación del último tramo del conflicto ajeno, el dominio del Egeo oriental, ese que no había sabido ganar en el campo de batalla cuando se desarrollaron las guerras médicas. La del Peloponeso, en definitiva, constituyó una conflagración no sólo estéril, sino también contraproducente. Como si la Grecia clásica, llegada a su máximo esplendor, hubiera decidido suicidarse. Tucícides, con su Historia de la Guerra del Peloponeso, fue el autor que mejor ha sabido contar los acontecimientos de esta contienda.