El envés siniestro del capital erótico
Anuncio
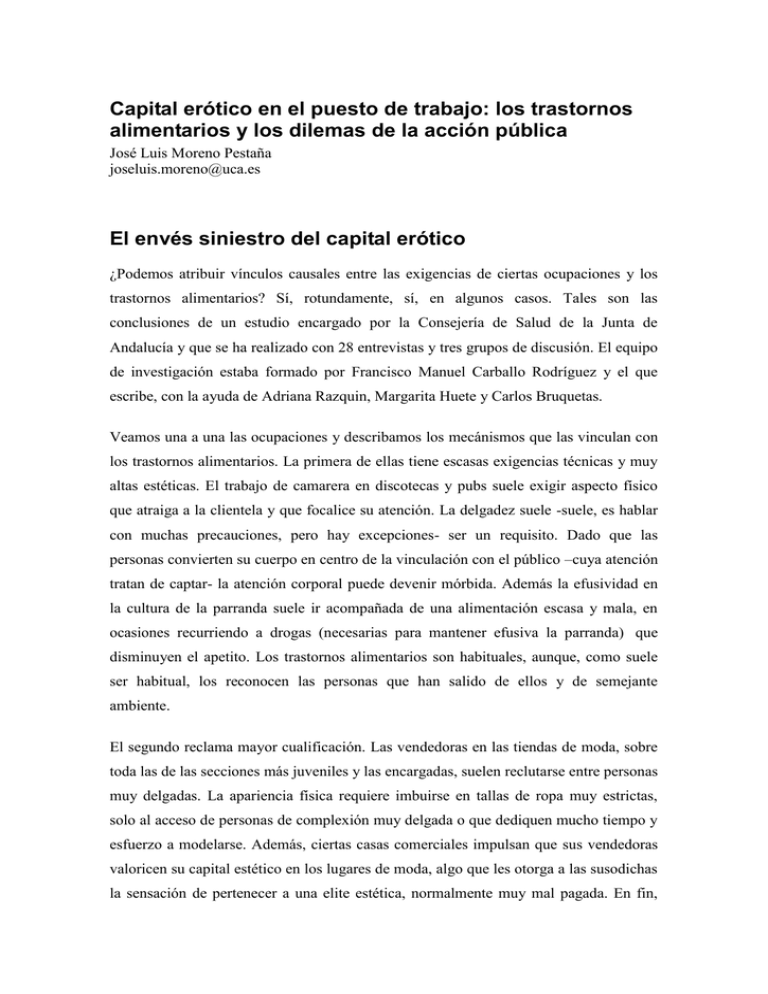
Capital erótico en el puesto de trabajo: los trastornos alimentarios y los dilemas de la acción pública José Luis Moreno Pestaña joseluis.moreno@uca.es El envés siniestro del capital erótico ¿Podemos atribuir vínculos causales entre las exigencias de ciertas ocupaciones y los trastornos alimentarios? Sí, rotundamente, sí, en algunos casos. Tales son las conclusiones de un estudio encargado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que se ha realizado con 28 entrevistas y tres grupos de discusión. El equipo de investigación estaba formado por Francisco Manuel Carballo Rodríguez y el que escribe, con la ayuda de Adriana Razquin, Margarita Huete y Carlos Bruquetas. Veamos una a una las ocupaciones y describamos los mecánismos que las vinculan con los trastornos alimentarios. La primera de ellas tiene escasas exigencias técnicas y muy altas estéticas. El trabajo de camarera en discotecas y pubs suele exigir aspecto físico que atraiga a la clientela y que focalice su atención. La delgadez suele -suele, es hablar con muchas precauciones, pero hay excepciones- ser un requisito. Dado que las personas convierten su cuerpo en centro de la vinculación con el público –cuya atención tratan de captar- la atención corporal puede devenir mórbida. Además la efusividad en la cultura de la parranda suele ir acompañada de una alimentación escasa y mala, en ocasiones recurriendo a drogas (necesarias para mantener efusiva la parranda) que disminuyen el apetito. Los trastornos alimentarios son habituales, aunque, como suele ser habitual, los reconocen las personas que han salido de ellos y de semejante ambiente. El segundo reclama mayor cualificación. Las vendedoras en las tiendas de moda, sobre toda las de las secciones más juveniles y las encargadas, suelen reclutarse entre personas muy delgadas. La apariencia física requiere imbuirse en tallas de ropa muy estrictas, solo al acceso de personas de complexión muy delgada o que dediquen mucho tiempo y esfuerzo a modelarse. Además, ciertas casas comerciales impulsan que sus vendedoras valoricen su capital estético en los lugares de moda, algo que les otorga a las susodichas la sensación de pertenecer a una elite estética, normalmente muy mal pagada. En fin, muchas de ellas se consideran un eslabón de la cadena del mundo de la moda y unas privilegiadas por conocer y utilizar los modelos que se estilan en las zonas más sofisticadas de Los Ángeles, Tokio, París o Nueva York. La concentración en el cuerpo resulta constante: comer poco, realizar mucho deporte y, de manera habitual, recurrir a la cirugía estética. Debido a que los salarios son tan magros como los prototipos corporales y a que dichas tiendas carecen de sindicatos (con la excepción de ciertas cadenas, que los permiten), la tensión entre compañeras incrementa la concentración corporal y al tendencia a establecer juegos de competencia estética horizontales (unidos a relaciones de sumisión verticales, con la dirección) coloniza buena parte de las interacciones: cualquier lugar es bueno para confrontarse con el juicio del otro mostrando el tamaño del pecho o la planicie del vientre. Para terminar, las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas y en muchos lugares no se tiene tiempo para comer –ya que los sindicatos se encuentran proscritos. Las personas comen cuando no pueden más, a veces en los baños, y no es raro que engullan alimentos muy calóricos. Rápidamente, estos entran en contradicción con el objetivo de permanecer esbelta y, en fin, se recurren a purgas. Los trastornos alimentarios, en ese paisaje, son habituales. La tercera ocupación en la que puede establecerse un nexo entre las condiciones del empleo y los trastornos alimentarios son ciertas ocupaciones artísticas. En muchas de ellas, ya desde la universidad, la exposición corporal de los aspirantes a creadores resulta evidente. Pero lo más importante es la transformación de ciertos campos artísticos: por ejemplo, en el flamenco y el canto el grosor, de manera más o menos velada, se encuentra estigmatizado, con lo cual la competencia técnica requiere ciertos presupuestos estéticos. En la danza, la “estética de campo de concentración” hace tiempo que evacuó completamente a personas con un mínimo de corpulencia. Las personas que no tienen un organismo magro, que no se autocontrolan porque proceden de medios donde la disciplina alimentaria no existe, suelen recurrir a métodos de purga no siempre ortodoxos y se instalan en una vigilancia del peso que les impide desarrollarse en otros planos. Que tengan o no diagnóstico médico importa poco. La cosa existe, las palabras puede que no. El uso de terapias –que permiten sobrellevar más o menos el desgaste psicológico- es casi una norma. En fin, en un medio de clases altas, además, la delgadez se convierte en condición de la pertenencia al grupo –al menos en las fracciones más feminizadas y juveniles- y en testimonio de la calidad moral del individuo –alguien capaz de autocontrol. En fin, esa cultura de clase aparece también entre los escritores y los profesores universitarios, si bien de manera menos clara. La belleza puede convertirse también en estigma, y la exhibición de capital estético encontrarse fuertemente penalizada: los requisitos corporales son completamente arbitrarios en la enseñanza o en la escritura y pueden despertar sospechas de colar recursos ilegítimos en el oficio. Aunque en ese medio pueden existir trastornos alimentarios, la vinculación con las exigencias del puesto no resulta evidente y procede más de una cultura femenina de clases medias/altas que ha convertido la corpulencia en símbolo de degradación de estatus. Resistencias al capital erótico En un libro otrora aclamado, pero que parece haber envejecido rápido (en sociología vamos a clásicos cada año: luego duran otro más en su relumbre), Richard Sennett (1998: 30) defendía la tesis de que la volatilidad de las biografías laborales y los cambios continuos en la organización del trabajo, impedían a los individuos forjar un carácter. ¿Qué se entiende por carácter? Procurarse una identidad a largo plazo, capaz de dejar un rastro, de imponer resistencias a como vienen dadas las cosas, de singularizar al sujeto. Las organizaciones previsibles, típicas del fordismo, permitían al individuo prever, más o menos, los acontecimientos futuros y construirse una personalidad propia (Sennett 1998: 45). La atención a la demanda, decía Sennett, diferenciaba al toyotismo del fordismo: las empresas viven siempre atentas a las fluctuaciones. El servicio que ofrecen y aquellos que lo prestan –esto es, los trabajadores- quedan condicionados a los movimientos de los consumidores. ¿Cómo afrontar semejante desafío? Deshaciéndose de cualquier identidad fuerte y persiguiendo la adquisición continua de competencias. Vivir es asumir riesgos laborales, pero también personales: la existencia debe ser deportiva, siempre batiendo nuevas marcas y nuevos retos, con los cuales nos rejuvenecemos (p. 84). La juventud permanente era condición de la existencia laboral de muchos trabajadores. Después de invocar a los dioses, purificar el lugar con el sacrificio de un cerdo, y de que un heraldo recitase una plegaria y maldijese a aquellos que engañasen al pueblo con su verborrea, un heraldo proclamaba en la primeras asambleas griegas: “¿Quién entre los mayores de 50 años toma la palabra?”. Sólo después hablarían los demás. Es verdad que la cosa tenía mérito porque a tal edad llegaban pocos y que la cláusula desapareció más tarde y solo se diría ya “¿Quién toma la palabra”?. Son vestigios de una sociedad donde la vejez fue criterio de cualificación. Los jóvenes, apuntaba Aristóteles, están demasiado consumidos con su cuerpo y su apariencia, para ser fiables en política. La preocupación por el cuerpo, además, fue para muchos símbolo de futilidad. Platón, que había sido uno de ellos, criticaba a los atletas y los consideraba inútiles para la vida pública, ya que se pasaban el día entretenidos con dietas raras o derrengados por el esfuerzo. A la juventud le faltaba carácter y por eso no se le permitía participar en muchas instituciones antes de los 30 años. La tesis de Sennett puede reformularse, al menos, en lo que concierne a los trabajos que exigen un fuerte capital corporal. No creo que no se forje un carácter sino otro tipo de carácter -que llamemos a eso carácter o no es otro debate, también interesante. Primero vayamos con la inseguridad de las sanciones. Los ambientes cortesanos exigían individuos con reservas mentales, atentos a los cambios de humor y parecer del monarca y, por ello, incapaces de forjar solidaridad horizontal alguna. El mundo de la empresa posfordista, como Sennett (pp. 88-89) mismo indica, al carecer de organigramas estables, es un mundo de continuos desplazamiento en las funciones. A veces, muchas veces, tales desplazamientos son laterales, es decir, no implican ascenso alguno, sino simple ocupación de un lugar nuevo, con nulas recompensas materiales pero con ciertas gratificaciones simbólicas. El economicismo en sociología y en política ignora el poder de las gratificaciones simbólicas y por eso, con salarios bajos, se imagina perspectivas de rebelión cuando lo que hay es consentimiento. Una persona puede pasar de una sección de una tienda de ropa a otra sección, y esa sección ser más exclusiva. Su sueldo no varía, pero allí conocerá gente más guapa y compradora, a veces de clase social más alta y siempre más joven. Lo mismo sucede con una camarera: entre un bar donde atiendes a cazalleros y funcionarios que toman un café y un pub en el meollo de la noche, puede haber escasas diferencias salariales, incluso puede trabajarse menos y cobrarse más en el primero. Pero las clientelas son distintas: las segundas proporcionan más estímulos, ayudan a conectarse con más gente, proponen otras oportunidades. Tales gratificaciones –cambiar de una sección a otra, aterrizar en la barra de un garito en boga- proceden de que la persona se mantenga más joven, lo que hoy significa más delgada y de que le consagre a ello una proporción creciente de tiempo de vida. Se forja todo un carácter que convierte la jornada en la quema continua de calorías y en la regulación de las ingestas. Con el cuerpo como valor central, cada situación debe convertirse en una oportunidad de mercado, en un incentivo para la acumulación de lo que la jerga neoliberal (interiorada por la academia) llama capital humano. Un carácter tan marcado, y eso no lo ve bien Sennett, que exige la compañía de otros con ritmos similares: personas que coman, hagan el amor y regulen su tiempo libre intentando no engordar. Antes imaginábamos que sucedía sólo en las clases altas: es mentira hace al menos treinta años desde los 90, que es habitual en las clases medias bajas y las clases populares. Precisamente gracias a transformaciones del mercado de trabajo, que han convertido la excelencia estética en un componente de la muy conocida cultura antiescolar de los obreros. Una chica al dejar un currículo en una tienda oyó a quienes lo recibían reírse: “Mira esta, tanto master y viene a pedirnos trabajo que no le vamos a dar” (por lo gruesa que estaba). Dado que el capital corporal no se reconoce -¿aún?- en los convenios colectivos, esa acumulación de recursos “técnicos” –pues la juventud y la delgadez funcionan como requisitos, de hecho, de la cualificación de lo que Marx llamaba capital variablerecibirá sanciones implícitas, nunca codificadas y previsibles. Aunque en las tiendas de moda pueda decirse “a la gorda que la echen” o en los bares afirmarse “te contrato porque estás buena”, nadie puede presentar una demanda porque no le reconocen su porte: eso queda al albur del superior. La socióloga Catherine Hakim defiende que debemos regular los premios a la belleza en el trabajo y que discriminamos a las mujeres guapas. Puede que todo llegue, pero aún no somos tan modernos. Ese carácter, como todo aquel que persigue evaluaciones imprevisibles, solo puede ser ansioso y competitivo porque las reglas existen pero se dicen a media voz. ¿Cómo se rompe la dinámica? Por el agotamiento, porque el cuerpo no puede más y porque las condiciones sociales –también biológicas- del palmito joven y delgado no son universalizables más allá de un reducido grupo de profesionales del asunto. Que, como diría Platón, sólo pueden vivir para eso y deben pagar la acumulación (por seguir con el vocabulario neoliberal: de hecho describe bien a los agentes, más allá, por ejemplo, de su conciencia política) de capital corporal con la desinversión en otras áreas –o en la inversión en existencia sin inversión, que es otra condición de la salud mental. En ese momento, encantamiento de la belleza y el puesto quiebra, las personas hacen cuentas y se dan cuenta de que no son estrellas de cine sino trabajadoras sobreexigidas. Aparece la oportunidad de cuestionar el conjunto del proceso y se abre el menú de la resistencia: irse o contestar -porque quedarse en tales condiciones, se sabe ya, arruina el cuerpo y la cabeza. Contestar requiere un cambio de hábitos, forjarse otra identidad como trabajadora y un nuevo carácter, más allá de la juventud y la belleza. ¿Cómo? Psicológicamente resulta muy difícil porque ser tan estilosa ha requerido tiempo y esfuerzo y supone declararlo mal empleado. En cualquier caso, la propia historia de las profesiones puede ayudar. Se puede recurrir a ellas para despojar el empleo de sus exigencias corporales (al menos de las excesivas), luchando porque se reconozca que para vender ropa o poner chupitos la apariencia es una imposición extravagante y futil. Una buena vendedora o una buena camarera no requiere ser siempre joven o bella: en el primer caso, basta con ser amable y saber, como ocurre en la alta costura, qué le sienta bien a la persona; en el segundo, la simpatía o el don de gentes bastan y sobran para atender a la clientela. Son recursos extraídos de los propios entornos laborales, que se oponen a las normas dominantes en ese momento. Aportan recursos a las rebeliones posibles, a las que resultan accesibles a la mayoría de las personas. Creo que la conciencia sindical y política debe concentrar allí su atención. La regulación estatal del capital erótico La definición del capital corporal no es ajena, por acción o por omisión, al Estado. Para aclararnos sobre el Estado, insiste Bourdieu (2012), debemos romper con la idea de una entidad separada de la sociedad civil. En realidad, por un lado, hay diferencias entre grupos con más o menos acceso a los recursos públicos según su posición en el espacio social. Por otro lado, hay procesos más o menos importantes de control por parte del Estado de los diferentes recursos que hay en un país. Cuando, en mayor o menor medida, los recursos públicos son controlados por cuerpos de especialistas –controlados constitucionalmente- que actúan emitiendo leyes con pretensión universal, el Estado resulta más fuerte, hay más Estado en el sentido de servicio público. En segundo lugar, cuando las leyes del Estado pretenden y pueden controlar mejor las relaciones entre las diversas configuraciones sociales –familia, arte, economía, ciencia- el Estado se convierte en un ordenador de las relaciones que los diversos espacios sociales pueden mantener entre sí. El análisis de las comisiones de expertos, su composición, las resoluciones que adoptan, la fuerza que tienen éstas es una de las claves para comprender efectivamente qué es el Estado y quién lo compone. En primer lugar, quienes son los grupos con mayores accesos a los recurso públicos. En segundo lugar, qué poder tienen esas instancias públicas para dominar la vida social, es decir, cómo son capaces de imponer o no reglas de control de una parte del espacio social sobre otras. El 23 de enero de 2007 el Ministerio de Sanidad y Consumo firmó un acuerdo con las diferentes cadenas textiles para unificar las tallas de ropa en España. Sin duda, las asociaciones de enfermos de anorexia, con su capacidad de influencia de las mismas (algo que tiene que ver con sus recursos económicos y culturales), alertó acerca de la diferencia entre tallas no solo entre las diferentes cadenas textiles, sino incluso dentro de las propias tiendas. Evidentemente, eso produce malestar en las mujeres, siempre y cuando supongamos que no pueden dejar de comprar ropa o ir con ropa ancha. Es decir: siempre y cuando supongamos, es la doxa, que la exhibición corporal y vestimentaria es una ley fundamental de la autoestima (podría ser conocer la tabla periódica de los elementos, o discurrir sobre Calixto y Melibea). El gobierno, supuesto coordinador de las diferentes especies de capital, existentes, convocó a las diversos sectores y propuso, por que tal es el formato de la acción del Estado, un estudio científico sobre las tallas. La ciencia antropométrica se vio investida de la misión de decir la verdad sobre el mundo social, es decir, de definir qué capital corporal debe tenerse para sentirse bien con la ropa que uno se compra. El estudio establecía tres morfotipos corporales y los definía según clases de edad. A partir de tales morfotipos se propuso un sistema de tallaje que las marcas se comprometieron a respetar. El metacapital estatal intenta controlar el mercado de la moda para proteger el campo familiar (o al menos a algunos de los portavoces del mundo de la familia) y para ello recurre al campo universal por antonomasia: el campo científico. El resultado es conocido. Las marcas no respetaron el acuerdo por la sencilla razón que sabía que el mismo se apoyaba en un supuesto que hacía imposible respetarlo. La competencia corporal es una de las condiciones de la jerarquización cotidiana en nuestras sociedades. Esa competencia se basa en la distinción, la sobrepuja y la jerarquía, y quienes reivindican marcas más científicas, tallas más amables, quieren jugar el juego reduciendo su dureza pero no renuncian al juego mismo. El Estado no hizo nada para imponerse porque su control sobre las diferentes especies de capital es cada vez menor: el capital corporal lo definen las élites y no el Estado neoliberal porque este solo actúa favoreciendo al capital financiero y cada vez menos a las familias. Se trata de un Estado que renuncia a modificar las jerarquías entre las diversas especies de capital. Y las elites piensan que quienes se quejan de las tallas “son envidiosas, son las típicas madres gordas que se sientan en el sofá y todo el día están comiendo patatas fritas” (Karl Lagerfeld). Capital erótico y mercado de trabajo: una acción pública posible ¿Cómo combatir la discriminación corporal en el trabajo? Algunas respuestas posibles derivan de una política del trabajo y otras de una política del cuerpo y, sobre todo, de un mixto entre ambas. La teoría política republicana (Pettit, 1999: 96-97) considera dos formas de luchar contra la dominación arbitraria (es decir, no justificada racionalmente: podemos no llamarla dominación, si se quiere). La primera posibilidad consiste en distribuir entre todo el mundo un poder idéntico y que les permitiría negociar acuerdos en igualdad de condiciones. Los recursos deberían distribuirse lo más equitativamente posible para evitar que alguien someta a los demás en la vida cotidiana: es una solución libertaria. La segunda alternativa aboga por una autoridad constitucional fuerte que regule la dominación teniendo en cuenta de la manera más imparcial posible los intereses de todos los implicados: es una acción más estatalista, constitucional. Ninguna acción política se acomoda perfectamente a esta división. Considero, sin embargo, que la primera opción que presentaré se corresponde la alternativa libertaria –aunque supone la existencia de un Estado que fuerza la distribución y que vigila que la acumulación de recursos no se produzca. El segundo tipo de acción que presentaré congenia mejor con el estatalismo: considera que ciertas ideas o prácticas que tienen influjo social son ilegítimas, por muy extendidas que se encuentren –en este caso, la valoración hiperbólica de la delgadez. Allí donde aparecen se les reprime. Pero, la acción no es puramente negativa y represiva (sobre los dominantes), sino que también, como veremos, distribuye recursos actuando favoreciendo a quienes comparten esta idea en un entorno profesional. La regulación es lo central, pero la distribución de recursos – aumentando la oferta de los tipos de ropa con escala amplia de tallas- favorece la autoestima y, con ello, la fuerza de negociación de los propios implicados. Vayamos con la primera alternativa, que considera legítima la discriminación corporal. La discriminación por razones corporales se encuentra reconocida en algunos trabajos, por ejemplo en las pruebas físicas para el acceso al cuerpo de bomberos o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La existencia de discriminaciones corporales entre trabajadoras de atención al público (en bares y tiendas de moda) parece un hecho atestado. La pregunta sería, ¿es consustancial al oficio de vendedora o de camarera tener ciertas propiedades físicas? Si así es, la discriminación se deriva de una exigencia objetiva del puesto de trabajo: la ropa que se vende y lo que la clientela demanda, la exige. Por tanto, una salida posible consistiría en oficializar los criterios. Así, estos dejarían de funcionar de forma arbitraria: las candidatas a tales empleos sabrían qué hacer para lograrlos y podrían activar un programa racional (en su cuerpo, en su apariencia) para la consecución del trabajo. Se objetivaría así la carrera de vendedora o de camarera y las trabajadoras sabrían a qué atenerse, no dependiendo del albur caprichoso de quien un día la ve gorda o desarreglada y otro no o blande la amenaza de su físico según oportunidades de dominación patronal. La idea aparece en los discursos de las trabajadoras, sobre todo cuando en los grupos de discusión se relajan las censuras. Como consumidoras, dicen, queremos a alguien que nos dé confianza y no podemos aceptar que nos aconseje quien no sabe cuidarse a sí misma. Si se acepta esta solución, la intervención pública debería calibrar la posibilidad de introducir programas para mejorar la apariencia corporal de los más desasistidos -los pobres y los que han perdido el ritmo de la moda, por ejemplo la población madura que busca empleo. Catherine Hakim (2012: 213) recuerda cómo la Glasgow School of Hotel Management trabaja para extender morfologías y estilos distinguidos entre el “lumpenproletariado” que desea trabajar en “hoteles de alta gama”. Una nueva codificación de los puestos de trabajo haría que la apariencia física y el estilo fuera una condición de entrada, permanencia y, llegado el caso, de salida. Los poderes públicos deberían incluir en los procesos formativos las exigencias de capital estético, de acuerdo con sindicatos y empleadores. Ciertamente, esos nichos de empleo se convertirían en más exclusivos de lo que son –aunque ya lo son, pero en la doble moral Lo mismo cabría hacer en otros oficios, como los artísticos, donde el grosor se ha convertido en fuente de exclusión y donde de hecho los que se forman reclaman cada vez más a sus profesores consejos sobre cómo estar al día. Una vez asumida tal línea, el control público debería exigir que tales empleos se encuentren a la altura, en condiciones de trabajo y en salario, de la cualificación que exigen. Las trabajadoras tendrían que tener el tiempo para una alimentación equilibrada –lo cual exigirían cambiar la dominación despótica de la empresa sobre los horarios, así como una metódica regulación de las comidas y la habilitación de lugares donde sea posible comer como mandan los canones del trabajo-, se les debería reconocer tiempo para aumentar su calidad estética y facilitarles salarios que les permitan trabajar su apariencia sin sacrificios desmesurados. La entrada de organizaciones sindicales en tales empresas sería condición necesaria de un trabajo que debería quedar más regulado y más cualificado. Puede contestarse esta opción por múltiples razones, pero centrémonos en dos. La primera, la formulan algunas trabajadoras: el aspecto físico es completamente arbitrario para vender bien o atender una barra y no digamos para cantar o bailar. Para lo primero, basta con tener cualificación con la clientela, y no con uno mismo. De hecho, es algo que se comprueba en el mundo de la alta costura, donde personas muy valoradas y con apariencias poco ortodoxas -algunas muy gordas- cosen para todo tipo de cuerpos. Para lo segundo, podría considerarse, y habría buenas razones para ello, que la exhibición e insinuación erótica no forma parte del servicio de ciertos pubs o de la atención de un público en un museo o en una empresa de viajes. En fin, la propia tradición artística muestra cómo se puede bailar o cantar con gorduras diversas, a veces con mucha, y por tanto sólo el racismo estético justifica la marginación de los artistas corpulentos. De tomar este sendero, la acción pública podría actuar en dos direcciones. Por un lado, estimulando al sector de la moda, minoritario pero existente, que se enfrenta a la dictadura de la delgadez. La acción pública debería promocionarloasí como exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre tallas de ropa firmados con las empresas del sector. Ese impulso permitiría, fácilmente, impulsar una política del cuerpo diferente: desaparecería la sanción de las tallas trucadas (40 que son 38 o 36 en ciertas tiendas y en ciertas secciones, sobre todo las más juveniles) o de la inexistencia de ropa de tallas grandes (que ha menudo es solo una 46). Lo cual ayudaría a quitar complejos a los gruesos y a seleccionar las clientelas de las tiendas de moda entre personas no tan delgadas. La mayor variedad de conjuntos disponibles contribuiría, sin duda, a fortalecer (o, como hoy se dice, empoderar) a un número más amplio de personas. Obvio decir que los trastornos alimentarios surgieron, en parte, con la delgadez convertida en norma de la moda. Cambiando dicho patrón, muchas veces patológico, se transformaría el campo de la moda y, con él, las prácticas de venta y de gestión de la mano de obra de muchos servicios donde cuenta el capital estético. Por otro lado, debería penalizarse cualquier forma de discriminación por la apariencia física, creando una legislación severa al respecto. Se impone también, cómo no, el refuerzo de la presencia sindical y de la presión de la Inspección de trabajo en empresas donde se discrimina a la gente por su apariencia. ¿Cuál es el problema de esta segunda opción? Presumir que resulta arbitrario un patrón, como es el estético, que tiene muchos siglos de historia y que arroja menos variedades de lo que un culturalismo bienintencionado pero muy desinformado puede imaginar: no han existido, al menos en los últimos siglos, tantas formas diferentes de ser bello. Lo que sucede hoy es una extensión a todas las capas sociales de algo que se encuentra con nosotros desde hace más –podría decirse que mucho más- de tres siglos. Por eso permea tan profundamente el inconsciente de los individuos: no es una historia de anteayer, aunque los años 80 del siglo pasado incrementaron la presión estética hasta extremos excesivos. Las trabajadoras de los servicios hablan de que ellas venden deseos (entre los que se encuentra ser guapas y parecer jóvenes: también lo hacen las camareras o las artistas a su manera) y sobre los deseos no se debe legislar excepto en casos extremos. Por lo demás, ¿que legitimidad tiene el Estado para contrarrestar el voto masivo de millones de consumidores, que eligen esas tiendas y pelean como si se tratase de su vida por estar delgados? Los comisariados culturales suelen ser un desastre: quién fija la norma, quién la distribuye y quién evangeliza con ella a los descreídos suelen relevarse siempre cosas más complejas de lo que parece. Ni imaginarme quiero lo que serían los comisarios estéticos, ahora definiendo administrativamente la belleza e intentando inculcarla a personas que desean fervientemente algo distinto. Existe otra posibilidad ajena a las dos que presentamos. Considerar que el cuerpo debe apartarse del sistema moda/belleza y, sobre todo, de su obsesiva persecución de la delgadez. Porque en las dos alternativas anteriores ese sistema se asume aunque se corrige. Evidentemente, el cuerpo erótico no se reduce al cuerpo estético, ni la vida buena a la apariencia estética –que en ocasiones reprime las posibilidades de desarrollo intelectual y político de los individuos. Una administración podría recordarlo pero si no cambiase las reglas cotidianas en un campo tan importante –para la subsistencia y la autoestima- como el del trabajo, su mensaje quedaría -y lo sería objetivamentehipócrita. Como en aquel desgraciado clip donde artistas obsesionados con su apariencia recomendaban a los demás que se olvidasen de ella. Una política de este tipo necesitaría aliarse con la opción constitucionalista/estatalista. Bibliografía Bourdieu, Pierre (2012): Sur l’État. Cours au Collègue de France 1989-1992, París, Seuil. Hakim, Catherine (2012): Capital erótico, Debate, Barcelona. Pettit, Philip (1998): Republicanismo, Paidós, Barcelona. Sennett, Richard (1998): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama.
