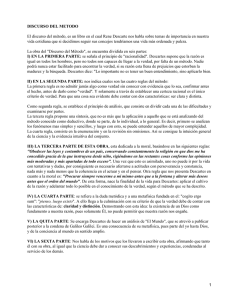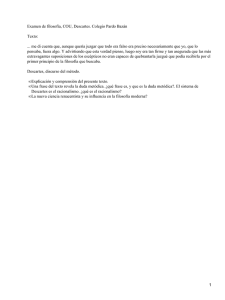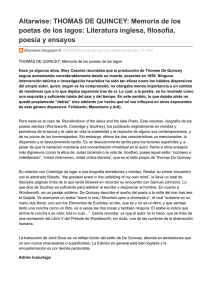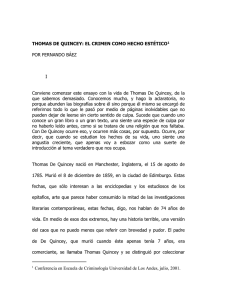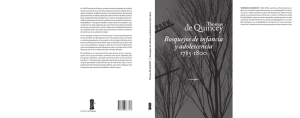Ensayo “El asesinato considerado como una de las más bellas artes
Anuncio

Ensayo “El asesinato considerado como una de las más bellas artes”. Thomas de Quincey, escritor británico inclasificable, realiza en este ensayo una apología del crimen como hecho estético, no exenta de ironía. Entre todos los autores británicos de la primera mitad del siglo XIX, Thomas de Quincey es uno de los más singulares, prácticamente inclasificable en su perpetuo deseo de escandalizar. Thomas de Quincey y su relación con Wordsworth y Coleridge Nacido en 1785, la infancia de este escritor va a estar marcada por la muerte de dos de sus hermanas a muy temprana edad. Su juventud va a ser la propia de un rebelde: huirá del colegio en el que estaba internado en Manchester, pasando un par de años de extrema pobreza hasta que se reconcilió con su familia. En realidad la causa última de su huida fue el desprecio que le provocaban sus maestros, cuyo intelecto consideraba inferior al suyo. Su búsqueda de un auténtico mentor le llevó a acercarse al poeta Wordsworth, al que conoció en plena madurez creativa, en la época en la que escribió su famosa "Oda a la inmortalidad". Confesiones de un inglés comedor de opio En realidad el traicionero amigo que va a marcar la vida de De Quincey va a ser el opio, pasión que compartiría con otro poeta: Coleridge. Sus experiencias con esta sustancia van a ser narradas con profundidad y maestría en la que quizá es su obra más conocida "Confesiones de un inglés comedor de opio". Aquí podemos encontrar una de las primeras definiciones de lo que significa ser esclavo de la droga: "...un comedor de opio confirmado y habitual, a quien preguntarle si tal día en particular había o no tomado opio equivaldría a preguntarle si sus pulmones habían respirado, o si su corazón había cumplido sus funciones." La Sociedad de Conocedores del Asesinato "Del asesinato considerado como una de las bellas artes" se divide en dos artículos, publicados en el Blackwood´s Magazine en los años 1827 y 1829. Nada más comenzar el primer texto, De Quincey da noticias al lector de una asociación llamada "Sociedad de Conocedores del Asesinato", compuesta por aficionados a analizar crímenes reales como si de obras de arte se tratara. Cuanto más virulento sea el crimen, cuanto más inexplicables los motivos, cuanto más arriesgue el asesino en su consecución, mayor mérito estético tendrá este, obviando la condena moral que merezca. El conferenciante lo explica de este modo: "...supongamos que la pobre víctima ha dejado de sufrir y que el miserable asesino ha desaparecido como si se lo hubiese tragado la tierra; supongamos, en fin, que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, estirando la pierna para poner una zancadilla al criminal en su huida, aunque sin éxito (...) suponiendo todo esto me permito preguntar: ¿de qué sirve aún más virtud? Ya hemos dado lo suficiente a la moralidad: ha llegado la hora del buen gusto y de las Bellas Artes." La fascinación del crimen Para quienes se escandalicen ante esta exaltación del asesinato, el autor recuerda que la gente no puede evitar sentir morbo ante la desgracia ajena. Si se incendia una casa vecina, el lugar se llenará de curiosos, que incluso disfrutarán del espectáculo. Algo parecido sucede con los crímenes horrendos, que enardecen la imaginación y no puede evitarse que en muchas ocasiones el criminal acabe siendo una estrella, aunque sea por la fascinación que el mal produce cuando uno no es la víctima. El asesino queda definido como un criminal, sí, pero también, en casos especiales, como un ser superior, como alguien que busca deliberadamente el peligro para ponerse a prueba. Algo que recuerda poderosamente al argumento de la película de Alfred Hitchcock "La soga", en la que dos estudiantes, embriagados por lecturas de Nietzsche, intentan hacerse pasar por superhombres más allá de la moral. La ironía del ensayo y el precedente de Jonathan Swift El ensayo de De Quincey resulta interesante por el uso que se hace en el mismo de la ironía, recordando como precedente el famoso opúsculo de Jonathan Swift "Una modesta proposición", donde el autor de "Viajes de Gulliver", proponía que los hijos de los campesinos pobres de Irlanda vendieran sus hijos a los poderosos para que les sirvieran de alimento. El sarcasmo también está presente en la divertida utilización en sus argumentaciones de las vidas de filósofos como Descartes o Spinoza. Además, hay que recordar la más célebre frase de la obra, por la que es más recordada, cuando un criado que pretende entrar a su servicio le ofrece, entre las habilidades propias de su cargo, la práctica del arte: "Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento." De Quincey y el lector actual Leído hoy, "Del asesinato considerado como una de las bellas artes" ha perdido gran parte de su frescura y de su capacidad de sorprender. El ciudadano del siglo XXI, sometido diariamente a un bombardeo de imágenes violentas, difícilmente se va a escandalizar ante las descripciones de De Quincey. El cine, la televisión y nuevas formas de arte han hecho que el hombre actual sea capaz de gozar estéticamente, sin remordimientos, de representaciones muy realistas (o incluso reales) de lo que es reprobable moralmente. Pero hay que imaginar el efecto que causaría la obra de De Quincey, cuando fue publicada, a principios del siglo XIX http://suite101.net/article/del-asesinato-considerado-una-de-las-bellas-artes-de-quinceya59300 El asesinato considerado como una de las bellas artes (fragmento) " Cuando un asesinato está en el tiempo paulo-post-futurum-, esto es, cuando no se ha cometido, ni siquiera, de acuerdo con el purismo moderno, se está cometiendo, sino que va a cometerse -y llega a nuestros oídos, hemos de tratarlo moralmente por todos los medios. Supongamos en cambio que ya se ha cometido y que podemos decir de él: “tetelestai”, está terminado o (con el dimantino verso de Medea) “eirgastai”, hecho está, es un fait accompli; supongamos, a continuación, que la pobre víctima ha dejado de sufrir, y que el miserable que le ha dado muerte se ha esfumado y que nadie conoce su paradero; supongamos, finalmente, que hemos hecho cuanto estaba a nuestro alcance al estirar las piernas y correr tras el fugitivo, aunque sin éxito -abii, evasit, excessit, erupit, etc-llegados a este punto, ¿de qué sirve la virtud? Bastante atención le hemos dedicado ya a la moral; le ha llegado el turno al gusto a las bellas artes. (...) El asesinato, en casos comunes, donde la simpatía está enteramente dirigidas al caso de la persona asesinada, es un incidente de horror tosco y vulgar; y por esta razón, que arroja el interés exclusivamente sobre el natural pero innoble instinto por el cual nos aferramos a la vida; un instinto, el cual, al ser indispensable a la primera ley de auto-preservación, es el mismo en tipo (aunque diferente en grado), entre todas las criaturas vivientes; este instinto, por tanto, a causa de que aniquila todas las distinciones, y degrada la grandeza de los hombres al nivel del “pobre escarabajo que pisamos”, exhibe la naturaleza humana en su más abyecta y humillante actitud. Tal actitud sería poco conveniente a los propósitos del poeta. ¿Qué debe entonces hacer? Debe dirigir el interés sobre el asesino. Nuestra simpatía debe estar con él (por supuesto quiero decir una simpatía de comprensión, una simpatía por la cual penetramos dentro de sus sentimientos, y los entendemos, no una simpatía de piedad o aprobación). En la persona asesinada, toda pelea del pensamiento, todo flujo y reflujo de la pasión y de intención, están sometidos por un pánico irresistible; el miedo al instante de la muerte lo aplasta con su mazo petrificado. Pero en el asesino, un asesino que un poeta admitiría, debe estar latente una gran tormenta de pasión -celos, ambición, venganza, odio--que creará un infierno en él; y dentro de este infierno nosotros miraremos. " http://www.epdlp.com/texto.php?id2=410 Sobre el mismo texto… Un fragmento de “Del asesinato considerado como una de las Bellas Artes“, de Thomas De Quincey, que he encontrado en la red. Uno de mis libros favoritos. En estos asesinatos de príncipes y estadistas no hay nada que excite nuestro asombro. De sus muertes dependen, a menudo, cambios importantes, y desde la eminencia en que se hallan, están particularmente expuestos a ser el objetivo de todo artista dominado por el amor al efecto escénico. Pero hay otra clase de asesinatos, que ha predominado desde los primeros tiempos del siglo XVII, que realmente me sorprende: me refiero al asesinato de filósofos. Pues, señores, es un hecho que todo filósofo eminente de los dos últimos siglos ha sido asesinado o, por lo menos, ha estado muy cerca de serlo; hasta el punto de que si un hombre se llama a sí mismo filósofo y nunca han atentado contra su vida, puede tener la seguridad de que no hay nada en él de tal cosa; y contra la filosofía de Locke en particular, creo que es una objeción irrebatible (si necesitáramos alguna) el que, aunque paseó su cuello consigo en este mundo durante setenta y dos años, nadie condescendió a cortárselo (…). El primer gran filósofo del siglo XVII (si exceptuamos a Bacon y a Galileo) fue Descartes; y si alguna vez ha podido decirse de un hombre que fue casi asesinado -a una pulgada de serlo- es de él. El caso es el siguiente, según lo describe Baillet en su Vie de M. Descartes, tomo I, págs. 102103. En el año 1621, cuando Descartes podía tener unos veintiséis años, estaba viajando como de costumbre (pues era tan inquieto como una hiena), y al llegar al Elba, en Gluckstadt o en Hamburgo, se embarcó para la Frisia oriental. Nadie sabe qué motivo podía llevarlo a ese sitio, y quizá él mismo pensó en ello, pues, al llegar a Emden, resolvió de pronto dirigirse a la Frisia occidental, y muy impaciente de la demora, alquiló una barca con unos cuantos marineros para que la condujeran. Apenas salió al mar hizo un grato descubrimiento, a saber: que se había metido en una guarida de asesinos. Vio enseguida -dice M. Baillet- que los tripulantes eran des scélérats; no aficionados, señores, como nosotros, sino profesionales, cuya máxima ambición en aquel momento era cortarle su individual cuello. Pero la historia es demasiado divertida para abreviarla; la daré, por tanto, traducida exactamente del francés, de su biógrafo: «M. Descartes no tenía más compañía que la de su criado, con el que iba hablando en francés. Los marineros, que lo habían tomado por un comerciante extranjero más que por un caballero, sacaron la conclusión de que debía de llevar dinero encima. En vista de ello, llegaron a una decisión nada conveniente para su bolsa. Entre los ladrones del mar y los de los bosques hay, no obstante, la diferencia de que estos últimos pueden, sin riesgo, respetar la vida de sus víctimas, mientras que los otros no pueden poner a un pasajero en tierra en un caso así sin correr el riesgo de ser aprehendidos. La tripulación de M. Descartes tomó sus medidas con el fin de esquivar cualquier riesgo de esa clase. Se dieron cuenta de que era un extranjero de sitio distante, que no conocía a nadie en el país, y de que nadie se tomaría la molestia de hacer indagaciones respecto a él, en caso de que faltara (quand il viendroit à manquer).» Imagínense, señores, a esos perros de Frisia disputando sobre un filósofo como si se tratara de una barrica de ron consignada a un armador. «Su carácter -observaron- era suave y paciente, y a juzgar por la distinción de su porte y por la cortesía con que los trataba, no podía ser más que un joven sin experiencia, sin posición ni arraigo en el mundo, por lo que sacaron la conclusión de que no sería tarea muy difícil quitarle la vida. No tuvieron ningún escrúpulo en tratar toda la cuestión en su presencia, pues no suponían que conociera más idioma que aquél en que conversaba con su criado; el resumen de sus deliberaciones fue: matarlo, arrojarlo luego al mar y repartirse sus despojos.» Perdónenme que me ría, señores; mas el hecho es que siempre que pienso en el caso me tengo que reír. Hay dos cosas que me parecen divertidas: una es el terrible pánico o funk (como dicen los de Eton) que debió de sentir Descartes al oír bosquejar ese fúnebre plan respecto a su persona, con la muerte, el funeral, la sucesión y la administración de sus efectos. Pero otra cosa que me parece todavía más divertida es que si esos sabuesos de Frisia hubieran tenido olfato, no tendríamos ahora filosofía cartesiana; y dejo para cualquier respetable fabricante de cofres el trabajo de declarar de qué forma habríamos podido pasarnos sin ella, teniendo en cuenta la cantidad de libros que ha producido. No obstante, prosigamos. A pesar de su enorme pánico, Descartes se mostró intrépido y amedrentó de esta forma a esos bribones anticartesianos: «Viendo -dice M. Baillet- que el asunto no era broma, M. Descartes se puso de pie en un santiamén, adoptó un fiero continente que estos truhanes no habían visto nunca y, dirigiéndose a ellos en su propio idioma, los amenazó con dejarlos en el sitio si se atrevían a hacerle el menor insulto.» Ciertamente, señores, este habría sido un honor que sobrepasaba los méritos de tan viles bribones: ser ensartados como bichos por una espada cartesiana; por ello me complace que M. Descartes no quitara trabajo al patíbulo, ejecutando su amenaza, sobre todo porque es posible que no hubiera podido llevar su nave a puerto después de haber matado a sus tripulantes; con lo cual se habría visto obligado a continuar cruzando eternamente el Zuider Zee y, probablemente, habría sido confundido por los marinos con el Holandés errante de regreso a su patria. «El valor que manifestó M. Descartes -dice su biógrafo- tuvo un efecto mágico sobre aquellos miserables. Su instantánea consternación sumió a sus mentes en tal confusión que los cegó para las posibilidades que tenían a su favor, y le condujeron a su destino tan apaciblemente como deseaba.» Posiblemente, señores, pensaréis que, conforme al modelo del discurso de César a su pobre barquero -Caeseram vehis et fortunas eius-, Descartes no habría necesitado más que decir: «Miserables, no podéis cortarme el cuello, pues conducís a Descartes y a su filosofía», y pudo haberlos retado a que hicieran tal fechoría. Un emperador alemán tuvo la misma idea cuando, advertido de que evitara pasar por un sitio batido por los cañones, replicó: «¡Vamos! ¿Habéis oído alguna vez que una bala de cañón haya matado a un emperador?» (*). No sé lo que le habría pasado a un emperador, pero una cosa más pequeña habría bastado para aplastar a un filósofo, y el siguiente gran filósofo de Europa fue indudablemente asesinado. Se trata de Spinoza. (Continuará). (*) Ese mismo argumento ha sido empleado por lo menos otra vez. Hace siglos, un delfín de Francia, al ser advertido del peligro de la viruela, hizo la misma pregunta del emperador: «¿Ha oído algún caballero que un delfín haya muerto de viruela?». No, ningún caballero había oído semejante cosa. Sin embargo, aquel delfín murió de la viruela. http://ecceoscar.wordpress.com/2007/09/24/del-asesinato-considerado-como-una-de-lasbellas-artes/