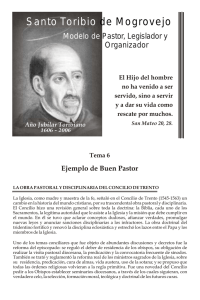Iglesia Católica en Perú en la época colonial
Anuncio

LA RELIGIÓN EN LA EPOCA COLONIAL SIGLOS XVI, XVII 1.− IMPLANTACIÓN DE LA IGLESIA EN EL PERÚ La arquidiócesis de Lima y su primer arzobispo, fray Jerónimo de Loayza La primera diócesis del Perú, la del Cuzco, cuyo obispo fue fray Vicente Valverde, abarcaba prácticamente todos los territorios conquistados conocidos en aquella época. Un territorio inmenso y difícil, cuyo cuidado pastoral era desproporcionado para las fuerzas evangelizadoras de que se disponía. Por ello, con el fin de facilitar la labor evangelizadora, Francisco Pizarro y el mismo obispo Valverde solicitaron a Carlos V que se procediese a la división de la diócesis cuzqueña en tres obispados. El Rey se lo pidió al Papa, de acuerdo al régimen del Patronato. De este modo, Pablo III creó el 4 de mayo de 1541 las diócesis de Los Reyes (Lima) y Quito, reduciéndose considerablemente el territorio de la diócesis del Cuzco. Aun así, siguieron siendo diócesis de enorme extensión. La del Cuzco incluía a Chile, y la de Lima llegaba por el Norte hasta Trujillo y parte de Piura, por el Sur hasta la ciudad de Arequipa y por el Oriente desde Chachapoyas hasta Huamanga (actual Ayacucho). Este es el territorio que tuvo que gobernar pastoralmente el primer obispo de Lima, fray Jerónimo de Loayza, de la orden de los dominicos. Loayza, quien había nacido en Trujillo de Extremadura (España) en 1498, entró en Lima el 25 de julio de 1543. Era trabajador y disciplinado en el cumplimiento de sus obligaciones, y juntaba a la energía y firmeza de carácter una personalidad afectuosa y persuasiva. Tenía las cualidades necesarias para salir adelante en su cargo en aquella época agitada de la Conquista. El 16 de noviembre de 1547 la diócesis de Lima fue promovida a arzobispado. De ella dependían en cierta manera las diócesis de Cuzco, Quito, Popayán, Tierra Firme y Nicaragua, y las que fueron apareciendo posteriormente: Asunción, La Imperial, Santiago de Chile y Charcas. Los primeros dos concilios limenses y la obra del arzobispo Loayza Una de las primeras obligaciones de los Obispos era evangelizar a los indígenas, como lo estipulaban las reales cédulas emitidas por los reyes de España. Para hacer esto con mayor facilidad, a los Obispos les eran concedidos ciertos privilegios. Aun así, Loayza vio que todavía no había un plan de trabajo conjunto en tierras americanas y que las iniciativas individuales corrían el peligro de convertirse en infecundas y quedar comprometidas por el individualismo anárquico y disperso que por entonces había. Cada uno hacía lo que creía más conveniente, pero no había un trabajo en conjunto. Era, pues, necesario, sentar las bases de la Iglesia en el Perú, y para ello convocó el Primer Concilio Limense, que duró desde el 4 de octubre de 1551 hasta fines de febrero de 1552. Asistieron representantes de la arquidiócesis limeña, así como de las de Panamá, Quito y Cuzco, y también representantes de las órdenes religiosas establecidas hasta el momento en el Perú: dominicos, franciscanos, mercedarios y agustinos. El tema de este Concilio local fue la catequesis de los indígenas. Se insistió en que la doctrina debía enseñarse de manera uniforme. Había que adaptarse a la forma de pensar de los indígenas y ser particularmente cuidadosos en la transmisión de la fe. Para poder cumplir este objetivo, se estableció un sumario de los principales artículos de la fe, se ordenó redactar una cartilla con la explicación correspondiente en quechua, y se dio autorización para que los indígenas recibieran los sacramentos del bautismo, la penitencia y el matrimonio, debiendo haber una enseñanza previa. A nadie se le obligaba a recibir un sacramento por la fuerza. También se les admitía a la eucaristía, pero con mayores reservas. Igualmente, se dieron normas 1 metodológicas bastante detalladas sobre la manera de enseñar el catecismo. Con el fin de fomentar la labor evangelizadora por parte del clero, se prescribió que ningún clérigo podría regresar a España sino después de haber realizado por lo menos cuatro años de trabajo pastoral con los indígenas. El II Concilio Limense fue convocado por Loayza para el 1º de febrero de 1567 en la Ciudad de los Reyes, con el fin de adaptar las normas del Concilio de Trento (1545−1563) a la realidad del Nuevo Mundo. Ya en octubre de 1565 el arzobispo había hecho publicar solemnemente en Lima los documentos del Concilio Tridentino. Contando con una numerosa participación de Obispos y prelados, el II Concilio Limense inició sus sesiones el 1º de marzo de 1567. A lo largo de las diversas reuniones, se leyó en común el texto íntegro del Concilio de Trento, hecho lo cual se emitió una profesión de fe católica y una abjuración de todas las herejías, en particular la luterana. Esto último estaba orientado más que nada a preservar la pureza de la fe de los españoles residentes en el Nuevo Mundo. Fray Jerónimo de Loayza murió el 25 de octubre de 1575. Santo Toribio de Mogrovejo y sus visitas pastorales Como sucesor de Loayza, el rey eligió a Toribio de Mogrovejo, quien ejercía como inquisidor en Granada, y, en ese momento, todavía no había recibido las órdenes sagradas. Era un laico al servicio de la Iglesia. Roma aceptó la sugerencia de su nombramiento y fue designado arzobispo de la Ciudad de los Reyes el 16 de marzo de 1579. Toribio había nacido en Mayorga, pueblo de León, en 1538, y tenía estudios de jurisprudencia en las universidades de Coimbra y Santiago de Compostela, graduándose en esta última universidad. Una vez consagrado obispo en la catedral de Sevilla, se embarcó para el Nuevo Mundo. Llegó a Paita en marzo de 1581, desde continuó por tierra su viaje a Lima, atravesando interminables desiertos de arena, preferentemente de noche para evitar el intenso y agotador calor del día. Entró solemnemente en Lima el 1 de mayo de 1581. Durante la mayor parte de su gobierno pastoral, Toribio se dedicó a viajar a lo largo y ancho de su diócesis, con el fin de conocer personalmente a los fieles cristianos que le estaban confiados y evangelizar a los que no conocían todavía la fe. A tal punto fue ésta una de sus preocupaciones, que de los 25 años de su gobierno, sólo 8 estuvo en Lima, y muchos le criticaron injustamente, por cierto el abandono en que supuestamente había dejado la ciudad. He aquí una breve reseña de los lugares que visitó Santo Toribio en cada uno de sus cuatro viajes pastorales: 1er. viaje (1584−1590): abarca toda la Sierra del Norte peruano, desde Lima hasta Cajamarca, y el Oriente montañoso de Chachapoyas y Moyobamba. Llegó a los poblados de Pativilca, Cajacay, Huaraz, Recuay, Pallasca, Conchucos, Cajamarca, Chachapoyas, Huacrachuco, Huánuco, Conchamarca, Sicaya, Huarochirí, San Damián, Cajatambo, Checras. 2do. viaje (1593−1599): 1ra. etapa (1593−1597): se inicia el 4 de abril de 1593 en Carabayllo y sigue hacia el norte por Aucallama, la costa de Ancash, Trujillo, Chiclayo y Lammbayeque, hallándose en Chachapoyas para la Semana Santa de 1597. 2da. etapa (1598−1599): luego de regresar por el mismo recorrido, dedica dos años a visitar las zonas 2 adyacentes a Lima y el Callao, como los valles de Mala, Cañete, Chincha e Ica. 3er. viaje (1601−1604): visita Junín y Huánuco, considerables partes de Lima e Ica, y regresa por Cajatambo y Chancay a Lima. 4to. viaje (1605): por los arenales del norte, llega a Barranca, y remontando el río Pativilca llega a Cajatambo, la zona de Huaylas, baja a la costa por Casma y sube por el litoral a los valles de Pacasmayo y Chiclayo. El 11 de marzo lo encontramos en Motupe, y decide quedarse en la villa de Saña para celebrar la Semana Santa. Pero ya agotado por los agotadores trabajos de su vida evangelizadora y padeciendo intensas fiebres, fallece el Jueves Santo, 23 de marzo de 1605. Hemos de tener en cuenta lo difícil de la geografía del territorio peruano y considerar que en esa época no había caminos carreteros trazados y todo el recorrido debía hacerse a pie o a lomo de mula y caballo, en lugares inhóspitos, sufriendo las inclemencias del tiempo, bordeando precipicios, escalando alturas inimaginables. Tanto es así, que, después de Santo Toribio, no ha habido nadie que tuviera el coraje ni la audacia para realizar, en iguales circunstancias, recorridos semejantes al suyo. El mismo Santo Toribio relata de manera resumida sus propias experiencias, en una carta al Papa Clemente VIII, fechada en 1598: «He visitado por su persona cuando todavía habría de recorrer muchísimas leguas no incluidas en este recuento [...] muchas y diversas veces el distrito, conociendo y apacentando mis ovejas, corrigiendo y remediando lo que ha parecido convenir y predicando los domingos y fiestas a los indios y españoles, a cada uno en su lengua y confirmando mucho número de gente [...] y andando y caminando más de cinco mil y doscientas leguas, muchas veces a pie, por caminos muy fragosos y ríos, rompiendo por todas las dificultades y careciendo a veces yo y mi familia de cama y comida; entrando a partes remotas de indios cristianos que, de ordinario, traían guerras con los infieles, adonde ningún Prelado o Visitador había llegado». El III Concilio Limense La otra gran obra por la que se recuerda a Santo Toribio de Mogrovejo es el III Concilio Limense. No obstante los dos anteriores concilios llevados a cabo por iniciativa de fray Jerónimo de Loayza, todavía no se había podido penetrar adecuadamente las costumbres paganas de los indígenas, y la labor evangelizadora presentaba todavía mucha desorganización, descuido e improvisación. El Rey de España, conocedor de estos problemas, emitió unas Reales Cédulas de convocatoria de un tercer concilio (en Bajadoz, 19 de setiembre de 1580), con el fin de «poner en orden las cosas tocantes al buen gobierno espiritual de las almas de esos naturales, su doctrina, conversión y buen enseñamiento, y otras cosas muy convenientes y necesarias a la propagación del Evangelio y bien de la religión». En este concilio prácticamente estuvo representada toda la Iglesia en América del Sur y América Central presente en dominios españoles, puesto que se contó con la asistencia no sólo de los Obispos del Cuzco, Santiago de Chile, La Imperial, Paraguay, Quito, Charcas y Tucumán, sino que también hubo delegados de La Plata, Nicaragua y de las órdenes religiosas, que además enviaron a sus teólogos más insignes para que tomaran parte en las sesiones conciliares. Entre ellos cabe destacar al jesuita José de Acosta. La enseñanza de la doctrina cristiana impartida a los indígenas debía ser lo más clara posible. Por este motivo, se decidió elaborar un catecismo único en castellano, quechua y aymara. El jesuita José de Acosta, basándose en el catecismo elaborado por encargo del Papa San Pío V, redactó el texto en castellano, que fue traducido luego a las lenguas de los indios por los eminentes lingüistas Juan de Balboa y Blas Valera. Ya para los años de 1584 y 1585 estaban listas las ediciones de los catecismos, que fueron los primeros libros impresos en América del Sur. Para lograr estos objetivos, una de las condiciones ineludibles era que los clérigos tuvieran una vida ejemplar y una dedicación sacrificada a la labor evangelizadora. Lamentablemente, no siempre ocurría así. Había 3 clérigos seculares que se dedicaban a actividades impropias de su estado de vida, como, por ejemplo, el juego (dados y naipes con apuestas) y negocios lucrativos. Algunos de ellos también tenían trato con mujeres, faltando al voto de celibato. Con el fin de cortar estos males, el Concilio prohibió a los sacerdotes y agentes pastorales dedicarse al comercio, la explotación industrial y todo lo que fuera negociación lucrativa. Además, dado que debían saber las lenguas de los indígenas para poder evangelizarlos, se facultó a los visitadores eclesiásticos para reemplazar a los curas que no las supiesen. El Concilio reglamentó también la admisión de indios y mestizos al sacerdocio. En la práctica, no se les admitía como candidatos. Y esto no por prejuicios raciales, sino porque la tradición idolátrica que venía desde antiguo todavía no había sido disipada del todo por la fe cristiana, y todavía convivían en la mentalidad indígena las nuevas creencias y costumbres traídas por la fe cristiana junto con prácticas paganas que eran contrarias a la fe. La experiencia demostró que ello constituía una dificultad de peso para una perseverancia en la fe y la práctica del celibato. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas disposiciones del Concilio respondían a las circunstancias del momento y, por eso mismo, no fueron consideradas nunca como de valor permanente. A medida que la evangelización fuera penetrando más en la mentalidad de los indígenas, la situación cambiaría. El III Concilio Limense dispuso también la creación de seminarios diocesanos, de acuerdo las disposiciones del Concilio de Trento. El mismo Santo Toribio inauguró el de Lima, bajo la advocación de Santo Toribio de Astorga. Es el mismo seminario que actualmente lleva el nombre del santo arzobispo de Lima. La extirpación de las idolatrías Hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII imperaba un gran optimismo entre las autoridades eclesiásticas y civiles del Virreinato, puesto que pensaban que la tarea de la evangelización ya estaba realizada y que los indígenas habían adoptado del todo la fe cristiana. Las vocaciones religiosas y sacerdotales iban en constante aumento, mientras que no faltaba lugar de la geografía peruana adonde no hubieran llegado los misioneros. Por todas partes había signos visibles de la implantación de la fe: capillas, ermitas y cruces (sobre todo en los lugares altos, cerros, etc.). Por otra parte, no había resistencia por parte de los pueblos indígenas frente a las exigencias de la nueva fe, y respetaban a los sacerdotes y a quienes representaban lo cristiano. Aparentemente, el paganismo había sido eliminado del Perú. Sin embargo, la obra evangelizadora todavía no estaba consumada. Así lo demostraron unos descubrimientos hechos entre 1607 y 1610 en las cercanías de Lima. Todo comenzó cuando el criollo cuzqueño Francisco de Ávila, cura de San Damián (Huarochirí), supo de la existencia de hechiceros, ídolos y amuletos, que los mismos indígenas mantenían a escondidas de los españoles. Los centros de prácticas idolátricas eran San Damián, San Pedro Mama y Santiago de Tuna, donde se adoraban a los ídolos de Pariacaca, Chaupiñámocc (su hermana), Macaviza y Cocallivia. El indio Hernando Páucar era el principal difusor de estas creencias ancestrales. Habiendo Ávila notificado de esto al provincial de la Compañía de Jesús quien por entonces era el padre Diego Alvarez de Paz, éste envió en junio de 1609 a dos jesuitas, los padres Pedro Castillo y Gaspar de Montalvo, quienes, junto con el cura cuzqueño, realizaron una vista de investigación, solicitando a los indios primero de manera benévola que entregaran todos los objetos a los que rendían culto idolátrico, y luego conminándolos de manera severa. Se reunieron centenares de ídolos y amuletos que, unidos a los que Francisco de Ávila ya había requisado anteriormente, llegaron a conformar numerosos fardos, los cuales, incluyendo también varias momias, fueron llevados a Lima por Ávila en varias cabalgaduras en octubre de 1609. La persistencia de estas creencias idólatras era un peligro para la fidelidad a la fe y la vida cristiana de los indígenas, pues ello conllevaba muchas veces costumbres contrarias a la dignidad humana. Por ello, se decidió que era necesaria una manifestación espectacular, que tuviese como finalidad arrancar de raíz los residuos de 4 estas creencias. Es así que el entonces arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, y el virrey marqués de Montesclaros decidieron realizar un «auto de fe» el 20 de diciembre en la Plaza de Armas de Lima, convocando a todos los indios de cuatro leguas a la redonda. En la tarde del día indicado, en presencia del Cabildo, del virrey y el arzobispo, y ocupando lugar preferencial Francisco de Ávila, se realizó el espectáculo. Colocados todos los ídolos sobre un tabladillo, el cura Ávila predicó a los indios, primero en quechua y luego en español. Luego, el indio Hernando Páucar, atado a un tronco, fue sentenciado a ser trasquilado (acción humillante dentro de la mentalidad indígena), sufrir doscientos azotes y ser desterrado a Chile. Finalmente, se quemaron todos los objetos idolátricos. Ávila sería luego nombrado Visitador de la Idolatría, realizando pesquisas en los pueblos de la serranía de Huarochirí, Yauyos y Chachapoyas, llevando a cabo una intensa campaña de extirpación de la idolatría, recorriendo caminos arduos y peligrosos, con riesgo de la propia vida, y utilizando recursos propios en el financiamiento de esta campaña. Lo acompañaron varios jesuitas. Descubrían a los indios hechiceros, destruían adoratorios y enseñaban con paciencia y benignidad la verdadera doctrina a los indios. La situación fue tan grave, que el mismo arzobispo de Lima la describía así en carta al rey Felipe II: «Todos los indios desde Pirú están hoy tan idólatras como al principio cuando se conquistó la tierra. Creo ha estado la falta en los que les han doctrinado, que solamente han atendido a su provecho e interés y no al bien de las almas de estos desventurados [...]. Háseles hallado innumerable multitud de ídolos que adoraban por Dios, juntamente con cuerpos muertos de sus antepasados, que todo se ha quemado y en lugar de los adoratorios se han puesto muchas cruces» (23 de abril de 1613). Principios y métodos en la campaña anti−idolátrica La «visita», el procedimiento por el cual se buscaba la extirpación de las idolatrías, implicaba todo un procedimiento de reeducación, que debía realizarse de manera pacífica y enérgica a la vez. La suavidad sola no sirve para descubrir los ídolos que los indios ocultaban, pero el proceder de manera enérgica solamente lo único que podía producir era desconfianza, recelo y resentimiento por parte de los aborígenes. Además, había que tener en cuenta el principio sentado por el padre José de Acosta (y que concuerda con toda la tradición cristiana): «Antes hay que quitar los ídolos del corazón que de los altares». Otro jesuita, el padre José de Arriaga, en su obra La extirpación de la idolatría en el Perú (1621) acentuaba la necesidad de usar de modestia, benevolencia y buenas maneras en la campaña anti−idolátrica; había que ganarse la amistad particularmente de aquellos indígenas que eran respetados por lo demás y que gozaban de autoridad, en particular de los caciques. ¿Cómo procedía el Visitador cuando llegaba a un pueblo? Uno de los sacerdotes se dirigía a los indios para tranquilizarlos y quitarles el miedo y se les convocaba al sermón muy temprano en la mañana y a la puesta del sol para el catecismo. A las ocho de la noche debía terminar la misa y la prédica. Durante el día el Visitador pedía a los pobladores que descubrieran las huacas (lugares de adoración) y los objetos ligados al culto idolátrico. Había un especial cuidado en interrogar al cacique y a los curanderos. Si se constataba el encubrimiento de las huacas o de su oficio de hechicero por parte de algún indio, se le castigaba públicamente, con alguna pena que implicara más humillación que daño físico (por ejemplo, ser trasquilado). El visitador debía ser afectuoso y comprensivo a la vez que severo y enérgico, incluso amenazando con castigos, haciéndoles notar a los indios que estaban excomulgados si no colaboraban, pero que podían ser perdonados y absueltos si confesaban y se arrepentían de sus idolatrías. Por este motivo, la autoridad eclesiástica debía tener cuidado de que el visitador nombrado fuera una persona de garantía moral, no inclinado al interés personal, y que tuviera un adecuado equilibrio personal y una intensa vida espiritual. Todo se apuntaba por escrito, para llevar cuenta de los procesos realizados. Una vez reunidos los objetos de culto idolátrico, se los llevaba a un lugar de las afueras del pueblo y se los quemaba en una gran hoguera. Luego, en el día señalado para la celebración de la Cruz, los hechiceros, llevando al cuello una cruz de gran tamaño junto con otras señales humillantes, debían hacer retractación pública de sus faltas y errores. Los más 5 peligrosos y persistentes en sus errores eran llevados a Lima y recluidos en la Casa de Santa Cruz en el Cercado, donde cada día un sacerdote les explicaba la doctrina cristiana. Además, se dedicaban a labores manuales, como el hilado de lana. Al terminar la condena temporal, o una vez regenerados (rechazo del error y aprendizaje de la doctrina cristiana), eran dejados en libertad. Algunos murieron ya de viejos en esta casa. Había además otro establecimiento de carácter más educativo que punitivo, dedicado a los hijos de los caciques, el Colegio de Príncipe, para ir educando a las nuevas generaciones de indígenas antes de que estuvieran expuestas al contagio de la idolatría. 2. LA TRANSFORMACIÓN RELIGIOSA La nueva religiosidad popular La evangelización dio lugar a una nueva forma de religiosidad cristiana, que se enriqueció tanto con los elementos provenientes de España, como de los elementos religiosos ya presentes en la sensibilidad hacia lo sagrado del indígena del Nuevo Mundo. Estos elementos fueron fecundados por la religión cristiana, dando lugar a manifestaciones inculturadas nuevas de devoción cristiana. La religión católica, asumida por los pueblos indígenas, dentro del proceso de formación de la identidad latinoamericana, mestiza en su esencia, ha producido una multiplicidad de expresiones y formas que responden a la cultura de un pueblo. Esto se expresa en signos, gestos concretos, acciones cotidianas. Las devociones populares que han surgido en América Latina no son otra cosa que plasmaciones concretas e inculturadas de los misterios de la fe cristiana, efectuadas a cabo públicamente en las celebraciones, procesiones, santuarios, etc. La piedad mariana: los santuarios de Copacabana y Cocharcas Son muchas las devociones y santuarios que vemos surgir a la sombra de la obra evangelizadora, tanto al Señor Jesús como a la Virgen María, así como en las advocaciones de los santos. El culto mariano es uno de los mejores frutos que da el esfuerzo realizado por los misioneros. Se hace sentir la presencia maternal de María en estos pueblos, sobre todo a partir de su aparición en el cerro del Tepeyac (México), bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí se le apareció a Juan Diego, un indio del lugar, en medio de una resplandeciente nube. La Virgen dejó impresa un imagen de sí en la tilma o manto de Juan Diego, la cual se venera aún en Ciudad de México. En el Perú abundan los santuarios marianos. Prácticamente no hay región del país que no tenga alguno. Quizá el más representativo sea el Cocharcas, que halla su correlato en el de Copacabana (Bolivia). Éste se originó de la siguiente manera. El indio Titu Yupanqui había decidido fundar una cofradía bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria, para lo cual él mismo labraría la imagen mariana. Fue a Potosí para aprender escultura y pintura. Cuando se trasladó en compañía de D. Alonso Viracocha, gobernador de los hanansayas a Chuquisaca para obtener del Obispo la autorización para darle culto a la imagen, éste no se la dio, considerando que la imagen no tenía las condiciones dignas y adecuadas como para recibir culto. Yupanqui, sin embargo, persistió en su intento, y dándole algunos retoques a la imagen, se dirigió a La Paz, donde, al servicio de un maestro retablista español, logró que éste estofase y decorase la imagen. Durante las noches ambos se dedicaban a embellecer progresivamente la imagen de la Virgen. No sin posteriores contrariedades y dificultades, y con la ayuda del párroco de Copacabana, el franciscano Antonio Montoro, y del corregidor de Omasuyos, Jerónimo Marañón, decidieron traer la imagen, la cual llegó a su destino el 2 de febrero de 1583. Al amanecer de ese día, la bendita imagen de María apareció en los cerros de Huacuyo, como un sol que viniera a iluminar ese rincón inhóspito del Alto Perú. Sebastián Quimichi, otro indígena, llevó la devoción de Copacabana a la provincia de Andahuaylas en el Perú, donde en el santuario de Cocharcas se guarda una réplica de la virgen del santuario boliviano. El Señor de los Milagros La historia, tal como ha sido recogida en las crónicas, cuenta que hacia el año de 1650 existía una cofradía de 6 negros de raza Angola en el barrio de Pachacamilla, por entonces en las afueras de Lima. Allí, en un mísero galpón, celebraban sus reuniones, las cuales iban frecuentemente acompañadas de ruidosos festejos. En tal lugar la cofradía mandó hacer en una de las paredes una imagen de Cristo crucificado. La imagen no estaba acompañada todavía por las figuras de la Virgen y de María Magdalena. Pintada sobre un muro de adobe, mal revocado y enlucido, la imagen, de escasa calidad artística, ya estaba terminada en 1651. En ese lugar, prácticamente a la intemperie, era venerada por los miembros de la cofradía y por las pocas personas que por allí pasaban. No había, ciertamente, mucho futuro para la imagen. El 13 de noviembre de 1655 sucedió un hecho prodigioso. Un terremoto, que causó estragos en Lima y el Callao, dejó, sin embargo, intacto el muro, aunque el resto del galpón si sufrió las consecuencias. Durante los años siguientes nadie se preocuparía de la imagen, que quedaría expuesta a la intemperie, sin que nadie se preocupase por reedificar el lugar que la albergaba. Hacia 1670 un hombre piadoso, Antonio de León, tomó a su cargo la imagen y restauró el cobertizo, haciendo que la devoción hacia ella fuese creciendo. El mismo León fue curado de un tumor maligno en virtud de las oraciones hechas al Cristo de Pachacamilla. Este hecho prodigioso tuvo el efecto de suscitar la atención de la gente. Se comenzaron a realizar reuniones delante de la imagen. No todas las reuniones eran realizadas con la honestidad debida, puesto que a veces iban acompañadas de bailes sensuales y del consumo de bebidas alcohólicas. De este modo, el Conde de Lemos, virrey del Perú, a instancias de la autoridad eclesiástica, decidió eliminar la imagen con el fin de suprimir los excesos, y resolvió también que se destruyese el altar provisorio que se había colocado delante de ella. La orden nunca llegó a ejecutarse. El pintor señalado para la tarea de borrar el muro sufrió un desmayo, por lo cual el Promotor Fiscal nombró a otro oficial para realizar la tarea. El reemplazante fue acometido por un temblor inusitado. El Promotor Fiscal no tuvo más remedio que ofrecer una buena paga a un tercero, quien, luego de intentarlo por primera vez, dijo que no podía hacer lo que se le pedía, pues a la imagen del Cristo se le avivaban los colores cuando intentaba efectuar el borrado. No hubo más remedio que dejar la imagen intacta. El Conde de Lemos visitó el lugar de los acontecimientos maravillosos, y, el 14 de setiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz, se celebró allí la primera Misa ante la imagen. De esta maneras quedaba asegurado y confirmado el culto, y más aún con el nombramiento de un mayordomo de la capilla, realizado por la autoridad eclesiástica. No hubo posterior controversia sobre la legitimidad del culto a la imagen. Durante el terremoto del 20 de octubre de 1687, el peor de los que sufrió Lima en el siglo XVII, la capilla no sufrió ningún daño de consideración. Fue ésta la primera vez que el Señor de los Milagros salió a recorrer las calles de Lima, el 20 de octubre de ese año. Por esta época, una piadosa mujer originaria de Guayaquil (en el actual Ecuador), Antonia Maldonado, se interesó en instaurar un beaterio, para llevar, junto con otras mujeres, vida devota en seguimiento de Jesús Crucificado. Adoptaron la regla de la orden carmelita reformada de Santa Teresa de Jesús. Construyeron el claustro monacal, al lado de la Capilla del Cristo de los Milagros. Este es el origen del actual Santuario y Monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas. El templo de las Nazarenas fue inaugurado en 1771 durante el gobierno del virrey Amat. Por esta época también se instituyó una cofradía o hermandad, con el fin de reunir devotos para acompañar la imagen en su recorrido por las calles de Lima y celebrar la fiesta el 20 de octubre. Este es el origen de la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros, distribuidos en cuadrillas al mando de capataces, martilleros y jefes de cuadrillas, donde los hermanos se turnan ritual y rigurosamente en tener el honor de llevar sobre sus hombros las pesadas andas. Los caracteriza el hábito morado y el cíngulo blanco con que se lo atan. 3. FIGURAS DE SANTIDAD ¿Qué es la santidad? 7 El Concilio Vaticano II ha reiterado una enseñanza que es constante a lo largo de toda la historia de la Iglesia, aunque a veces ha estado oscurecida: la vocación universal a la santidad de todos los cristianos. «Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena» (Lumen gentium, 40). A continuación, presentamos las reseñas biográficas de cuatro santos peruanos, tomados del texto La Iglesia católica en el Perú del P. Armando Nieto, S.J. Omitimos la información sobre Santo Toribio de Mogrovejo, puesto ya hemos hablado de él en un capítulo anterior. Santa Rosa de Lima Nació en Lima el 30 de abril de 1586, hija de Gaspar de Flores y María de Oliva. Bautizada con el nombre de Isabel, en la confirmación que le fue administrada por Santo Toribio de Mogrovejo recibió el de Rosa. Tomó por modelo a Santa Catalina de Siena en el espíritu de oración y abnegación. Hizo voto de vivir consagrada al Señor como terciaria dominica. Recluida en una cabaña que había construido en el huerto de la casa paterna, pasaba el día en ejercicios de oración, penitencia asperísima y trabajos manuales. Gozó de gracias divinas extraordinarias, pero sufrió asimismo la persecución e incomprensión de familiares y amigos, y su alma atravesó regiones de honda desolación espiritual. Los tres últimos años de su vida los pasó en casa de un funcionario virreinal, Gonzalo de la Maza, cuya esposa admiraba a la virgen limeña. Durante la larga y dolorosa enfermedad que concluyó con su existencia, Rosa no dejaba de orar con estas palabras: «Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor». Falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. Sus exequias fueron imponentes. Clemente X la canonizó el 12 de abril de 1671 y fijó su festividad el día 30 de agosto. Fue la primera Santa del Nuevo Mundo y es Patrona no sólo del Perú sino de la América española y Filipinas. San Martín de Porras Como Rosa de Santa María, Martín de Porras, el humilde mulato limeño, es venerado en todo el mundo católico. «Es una especie de plebiscito mundial a su favor» reconoce Vargas Ugarte al comprobar el culto que se tributaba al lego dominico. Nació Martín en diciembre de 1579, hijo del caballero Juan de Porras (o Porres), de la orden de Alcántara, y de una negra panameña llamada Ana Velázquez. Fue a su solicitud admitido como `donado' de la orden dominica en 1594. Servía en los menesteres más humildes; sobre todo a los pobres y como enfermero del convento de Santo Domingo. Dado a la oración, consumía en ella horas enteras, sacrificando aun el descanso. Profesó en 1603. Falleció el 3 de noviembre de 1639 a los 60 años de edad. Los funerales revistieron extraordinaria solemnidad, y el propio virrey Conde Chinchón con otros miembros del gobierno portaron el féretro. Fue canonizado por Juan XXIII el 6 de mayo de 1962, fijándose su festividad el día 3 de noviembre. Es Patrono de la justicia social. San Francisco Solano Nació en Montilla (Andalucía) el 10 de marzo de 1549. A los 20 años ingresó en la Orden de Hermanos Menores de San Francisco de Asís. Ordenado sacerdote, fue destinado primero a maestro de novicios y luego a predicar por las poblaciones. Vino a América en 1589 en un accidentado viaje marítimo y terrestre, lleno de peripecias. Predicó en las regiones de la Argentina septentrional (Tucumán). En 1602 vino a Lima, donde desempeñó el cargo de Guardián en el convento de Santa María de los Ángeles (llamado de los Descalzos, en el Rímac). Ejercitado en la oración y la penitencia, no omitió nunca la práctica de las obras de caridad con el prójimo. Falleció en Lima el 14 de julio de 1610. Fue canonizado por Benedicto XIII el 27 de diciembre de 1726. San Juan Masías 8 Nació en Ribera del Fresno (Extremadura) el 2 de marzo de 1585, hijo de Pedro de Arcas y de Inés Sánchez. Creció en un ambiente de orfandad, pobreza y penuria. Vino a América como servidor de un mercader (1619). En 1620 lo hallamos en Lima, dispuesto a consagrarse a Dios en la vida religiosa como lego cooperador dominico. En el convento de Santa María Magdalena (Recoleta) pasó una vida de austeridad, mortificación y oración. Hizo la profesión el 25 de enero de 1623. Heroico en la caridad para con todos, fue a pesar de su humildad y deseo de pasar oculto consultor del virrey Marqués de Mancera y de la más calificada nobleza. Riva−Agüero lo considera «uno de los más puros místicos de nuestro siglo XVII». Falleció el 16 de setiembre de 1645. Fue canonizado por Pablo VI el 28 de setiembre de 1975. 4. LA INQUISICIÓN Origen de la Inquisición En el siglo XIII en Europa, particularmente en el sur de Francia, se había extendido la secta de los cátaros o albigenses, que pretendía ser una renovación espiritual de la vida cristiana. Tenía influencias doctrinales de origen pagano y oriental. Afirmaban que había dos principios irreconciliables en lucha permanente: el bien y el mal; el primero era espiritual, mientras que el segundo iba vinculado a la materia, la cual era considerada como intrínsecamente mala. Por consiguiente, el cuerpo era malo y había que hacer lo posible, a través de un ascetismo bastante riguroso, para liberarse de su influencia. Por eso mismo, consideraban el matrimonio y la sexualidad como realidades malas en sí mismas. Se rebelaban contra las autoridades eclesiásticas. Además, el falso ideal de perfección que predicaban, unido a los excesos en las prácticas ascéticas, más que conducir a un equilibrio auténtico de la persona en busca de la santidad, la desequilibraban psicológicamente o la conducían a la soberbia y la autosuficiencia. No es de extrañar que junto a la prédica de la continencia sexual y los castigos corporales hubiera a la vez desenfreno y perversiones, que los mismos herejes permitían como un mal inevitable. Otra herejía, la de los valdenses, si bien sostenía la mayoría de las verdades de la fe, presentaba una dura oposición a la Iglesia. Presentaba la pobreza extrema como la única manera de vivir la relación con los bienes materiales. Pretendía oponerse así al lujo en que vivían algunos miembros del clero. Negaban el sacerdocio, la Misa y el purgatorio. Estos grupos herejes no se dedicaron exclusivamente al campo religioso. Sus creencias y prácticas tenían graves consecuencias sociales, que hicieron que las autoridades civiles intervinieran y les opusieran una guerra tenaz, en la que no faltaron crueldades y asesinatos por parte de ambos lados. Hubo millares de víctimas. En el año 1231, el Papa Gregorio IX creyó conveniente la creación de una institución que se dedicara al asunto de la defensa de la fe, y convocó a los dominicos, orden religiosa de reciente fundación, para que llevaran adelante la lucha contra la herejía. La así llamada Orden de Predicadores debía dar cuenta de su proceder solamente al Pontífice y quedaba libre de la injerencia episcopal lo cual era conveniente por el recelo de los herejes frente a toda autoridad eclesiástica. Proceder de la Inquisición La finalidad buscada era la conversión de los herejes y su reintegración a la Iglesia. Por lo mismo, los métodos preferidos eran los que manifestaban mayor misericordia, mientras que el recurso a la fuerza era considerada como una medida extrema, que atendía más que nada al bien común de los demás miembros de la sociedad. Había todo un procedimiento dividido en etapas, de acuerdo al cual se llevaba a cabo la labor de los inquisidores. Una vez llegados al pueblo donde se sospechaba de la existencia de herejes, se proclamaba el tiempo de gracia, que variaba de 15 a 30 días. En este tiempo, todo hereje podía confesar sus errores, siendo a 9 cambio tratado benignamente y recibiendo penas menores. Se proclamaba el edicto de fe y, bajo pena de excomunión, se exigía de todos que delatasen a los herejes o sospechosos de herejía. Terminado el mes de gracia, se procedía a la persecución y se citaba de manera enérgica a los sujetos acusados, que, en caso de no acudir, eran declarados contumaces, con pena de excomunión provisional (definitiva pasado un año). Luego seguía el interrogatorio, donde se procedía a examinar a los acusados para verificar si procedía o no la acusación hecha. Esto generalmente se hacía ante dos religiosos y un notario, que ponía por escrito los descargos del acusado. En caso de que el acusado se negase obstinadamente a confesar su culpa, habiendo indicios bastante probables de que hubiese incurrido en herejía, se procedía a la tortura. El notario debía estar preparado para escribir la confesión que el acusado hiciera en este caso. Luego venía la sentencia, en la que varias personas, entre religiosos y laicos de probada honradez, examinaban los datos que se tenían sobre el incriminado y emitían su opinión sobre si había culpabilidad o no. En caso de haber sido arrancada la confesión por medio de la tortura, también se examinaba su veracidad, es decir, si había sido hecha solamente por miedo a los castigos corporales o si se podía considerar auténtica. En sesión pública, generalmente en domingo para que pudiese asistir la población, se proclamaba la sentencia. El último paso era la ejecución de la sentencia, que era llevada a cabo por la autoridad civil («el brazo secular»). En caso de que se aplicara la pena de muerte, ésta no debía conllevar derramamiento de sangre; por lo tanto, la hoguera era el medio preferido. Otras penas para el delito de herejía que se aplicaban con mucha mayor frecuencia que la pena de muerte, que era considerada una medida extrema y excepcional, eran: remar en las galeras, el destierro, la confiscación de bienes, la cárcel. Otras sentencias menos duras eran las peregrinaciones, los azotes, los signos de infamia (vestidos humillantes de color amarillo, vela verde, soga a la garganta, coroza blanca). INTRODUCCIÓN Estudiar la historia de la Iglesia no es un asunto fácil. Corremos la tentación de examinar los acontecimientos desde un punto de vista meramente humano, olvidándonos de que la Iglesia también contiene un elemento sobrenatural que debemos tener en cuenta para comprender su presencia en la historia. Igualmente, la constatación de realidades ligadas al pecado en la historia de la Iglesia puede llevarnos a emitir juicios incorrectos, si no comprendemos a la vez que la Iglesia ha sido santificada por Cristo y que el mal siempre se dará unido a toda realidad humana mientras vivamos en este mundo. Se hace necesario, pues, comprender brevemente qué es la Iglesia antes de estudiar algún momento de su presencia en la historia de los pueblos. La Iglesia forma parte del designio de salvación de Dios. Es la asamblea de quienes son convocados por la Palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios y que, alimentados con el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, son incorporados a Él y forman con Él un solo Cuerpo. BIBLIOGRAFÍA Internet: www.google.com.pe http://orbita.starmedia.com/~martinscheuchpool/historia_de_la_iglesia/historia_de_la_iglesia.htm 10