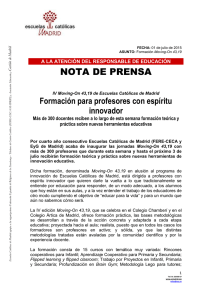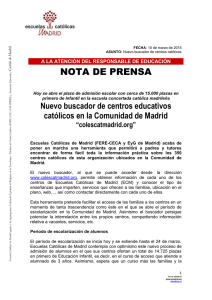t071-c00.doc
Anuncio
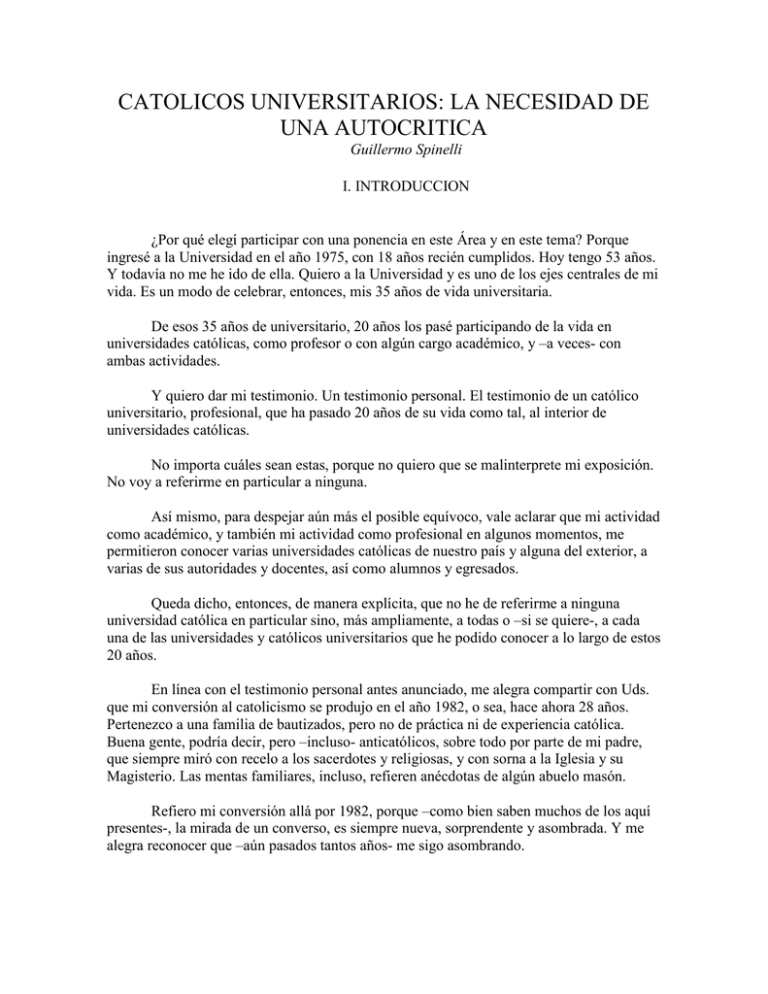
CATOLICOS UNIVERSITARIOS: LA NECESIDAD DE UNA AUTOCRITICA Guillermo Spinelli I. INTRODUCCION ¿Por qué elegí participar con una ponencia en este Área y en este tema? Porque ingresé a la Universidad en el año 1975, con 18 años recién cumplidos. Hoy tengo 53 años. Y todavía no me he ido de ella. Quiero a la Universidad y es uno de los ejes centrales de mi vida. Es un modo de celebrar, entonces, mis 35 años de vida universitaria. De esos 35 años de universitario, 20 años los pasé participando de la vida en universidades católicas, como profesor o con algún cargo académico, y –a veces- con ambas actividades. Y quiero dar mi testimonio. Un testimonio personal. El testimonio de un católico universitario, profesional, que ha pasado 20 años de su vida como tal, al interior de universidades católicas. No importa cuáles sean estas, porque no quiero que se malinterprete mi exposición. No voy a referirme en particular a ninguna. Así mismo, para despejar aún más el posible equívoco, vale aclarar que mi actividad como académico, y también mi actividad como profesional en algunos momentos, me permitieron conocer varias universidades católicas de nuestro país y alguna del exterior, a varias de sus autoridades y docentes, así como alumnos y egresados. Queda dicho, entonces, de manera explícita, que no he de referirme a ninguna universidad católica en particular sino, más ampliamente, a todas o –si se quiere-, a cada una de las universidades y católicos universitarios que he podido conocer a lo largo de estos 20 años. En línea con el testimonio personal antes anunciado, me alegra compartir con Uds. que mi conversión al catolicismo se produjo en el año 1982, o sea, hace ahora 28 años. Pertenezco a una familia de bautizados, pero no de práctica ni de experiencia católica. Buena gente, podría decir, pero –incluso- anticatólicos, sobre todo por parte de mi padre, que siempre miró con recelo a los sacerdotes y religiosas, y con sorna a la Iglesia y su Magisterio. Las mentas familiares, incluso, refieren anécdotas de algún abuelo masón. Refiero mi conversión allá por 1982, porque –como bien saben muchos de los aquí presentes-, la mirada de un converso, es siempre nueva, sorprendente y asombrada. Y me alegra reconocer que –aún pasados tantos años- me sigo asombrando. Cercana mi conversión –por ejemplo-, me asombraba que la comunión de los fieles no fuese tan “comunional”. O que en la vida parroquial se apartase de la Iglesia a quien pecaba (y no me refiero a personas pertinaces), o que se recelase tanto del otro en general y, particularmente, de algún otro que no fuese o que no pensase “católicamente”. No me parecía, a mis ojos de converso reciente, que eso se condijera ni con el testimonio ni con el mensaje de Cristo. Es más, y para el caso, se me ocurría que difícilmente se me hubiese acogido en la Iglesia si efectivamente esos fuesen los requisitos de ingreso establecidos por su Fundador. Este comentario que realizo me recuerda, además, otro que en su momento hiciese Groucho Marx, ese conocido y genial humorista, cuando dijo que hablaría muy mal de un club el hecho de que lo admitiesen a él como socio. Y que por esa misma razón, él, jamás se asociaría a semejante entidad. Pero para ser verdadero, he de decir que, si nunca me agradaron, tampoco me escandalizaron los escándalos ni las miserias de la Iglesia: tal vez, porque yo he sido y soy –en buena medida y a mi pesar muchas veces- miserable, y he sido -y probablemente seamotivo de escándalo para otros. Y también porque en la Gracia de mi conversión vino incluida –entre otras cosas- la experiencia de la santidad de la Iglesia, persistente y visible aún en medio de las situaciones más dramáticas de su bimilenaria historia y de su presente. Siempre recuerdo muy vivamente, unas palabras de Juan Pablo II con ocasión de su visita a la ciudad de Lyón, en Francia: “La Iglesia –dijo entonces- no es una comunidad de perfectos: es una comunidad de pecadores reconciliados en Cristo”. Esos escándalos y esas miserias siempre me parecieron cuestiones, si se quiere, previsibles y –desde este punto de vista-, menores. Previsibles porque la Iglesia, fundada por Cristo, la constituimos hombres, varones y mujeres, a lo largo de la historia. Nuestra naturaleza está herida. Somos débiles. Y me parecieron cuestiones menores por cuanto la obra de Cristo, su Encarnación, su Pasión, su Muerte y su Resurrección no sólo superan sino que exceden e incluyen toda esa miseria ocasionada por nuestro pecado y transforma la realidad en su conjunto. La transforma “ontológicamente”, una vez más, según el decir de Juan Pablo II en la recordada Encíclica “Redemptor Hominis”. Cumplida esta larga introducción, ha llegado la hora de centrar mi exposición en relación con lo que nos convoca: las universidades católicas de cara al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Con todo, para mejor contextuar esta exposición, me ha parecido adecuado distinguir, en lo que sigue, dos partes. En la primera de ellas, daré cuenta –si se quiere- de algunas cosas que hoy pienso acerca de nuestra sociedad, de nuestra historia común, de nuestra cultura, de nuestro presente y, claro, de nuestras universidades consideradas en general. En la segunda parte, me referiré específicamente a las universidades católicas y a muchas de las cosas (aunque no a todas las cosas) que he podido recoger como experiencia, y también cómo preguntas, a lo largo de mi servicio en ellas. Vayamos, entonces, al primero de los puntos. II. ARGENTINA, CRISIS, UNIVERSIDAD Y TRAICIONES El tiempo pasa. Y en verdad, es difícil determinar cuánto tiempo ha pasado ya. Porque es una mirada un poco corta la que sitúa su comienzo en las actuales discordias sociales y políticas. O en Diciembre de 2001, o en el gobierno de Menem. O en la presidencia de Alfonsín. O en 1976. O en 1973. O en 1955. O en 1945. O en 1930. O en 1880. O en 1853. O en la Primera Junta y sus divisiones internas. Pero la salida de nuestra crisis argentina no parece estar a la vista. No parece que lo sufrido haya sido todavía suficiente y, a la vez, no parece posible que pudiésemos sufrir aún más y peores experiencias. Es verdad que siempre se puede estar peor, pero no me resulta de mucho consuelo el reconocerlo. Hemos venido (y venimos) repartiendo responsabilidades y acusaciones por estos y por aquellos problemas. Y a lo mejor está bien. Pero me parece que estaría mejor que hubiera más autocrítica. Más autocrítica verdadera, que condujera a cambios reales, y menos “gatopardismo”. Más pedidos de perdón, y menos acusaciones. Con todo, en este concierto de críticas bastante desigual en el que los funcionarios de todo estamento, tipo y color parecen llevarse la peor parte, quiero sumar al elenco de responsables a los intelectuales y, claro, a las universidades de las cuales hemos surgido la mayoría de nosotros. Es difícil hablar de traición en la Argentina, y de una eventual traición a la Argentina como Nación y como Pueblo. Es difícil porque no resulta ni claro ni mínimamente unánime qué pudo ser lo traicionado. Qué proyecto, si es que alguna vez hubo uno que fuera propio. Y que fuera uno. Pero aún con esta incertidumbre, creo que debemos y podemos animarnos –con las debidas salvedades, encarnadas tal vez en muchos de los aquí presentes- a hablar de la traición de la universidad y de la traición de los intelectuales. Por aquí y por allá escuchamos que se dice: “Durante 50 años los golpes militares destruyeron la universidad y la inteligencia en la Argentina. Principalmente de la mano de los civiles que formaron parte de esos golpes –la mayoría de ellos egresados universitarios-, se destruyeron equipos de investigación enteros y se generaron las condiciones para que muchos de los mejores intelectuales argentinos vieran truncados sus esfuerzos o se fueran a vivir al exterior, cuando pudieron hacerlo”. Y puede que así sea. Pero es tan cierta esa descripción, como lo es la inversa: cuando hubieron espacios democráticos, los funcionarios de turno –la mayoría de ellos egresados de universidades argentinas- se dedicaron a destruir la universidad y la inteligencia argentina. Destruyeron equipos de investigación completos, cátedras enteras y, pusieron a otros universitarios conocidos y valorados según afinidades ideológicas. Porque sin importar el signo, dos notas características de muchos de los universitarios e intelectuales argentinos parecen ser su amor (o su odio) por el poder de turno, y un encomiable amor por la ideología, sin importar ahora de qué signo se trate. Muchos de los intelectuales y universitarios argentinos parece que aman poco la verdad, si es que alguna vez creyeron en su existencia. El intelectual argentino ‘tipo’, parece más amigo del poder a corto plazo, que de la verdad de largo aliento, tal y como alguien dijo alguna vez, bien que refiriéndose a otros menesteres. No es problema de civiles y militares, ni de izquierdas, derechas o centros. Ni de tal o cual partido político. Ni de esta ni de aquella época ni de ésta o aquella universidad o centro de enseñanza: a propósito de esta traición que describimos, muchos parecemos haber ido a la misma escuela. Y esto bien puede considerarse un éxito del sistema educativo argentino: ahora sí – casi unánimemente-, varias generaciones de estudiosos, profesionales, literatos, artistas, gobernantes de la más diversa calidad y talante (casi todos ellos universitarios o formados en centros superiores de estudio), habiendo arribado a lugares de responsabilidad dirigencial de maneras legales o ilegales, hayan sido dirigencias legítimas o ilegítimas, hemos coincidido –muchos- en la traición a aquello que se supone debería estar por encima y por delante de cada uno y de cada etapa de la historia, cualquiera sea esta: la común tierra que nos vio nacer, el pueblo que constituimos y su eventual futuro, si es que tiene alguno (y yo creo que sí). Casi unánimemente, y como si fuese por turnos, cada cual ha optado por su propio proyecto, por su propia visión y nunca por un proyecto verdaderamente común. Al menos –para no resultar tan conclusivo- permítaseme reconocer que nunca se ha podido sostener en el tiempo lo suficiente un proyecto como para que terminase plasmando de manera ostensible el conjunto de nuestra sociedad, aunque conviviesen en su interior – como es obvio y del todo esperable- tensiones y desacuerdos. En este sentido y en este contexto, he de decir que la Argentina no está en crisis. Sino, más bien, que la Argentina es una crisis. Desde que uno recuerda y sabe, siempre fue un campo de batalla, con intervalos que sirvieron, digámoslo así, para rearmarse. A veces, metafóricamente. A veces, literalmente. Siempre fue (y todavía es) un campo de batalla de luchas intestinas. Vivimos en una suerte de guerra civil no declarada, a veces casi declarada, nunca declarada del todo, desde hace por lo menos dos siglos. La lista y el número de muertos es incontable, y es crudelísima. Argentina siempre parece haber sido un Campo de Marte. Tal vez si nos asumiéramos como un pueblo guerrero, otra sería la cosa. Pero nos decimos pacíficos. Vivimos en pugna, peleados los unos con los otros, divididos, pisándonos, ‘pasándonos’,... ¡y nos decimos un pueblo pacífico!. Hemos tenido problemas con todos los vecinos y, entre otras cosas, porque alguna vez fuimos un solo pueblo con algunos de ellos. Y tal vez dejar de ser un solo pueblo con ellos ha sido el modo que encontramos de seguir peleándonos entre nosotros. Y cuando ha sido el caso, para pelearnos entre nosotros, nos ha venido bien aliarnos con otros. Parece también que debería tener que venir alguien a decirnos cómo somos. Pero seguramente también allí y por eso mismo, nos dividiríamos. No creo pecar de psicólogo – siendo psicólogo- si digo que parece bastante evidente, además de sabido, que tenemos, como pueblo, un problema de identidad aún no resuelto. Y que oscilamos, como adolescentes, entre adhesiones y rechazos, sin lograr dar el paso decisivo a la siguiente etapa de la vida. Y sería erróneo suponer que esto tiene que ver como se dice- con que somos “una nación joven”, con ‘apenas’ 200 años de historia. La historia argentina comienza antes del 25 de Mayo de 1810, que estamos celebrando. Así como la historia de una persona, como la sabe un médico -y lo sabe también un psicólogo-, no comienza el día de su nacimiento sino –en todo caso- el día de su concepción, así la historia de una Nación. Y el embarazo, y el parto, y el acogimiento de los padres tienen bastante que ver con qué tal resulte la vida de esa persona. Y lo mismo vale – salvando distancias, claro- para la vida de una Nación. Hubo y hay dolor en Ezeiza por la partida de muchos de los hijos, de los nietos, de los bisnietos argentinos de los inmigrantes que vinieron a nuestra tierra, pero no debería llamarnos la atención. Parece claro que a muchos, esta Argentina les ha causado dolor, no los ha acogido de manera suficiente, y ellos esperaban o se creían merecedores de otra cosa. Y Argentina, entonces, se ha transformado –para muchos de ellos, universitarios y universitarios católicos- en una tierra de paso. Así como una familia que no logra acoger a sus hijos se vuelve expulsiva, así ha sucedido en la Argentina con muchos de sus hijos, desde hace muchos años. Y aquellos que no resultan expulsados, resultan excluidos de los bienes antes comunes o renuncian a lo común y pasan a ocuparse de sus propios intereses, abandonado en los hechos –más allá de formalidades- la experiencia de un nosotros que de verdad nos incluya a todos, que pudo ser fundante y que en los hechos también, no parece haberlo sido. Es como si se tratase de la cueva de una mina: transitada, concurrida, bulliciosa, mientras hay minerales a la mano. Cuando no hay minerales, se la abandona. Aunque siempre quedan algunos mineros empecinados, “dale que dale” con el pico cuando ya todos se fueron. Y a veces, como un regalo, aparecen nuevas y desconocidas vetas. La mina es la Argentina y los mineros somos los mismos argentinos. Esta crisis, que todavía es una oportunidad, también es una purificación. Ojala que todos los mineros quieran quedarse. Pero ojala que se vayan todos los que condicionan su presencia a "qué tal les va”. La verdad es que esos nunca están ni nunca estuvieron en Argentina. Siempre han estado en la tierra de sus miedos, de su hambre, de sus intereses, de sus necesidades, de su amor propio. Y es muy comprensible que así sea y que así haya sido. Y aclaramos firmemente que no decimos esto estableciendo ningún juicio. Pero sí decimos que fundar un país, o refundarlo si fuese el caso, pide otra cosa. Fundar un país pide –entre otras cosas- generaciones enteras que se arriesguen a vivir sin verlo fundado todavía. No son nuevas las crisis en el mundo, dice Perogrullo. Algunas han arrastrado países. Los países no son algo necesario. El mapa del mundo ha cambiado... ¿cuántas veces?. Y hablo sólo de los últimos cien años. Menos todavía: cincuenta. Menos aún: 10, 15, 20 años. Europa. Africa. Asia. Y sigue cambiando ahora mismo. América es casi un paraíso de estabilidad si medimos y comparamos con lo sucedido en el mundo en los últimos doscientos años. Y la Argentina, en este contexto, es un misterio. 1 ¿Qué es lo que pasa en la Argentina?. ¿Qué es lo que pasa en las universidades argentinas?. ¿Qué es lo que pasa con los egresados de las universidades argentinas?. ¿Que es lo que ha pasado con quienes hemos sabido de las ideas de Eduardo Mallea, de Arturo Jauretche, de Scalabrini Ortíz, de Leonardo Castellani, de Abelardo Ramos, de Leopoldo Lugones?. Digo: cinco, seis nombres encontrados y polémicos. Cinco, seis miradas, algunas un poco cercanas, algunas muy alejadas entre sí, pero todas ellas indudablemente argentinas. ¿Qué buscan los intelectuales y los universitarios en la Argentina?: ¿buscan el poder?..., ¿buscan legitimar el poder si es que no lo tienen en sus manos?, ¿o buscan la verdad?. “¿Qué es la verdad?”, escucho que pregunta en el Evangelio un funcionario elegante, intelectual y culto. Y un condenado, delante de él recibe la pregunta. Y calla. Hasta aquí la primer parte de mi exposición. Pasemos, entonces, a la segunda y última. “De hecho, un pueblo que deja de saber cuál es su propia verdad, acaba perdiéndose en el laberinto del tiempo y de la historia, sin valores bien definidos, sin grandes objetivos claramente anunciados”. Benedicto XVI, Lisboa 12/05/10 1 III. LOS UNIVERSITARIOS CATOLICOS Al respecto de los católicos universitarios y de las universidades católicas, no voy a abandonar -porque no me abandona y esto no es, claro, mérito mío- esa mirada sorprendida y asombrada de converso que referí páginas atrás. Y diré, entonces, lo que sigue. Quizás proponga más preguntas que respuestas. Más invitaciones al diálogo que planteos terminados o definitivos. Pocas certezas. He visto y he sabido de católicos profesionales apegados mayormente a una visión ideológica (de un signo y de otro, incluso de variados signos) a la hora de tomar decisiones, y menos apegados al “y” católico que tan maravillosamente resume el espíritu propio de la Iglesia de Cristo. Por “derechas” o por “izquierdas”, he visto universitarios católicos transformar su Fe en ideología. No entiendo cómo es que nos va como nos va, cuando muchos dirigentes que han accedido a posiciones de gobierno en los últimos 30 años, han estudiado carreras de grado y de postgrado en universidades católicas. Y cuando muchos de ellos, que no necesariamente han pasado por aulas de universidades católicos, son católicos o así se definen. Pero algo no debe estar funcionando del todo bien, cuando abogados, economistas, psicólogos, educadores, políticos, sociólogos, médicos, ingenieros, arquitectos, músicos, etc., que han pasado por aulas y egresado de universidades católicas, promueven o sostienen posiciones del todo contrarias a las que se supone deberían ser sostenidas o –peor aún desde mi perspectiva-, no promueven el desarrollo de una mirada y de una experiencia católica acerca de los asuntos de su especialidad. Un querido amigo, que se declara ateo, enterado de la realización de este Encuentro, me dijo hace pocos días: “No entiendo porque se llaman ‘católicas’ algunas universidades porque incluyen contenidos de Teología y Filosofía en cada una de las carreras de grado que ofrecen, mientras dejan librados ‘a la buena de Dios’ –señaló con sorna- los contenidos del resto de las asignaturas troncales y no troncales de las Carreras del caso, asumiendo como verdadera, en los hechos, la que dicen ‘falsa disyuntiva entre ciencia y fe, entre fe y razón’, mientras al mismo tiempo declaran lo contrario en sus idearios fundacionales.” “Me parece –me dijo- que Uds. van a tener que revisar si existe y si creen de verdad en ese dios que dicen que existe”. Y hasta aquí, mi amigo ateo. Por mi parte, continúo, y agrego: no entiendo porque –según creo percibir- ser católico parece ser estar a la defensiva frente a una cultura deshumanizante. Me parece que debería ser todo lo contrario. No entiendo el espíritu reaccionario –de variado signo. Y no lo entiendo porque –según entiendo, y valga la redundancia- no me parece sea el espíritu católico. Tampoco entiendo porqué tantos católicos profesionales y universitarios tienen tantas dificultades para dialogar con lo que no es católico y encontrar puntos comunes desde los cuales construir, avanzar, transformar la realidad. Si los religiosos que vinieron a nuestra tierra hace más de cinco siglos pudieron entenderse con los habitantes originarios, me parece que a los católicos de hoy –y a los universitarios católicos en particular- se nos perdió algo en el camino. Y creo que lo que se nos perdió en el camino es esto: desde una fe cansada -vivida como refugio ante el escepticismo y el relativismo-, desde una esperanza agobiada por el día a día que parece desdecirla, y desde una caridad abstracta o más amante del poder que confiada en el poder del amor, es muy difícil educar cristianamente, comunicar a Cristo, transformar la sociedad y la cultura en beneficio del Reino y de la Gloria de Dios y, por lo tanto, de cada uno de nosotros. No creo –con todo- que sea un problema de planes de estudio y de contenidos, o de sistemas pedagógicos, o de organización académica. Tampoco creo que se trate sustancialmente de un problema presupuestario. Me parece que es un problema del corazón. Se requiere, creo, una conversión del corazón. Al menos, yo la requiero. 2 Desde la perspectiva desde la cual vengo exponiendo, no se trata –para mí- de “llorar sobre la leche derramada”, ni pretendo rasgarme las vestiduras. No me declaro inocente. Quiero abrirme al diálogo. Quiero, sí, compartir mi mirada, que supone un diagnóstico y prescribe una cura. Abundando, me parece bueno volver a las Fuentes, para renovarnos en ellas. Así, por ejemplo, San Agustín ha dicho unas palabras que son –al mismo tiempo- todo un programa de acción: “Que la Fe, piense”. Permítaseme aclarar –por si fuese necesario- que el Santo no dijo: “Pensar la Fe” sino, “Que la Fe, piense”, poniendo la Fe –ante literam- más acá y más allá de toda pretensión racionalista, que tanto daño ha hecho y hace en nuestra cultura y en la experiencia de la Fe.. Al mismo tiempo, más cercano en el tiempo, pero en la misma sintonía, ha sido Juan Pablo II quien expresó en su momento unas palabras que también son todo un estímulo y una orientación para la acción transformadora del cristiano en el mundo: “Una Fe que no se hace Cultura –dijo el entonces Papa- es una Fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida”. “Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico, que casi nos obliga a la santidad”. Pablo VI 2 Me parece que una asignatura pendiente de cara a la sociedad contemporánea en nuestra Argentina del Bicentenario, es una adecuada autocrítica de los católicos universitarios. Una autocrítica tan cordial y misericordiosa, como firme y decidida en pos de cambios y transformaciones que contribuyan a la maravillosa tarea propia de la educación católica: “Comunicar a Cristo” y transformar, en El, nuestra sociedad. Algunas preguntas que se me ocurren orientadoras en esta línea de acción podrían ser: ¿Cuál son los factores diferenciales de nuestros egresados en relación con los egresados de otras instituciones universitarias?. ¿De que manera se verifican los objetivos que se suponen están propuestos de manera implícita y explicita en los idearios que fundan nuestra acción desde cada una de las universidades católicas?. ¿Creemos de verdad en la llamada “síntesis” entre Fe y Ciencia, entre Fe y Razón, cada uno de nosotros, desde sus respectivas disciplinas?. ¿De qué manera se traduce esto en nuestra práctica docente y en la sociedad en que vivimos?. ¿Somos atractivos a los ojos de la sociedad?. Y no digo ‘atractivos’ –claro- desde el punto de vista del marketing sino, más bien, desde el punto de vista de que sea visible en nosotros el brillo de un testimonio, expresivo de una encarnación. En reuniones docentes y en conversaciones informales con colegas, escuchamos quejas acerca del nivel general y de la actitud de los alumnos que recibimos. Se suele responsabilizar de este déficit a otros niveles de enseñanza, a la crítica situación de muchas familias y a los medios de comunicación. Imposible e injusto negar estas influencias. Pero el sujeto de la educación, el educando, ha cambiado y dejó de ser el que era. Por ello, también creo debemos preguntarnos qué alumno es el que estamos educando y para qué lo educamos. Y si es verdad que el sujeto de nuestra acción pedagógica ha cambiado visiblemente: ¿hemos cambiado nosotros de modo tal de llevar adelante de modo fructífero el acto educativo?. Como he señalado varias veces a lo largo de esta exposición, me anima un propósito de diálogo. Un propósito de diálogo que quisiese, a la vez, animado por aquel “celo ardiente” al que se refirió San Agustín cuando escribió una de sus monumentales obras. “Por eso, yo –dice el Santo- ardiendo de celo por la Casa del Dios ... resolví escribir La Ciudad de Dios”. Lejos estoy de sus méritos y frío está mi corazón al lado del ardor del suyo. Pero las universidades católicas y cada uno de nosotros, habitamos y constituimos la Casa de Dios. Que todo sea, entonces, para su mayor Gloria!. Lic. Guillermo Spinelli [El autor es Miembro del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular Ordinario en la Carrera de Relaciones Públicas de la misma]