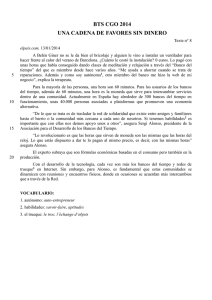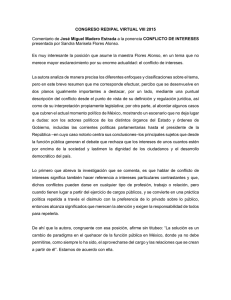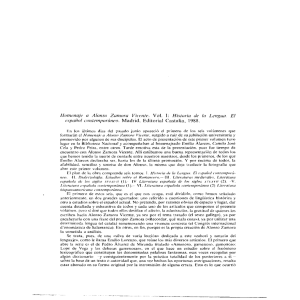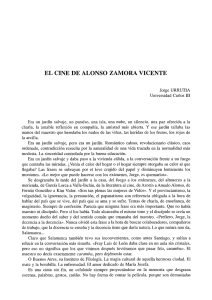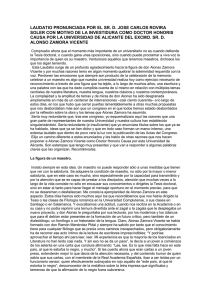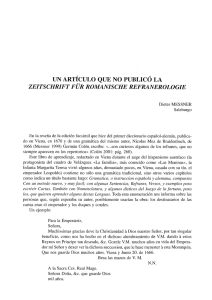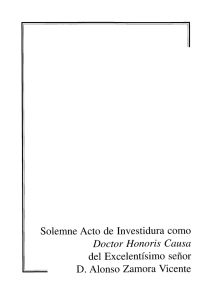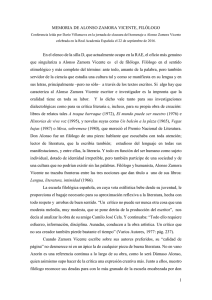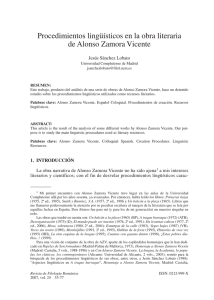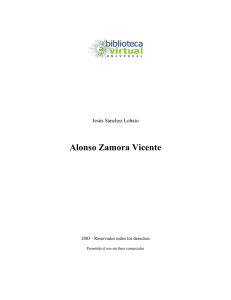Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos esta
Anuncio
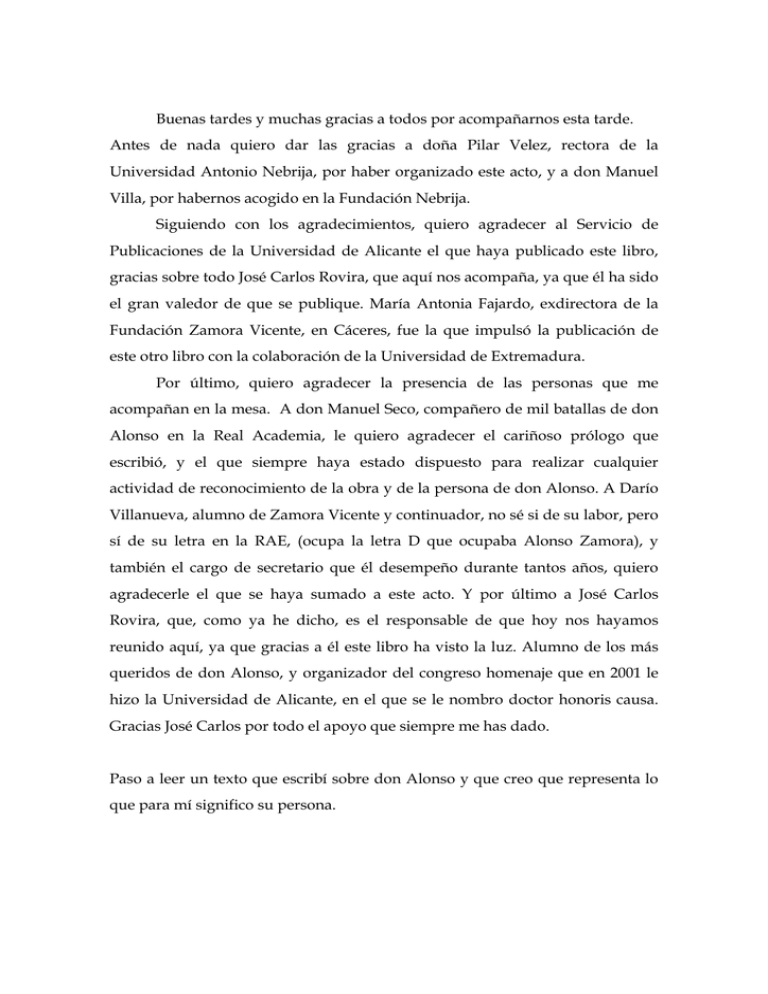
Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Antes de nada quiero dar las gracias a doña Pilar Velez, rectora de la Universidad Antonio Nebrija, por haber organizado este acto, y a don Manuel Villa, por habernos acogido en la Fundación Nebrija. Siguiendo con los agradecimientos, quiero agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante el que haya publicado este libro, gracias sobre todo José Carlos Rovira, que aquí nos acompaña, ya que él ha sido el gran valedor de que se publique. María Antonia Fajardo, exdirectora de la Fundación Zamora Vicente, en Cáceres, fue la que impulsó la publicación de este otro libro con la colaboración de la Universidad de Extremadura. Por último, quiero agradecer la presencia de las personas que me acompañan en la mesa. A don Manuel Seco, compañero de mil batallas de don Alonso en la Real Academia, le quiero agradecer el cariñoso prólogo que escribió, y el que siempre haya estado dispuesto para realizar cualquier actividad de reconocimiento de la obra y de la persona de don Alonso. A Darío Villanueva, alumno de Zamora Vicente y continuador, no sé si de su labor, pero sí de su letra en la RAE, (ocupa la letra D que ocupaba Alonso Zamora), y también el cargo de secretario que él desempeño durante tantos años, quiero agradecerle el que se haya sumado a este acto. Y por último a José Carlos Rovira, que, como ya he dicho, es el responsable de que hoy nos hayamos reunido aquí, ya que gracias a él este libro ha visto la luz. Alumno de los más queridos de don Alonso, y organizador del congreso homenaje que en 2001 le hizo la Universidad de Alicante, en el que se le nombro doctor honoris causa. Gracias José Carlos por todo el apoyo que siempre me has dado. Paso a leer un texto que escribí sobre don Alonso y que creo que representa lo que para mí significo su persona. La atalaya en el jardín Una de las últimas tardes de verano, Alonso Zamora Vicente disfruta del sol de septiembre, que juega con las nubes entre las que se oculta y vuelve a salir, en el jardín de su casa (donde se mezcla el huerto de Lope de Vega en la calle Francos, número 11 —«Que mi jardín, más breve que cometa, / tiene sólo dos árboles, diez flores, / dos parras, un naranjo, una mosqueta»—, con una porción del Guadarrama que los miembros de la Institución Libre de Enseñanza acercaban a sus casas de las afueras de Madrid). Agarrado de su brazo, damos un par de vueltas a la casa y hablamos mucho de aquellos años de juventud; éstos, los de ahora, apenas salen en la conversación. Cuando el sol se oculta definitivamente, vamos a su habitación; allí, en la cabecera de la cama, hay un libro pequeño (¿cuánto tiempo le habrá acompañado?); se trata de la Segunda antolojía poética de Juan Ramón Jiménez. Lo cojo y lo hojeo; me detengo ante un poema y él me pide que lo lea en voz alta: «Ya están ahí las carretas... / —Lo han dicho el pinar y el viento, / lo ha dicho la luna de oro, / lo han dicho el humo y el eco...—»; en mitad de la lectura, él me interrumpe y continúa recitando el poema de memoria: «Son las carretas que pasan / estas tardes, al sol puesto, / las carretas que se llevan / del monte los troncos muertos». Y entonces me viene a la cabeza un joven sentado en una de las salas de la Residencia de Estudiantes, escuchando al poeta andaluz, que recita con interminables eses sus poemas; y una tarde de octubre de 1949, en un hotel de Buenos Aires situado frente a la Torre de los Ingleses; Juan Ramón había llegado a la capital argentina para dar unas conferencias y recitales; Alonso Zamora, entonces director del Instituto de Filología de Buenos Aires, se acerca a escucharlo; después, en la soledad de la habitación del hotel, hablan los dos. El poeta de Moguer le pregunta al filólogo, recién llegado de España, por sus vecinos madrileños, gente normal y corriente de la que no había vuelto a saber nada desde que salió de Madrid al estallar la guerra. Zamora Vicente no sabe qué responder a su admirado poeta, y un silencio, lleno de poesía y emoción, se cruza entre ellos. Muy parecido tiene que ser el silencio que ahora se ha adueñado de su cuarto. Me pide que lea otro poema. Me doy cuenta de que, con el siglo veintiuno haciéndose implacable un hueco, estoy ante un hombre que se encuentra fuera de lugar, cuya vida pertenece a otra época. Su longevidad, esa longevidad característica de los filólogos y directores de orquesta, nos ha permitido disfrutar de alguien que ha convivido con los grandes escritores e intelectuales del siglo veinte. Desde la atalaya de sus años podemos adentrarnos en los pasillos de la recién estrenada Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria, incluso introducirnos en las aulas donde Ramón Menéndez Pidal manda a sus alumnos buscar zéjeles, Américo Castro explica La Celestina, Tomás Navarro Tomás se detiene ante las vocales abiertas, José Montesinos hace aún más grande a Garcilaso, Pedro Salinas busca los rincones todavía desconocidos de la literatura contemporánea, etc.; cuando las clases terminan, nos podemos ir hasta el número 4 de la calle Medinaceli, donde se acaba de instalar el Centro de Estudios Históricos y subir hasta el despacho austero y siempre aireado de don Ramón, o quedarnos en el laboratorio de fonética, donde Navarro Tomás va clasificando las encuestas que le llegan del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. También podremos llegar hasta la destartalada sala Valdecilla, en el viejo caserón de San Bernardo, donde el joven Alonso acude a las charlas de Unamuno y Ortega y Gasset; a Valle-Inclán lo encontraremos en la cacharrería del Ateneo. Pero no todo lo que se ve desde esa atalaya es hermoso, ya que de repente nos podemos encontrar con un día caluroso del mes de julio en el que las bombas empiezan a caer sobre España y vemos gente que lucha, y gente que muere, y gente que intenta salvar el patrimonio histórico artístico..., pero eso es mejor no mirarlo. Si volvemos la vista hacía otro sitio, observaremos a dos jóvenes que se quieren a escondidas, entre caminos llenos de polvo de una Extremadura que intenta rehacerse. Él es Alonso, ella María Josefa, quienes, con un viejo quimógrafo a cuestas, van de pueblo en pueblo haciendo a los lugareños extrañas preguntas (qué cosas tienen los señoritos de la ciudad, comentan) para realizar sus estudios de dialectología. Podemos pasar rápidamente nuestros ojos sobre los oscuros años cuarenta: las envidias, los rencores, las venganzas soterradas, la desaparición total de una generación de intelectuales que habían situado a España a la vanguardia de Europa. Si aguzamos la vista, podemos columbrar a Alonso, ya catedrático en la Universidad de Salamanca, sentado en su despacho del palacio de Anaya pensando en cómo salir de este país en el que se siente encorsetado. Entonces tenemos que lanzar la mirada lejos, atravesar el océano y llegar hasta la ciudad de Buenos Aires; Amado Alonso, expulsado por los peronistas, ha dejado huérfano su Instituto de Filología; es necesario hacerlo renacer de sus cenizas; con ese fin llega Zamora Vicente, quien con tesón y muchas dificultades consigue devolverle una identidad perdida. De nuevo acercamos la vista hasta España; parece que llegan aires de apertura a la universidad, pero son cortados rápidamente. Otra vez la situación del país nos expulsa y nos marchamos, desde nuestra atalaya, a recorrer las universidades europeas: Colonia, París, Copenhague, Estocolmo, Roma, Florencia, Turín, Estrasburgo, Heidelberg, Maguncia, Hamburgo, Munich, Bonn, Amberes, Amsterdam, La Haya, Utrecht, Rotterdam y Nimega; y regresar al continente americano, al Colegio de México y a la Universidad Nacional, a Puerto Rico, a Dartmouth y Middlebury en los Estados Unidos. Pero, a pesar de todo, el lugar de uno, piensa el filólogo, está en su tierra; por eso descansamos ahora los ojos en España, ya en Madrid, donde Zamora Vicente sustituye a su maestro Dámaso Alonso en la cátedra de Filología Románica (aquella que ocupaba don Ramón) en la Universidad. Y por fin nos vamos a detener en las salas de la Real Academia Española; allí lo veremos trabajar rodeado de las fichas del Diccionario Histórico, y después en los despachos, desde su cargo de secretario. Quien se acerque a esa atalaya, situada en un jardín entre lopesco e institucionista, vislumbrará una España que fue y otra que pudo ser. Verá a los hombres de la generación del 98 y del 27, a los grandes filólogos españoles y europeos del s. XX, a los escritores hispanoamericanos del pasado siglo convertidos en seres de carne y hueso, que salen de los libros para tomar, en mil y una anécdotas, vida propia, y por un momento transformarse en seres normales y corrientes con sus virtudes y sus defectos. Participará en los enfrentamientos políticos de todos los regímenes posibles: una monarquía, una dictadura militar, una república, una guerra civil, de nuevo otra dictadura militar y, por último, una democracia. Discutirá acerca de la causa del rehilamiento porteño, se emocionará ante un verso de César Vallejo («Hay golpes en la vida tan fuertes...Yo no sé!»), admirará un retablo renacentista de los muchos que se esconden en las iglesias perdidas por nuestra geografía, recorrerá cada uno de los rincones de la Real Academia Española, oirá cantar alguna cancioncilla popular o algún fragmento de una zarzuela, y hasta es posible que se convierta, sin darse cuenta, en personaje de un cuento lleno de ironía y humor. Pero sobre todo, lo que más claro van a percibir sus ojos será la sensibilidad y el amor al trabajo bien hecho, la escucha y una palabra de afecto y de comprensión. Mario Pedrazuela Fuentes