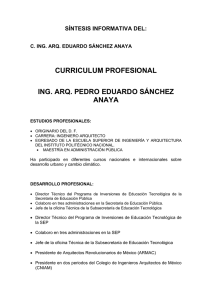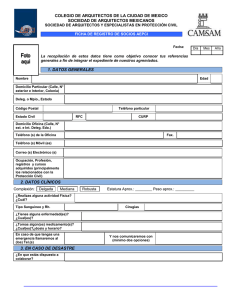Violet-le-Duc-Coloquios
Anuncio

ESCRITOS DE VIOLET-LE-DUC Tomado de HEREU, Pere; MONTANER, Josep María y OLIVERAS, Jordi: Textos de arquitectura de la Modernidad, Madrid, Ed. Nerea, 1994. COLOQUIOS SOBRE LA ARQUITECTURA Décimo coloquio sobre la arquitectura en el siglo XIX ¿Está acaso el siglo XIX condenado a terminarse sin haber tenido arquitectura propia? ¿Esta época tan fecunda en descubrimientos, que acusa una gran energía vital, no transmitirá a la posteridad más que pastiches u obras híbridas, sin carácter, imposibles de clasificar? ¿Es esta esterilidad una de las consecuencias inevitables de nuestro estado social? ¿Depende acaso de la influencia ejercida en la enseñanza por una camarilla caduca, y acaso una camarilla, joven o vieja, puede tener tal poder en medio de elementos vivos? Claro que no. ¿Por qué entonces el siglo XIX no tiene una arquitectura? Se construye mucho y por todas partes; los millones se reparten a centenares en nuestras ciudades; sin embargo, apenas es posible constatar algunos intentos de aplicación real y práctica de los medios considerables de que disponemos. A partir de la revolución del siglo pasado hemos entrado en la fase de las transiciones, investigamos, acumulamos cantidad de materiales, rebuscamos en el pasado, nuestros recursos han aumentado. ¿Qué es lo que nos falta entonces para dar cuerpo, apariencia original a tantos elementos diversos? ¿No será simplemente un método? En las ciencias como en las artes, la falta de método, tanto si uno estudia como si pretende aplicar conocimientos adquiridos, no hace sino aumentar la duda y la confusión cuando aumentan las riquezas; la abundancia se convierte en un estorbo. Pero todo estado transitorio debe tener un fin, tender hacia un objetivo que sólo se entrevé cuando, cansado de buscar en medio de ese desorden, a desarrollarlos y a aplicarlos con la ayuda de un método seguro. Esta es la labor que nos corresponde y a la que debemos dedicarnos tenazmente, combatiendo los elementos deletéreos que se desprenden de cualquier estado transitorio como se desprenden mismas de las sustancias que fermentan. Las artes están enfermas, a pesar de enérgicos principios vitales, la arquitectura se muere en medio de la prosperidad, se muere de excesos unidos a un régimen debilitante. Cuantos más conocimientos se acumulan, más fuerza y rectitud de juicio hacen falta para servirse de ellos con provecho, más impone recurrir a principios severos. La enfermedad que parece afectar a la arquitectura viene de lejos, no se ha desarrollado en un día, la vemos progresar desde el siglo XVI hasta nuestros días; data del momento en que tras un estudio superficial de la arquitectura antigua de Roma, algunos de cuyos aspectos se pretendía imitar, se abandonó la preocupación básica de buscar la alianza de la forma con las necesidades y con los medios de construcción. Una vez fuera de la verdad, la arquitectura se ha desviado más y más por caminos sin salida. Tras intentar a comienzos de siglo retomar las formas de la antigüedad sin preocuparse demasiado de analizar y desarrollar sus principios, la arquitectura no ha retrasado ni un día su caída. Desprovista de las luces que sólo la razón puede proporcionar, la arquitectura ha intentado aproximarse a la Edad Media, al Renacimiento; buscando el empleo de ciertas formas sin analizarlas, sin tener en cuenta las causas, no viendo más que los efectos, se ha hecho neogriega, neorománica, neo-gótica, han buscado inspiración en las fantasías del siglo de Francisco I, en el estilo pomposo de Luis XIV, en la decadencia del siglo XVII; a tal punto se ha sometido a la moda que se dice que, en ese feudo clásico que es la Academia de Bellas Artes, han surgido proyectos que presentan la mezcla más extraña de estilos, modas, épocas y medios, pero en los que nunca se presiente el menor síntoma de originalidad. Sólo con la verdad es posible la originalidad, ya que ésta no es otra cosa que una de las formas en que se manifiesta la verdad y afortunadamente esas formas son infinitas. Además, cualesquiera que hayan sido los esfuerzos realizados últimamente por reunir tantos estilos e influencias, por satisfacer toda la puntería del momento, lo que más llama la atención en todos nuestros monumentos modernos es la monotonía. Si me permite la expresión, en arquitectura hay dos modos necesarios de ser auténtico o verdadero. Hay que ser auténtico según el programa y auténtico según los procedimientos de construcción. Ser auténtico según el programa es cumplir exacta y escrupulosamente las condiciones impuestas por una necesidad. Ser auténtico según los procedimientos de construcción es emplear los materiales de acuerdo con sus cualidades y propiedades. Lo que se considera como asuntos puramente artísticos, es decir, la simetría, la forma aparente, no son más que condiciones secundarias ante esos principios dominantes. Se puede aceptar que los indios construyan en piedra stupas a imitación de apilamientos de madera; que los griegos de Asia Menor, los carios y los lidios levanten en mármol monumentos simulando cofres de madera; que los egipcios construyan con bloques enormes templos cuya forma se inspira en construcciones de cañas y adobe; todas estas son tradiciones respetables de artes primitivas, llenas de enseñanzas, curiosas, pero que sería ridículo imitar. Ya los dorios y los griegos del Atica se despojaron de esas mantillas. Los romanos construyen sin vacilación monumentos concretos, cuyas formas son totalmente la expresión de los medios de construcción que adoptan y cuya belleza deriva de esta expresión auténtica. Los romanos son hombres maduros, no son niños, razonan. En la Edad Media nuestros predecesores van aún más lejos que los romanos en esta vía; ya no desean una arquitectura concrecional, lo que quieren es una arquitectura en la que toda fuerza es aparente, en la que todo medio de estructura pasa a ser el origen de una forma; adopta el principio de las resistencias activas, introducen el equilibrio en la estructura: de hecho, ya están siendo empujados por el genio moderno según el cual, cada individuo como cada producto a cada objeto tiene una función distinta que cumplir al tiempo que tienden hacia un fin común. Este trabajo ininterrumpido, lógico, de la humanidad debe continuarse, ¿por qué entonces lo abandonamos?, ¿por qué nosotros, franceses del siglo XIX, procedemos (con muchas menos razones, por cierto) como procedían los egipcios y reproducimos formas arquitectónicas de otra civilización o de un estado relativamente primitivo, con materiales que no se prestan a la reproducción de esas formas?, ¿cuál es la institución teocrática que nos obliga a injuriar así el sentido común, a repudiar los progresos evidentes de los siglos anteriores, el genio de las sociedades modernas? El siglo XIX, como todas las épocas de la historia fecundas en grandes descubrimientos, favorables a ciertos progresos morales o materiales, se ha lanzado en una especie de movimiento apasionado hacia una vía de examen. Aporta el espíritu de análisis al estudio de las ciencias, de la filosofía y de la historia. Hace de la arqueología más que una ciencia especulativa, pretende obtener de ella conocimientos prácticos, quizá una gran enseñanza para el porvenir. Nunca, como a las generaciones presentes, ha podido aplicarse tan bien el axioma: “los más jóvenes son los más viejos”. El espíritu de método ya ha producido resultados considerables en el estudio de los fenómenos naturales y de la filosofía. Sin embargo, este espíritu de método no ha sido aún aplicado en absoluto a los trabajos arqueológicos referidos a las artes; se ha reunido gran número de materiales sin que se hayan podido clasificar los descubrimientos realizados con el fin de extraer de ellos una conclusión práctica. No obstante se han iniciado discusiones prematuras con base en este montón de materiales acumulados porque no hubo acuerdo inicial sobre los principios. (...) Si de verdad queremos tener una arquitectura de nuestro tiempo, lo primero que tenemos que hacer es que sea nuestra y que no vaya a buscar fuera sino dentro de nuestra sociedad sus formas y sus disposiciones. Nada más indicado que nuestros arquitectos conozcan los mejores ejemplos de lo que se ha hecho entes de nosotros y en condiciones semejantes y, a esos conocimientos, añadan un buen método y espíritu crítico. Es excelente que sepan hasta qué punto las artes antiguas han sido una imagen fiel de las sociedades en medio de las cuales se desarrollaron, pero que ese saber no conduzca a una imitación irreflexiva de esas formas a menudo ajenas a nuestras costumbres. Lo negativo es que con el pretexto de conservar tal o cual doctrina, e incluso quizá por no alterar la existencia de una veintena de personas, no se intente extraer de esos estudios consecuencias prácticas fijándose más en los principios que en las formas. Es preciso que el arquitecto no sea solamente sabio, sino que se sirva de su ciencia y aporte algo de sí mismo; que consienta olvidar los lugares comunes que con una persistencia digna de un fin más noble han pesado sobre el arte de la arquitectura desde hace casi doscientos años. (...) Duodécimo coloquio Estudiar los sistemas admitidos por los constructores que nos han precedido en el tiempo es el medio seguro para aprender a construir nosotros mismos, mas es preciso extraer de este estudio algo más que simples copias. Así, por ejemplo, reconocemos que en los principios estructurales de las bóvedas de la Edad Media hay elementos excelentes por cuanto permiten una gran libertad de ejecución, una gran levedad y al mismo tiempo elasticidad. ¿Quiere esto decir que si queremos utilizar los materiales nuevos que nos ofrece la industria, como el hierro colado o la plancha, hay que contentarse con reemplazar los arcos de piedra por arcos de hierro colado o de plancha? No, podemos adoptar los principios, y si al adoptarlos cambiamos el material, la forma tiene que cambiar también. En el coloquio anterior hemos mostrado cómo mediante el empleo restringido del hierro colado se podía abovedar una sala muy amplia sin recurrir a los contrafuertes. Debemos desarrollar las aplicaciones de esos materiales nuevos y mostrar cómo, conservando los excelentes principios admitidos por constructores pretéritos, nos vemos empujados a modificar las formas de la estructura. No es necesario repetir aquí lo que ya hemos dicho muchas veces sobre las condiciones de estructura en fábrica (albañilería); admitimos que nuestros lectores han reconocido que no hay, en líneas generales, más de dos estructuras: la estructura pasiva, inerte, y la estructura equilibrada. Más que nunca nos vemos llevados a no admitir tan sólo a esta última, tanto en razón de la naturaleza de los materiales utilizados como por motivos económicos que cada día son más imperiosos. Los maestros de la Edad Media nos han abierto el camino, lo cual es un progreso, con independencia de los que se diga; nosotros debemos continuarlo. (...) Convenzámonos, una vez más, de que la arquitectura no puede revestir formas nuevas sino va a buscarlas en una aplicación rigurosa de una estructura nueva; que revestir columnas de hierro con cilindros de ladrillo, o con capas de estuco o envolver soportes de hierro en fábrica, por ejemplo, no es el resultado de un esfuerzo de cálculo ni de imaginación sino solamente el empleo disimulado de un medio no podría conducir a formas nuevas. Cuando los maestros laicos del siglo XIII encontraron un sistema de estructura ajeno a todos los empleados hasta ese momento, no dieron a su arquitectura las formas admitidas por los arquitectos romanos o románicos, sino que expresaron francamente esta estructura y así pudieron aplicar nuevas formas con su fisonomía propia. Intentemos proceder con esta lógica, apoderémonos simplemente de los medios proporcionados por nuestro tiempo, apliquémoslos sin hacer intervenir tradiciones que son viables hoy en día y sólo entonces podremos inaugurar una nueva arquitectura. Si el hierro está destinado a ocupar un lugar importante en nuestras construcciones, estudiemos sus propiedades todas las épocas han aplicado a sus obras. (...) ¿Es posible dar a esos armazones en hierro un aspecto monumental, decorativo? Creo que sí, pero eso no puede ser sometiéndolos a las formas admitidas por la fábrica. Obtener hoy un efecto decorativo con los medios de que disponemos para las construcciones en hierro ocasiona gastos bastante considerables, ya que nuestras factorías no nos proporcionan los elementos de esos medios decorativos. Si nuestras factorías no nos los suministran es porque hasta ahora no hemos dado al hierro más que una función accesoria u oculta en nuestros grandes monumentos, porque no nos hemos aplicado seriamente a sacar partido de este material en cuanto a la forma apropiada a sus cualidades. Más adelante, cuando tratemos más especialmente el empleo del hierro, intentaremos demostrar cómo puede ser decorado este material o, más bien, cuáles son las formas decorativas que le convienen. Cuando hoy se ve la gran cantidad de hierro empleada hace veinte años en arquitectura y cuando se comparan esos armazones complicados, poco resistentes, pesados y por tanto costosos, a los adoptados hace apenas algunos años, es imposible no señalar un notable progreso. ¿Han sido los arquitectos famosos los promotores de ese progreso? Desgraciadamente no, son nuestros ingenieros; no obstante, al estar sometidos a una enseñanza muy limitada en lo que a arquitectura se refiere, los ingenieros no han sabido emplear el hierro más que en función de su utilidad práctica sin preocuparse de las formas de arte; en cuanto a nosotros, arquitectos, que, cuando se trata de la forma, hubiésemos podido acudir en su ayuda, hemos rechazado, por el contrario, tanto como hemos podido esos nuevos elementos, o si los hemos adoptado no ha sido más que para reproducir esos medios puramente prácticos hallados por los ingenieros y para disimularlos, lo repito, bajo ciertas formas consagradas por la tradición. De aquí se ha concluido, no sin cierta razón, que los arquitectos no eran suficientemente sabios y que los ingenieros no eran en absoluto artistas. Ahora bien, hay que reconocer que hoy en día, en presencia de necesidades o elementos nuevos, esas dos cualidades de artista y sabio deben más que nunca hallarse reunidas en el constructor si se pretende conseguir formas nuevas de arte o, mejor dicho, formas de arte en armonía con lo que reclama nuestra época. Si vemos las cosas con cierta perspectiva y sin prevenciones, hemos de reconocer que las carreras de arquitecto y de ingeniero civil tienden a confundirse como ocurría antaño. Si es un instinto de conservación lo que ha hecho que, en estos últimos tiempos, los arquitectos hayan pretendido reaccionar contra lo que veían como intromisiones del ingeniero en su dominio o rechazar los medios adoptados por éstos, hay que decir que ese instinto les ha hecho un flaco servicio y si tuviese que predominar tendería nada menos que a disminuir cada día el papel del arquitecto, a reducirlo a las funciones de dibujante-decorador. Razonado un poco, se admitirá enseguida que los interese de ambos cuerpos se beneficiarán de su unión, puesto que en el fondo el nombre importa poco, lo esencial es la cosa y la cosa es el arte. Si los ingenieros toman un poco de nuestros conocimientos de nuestro amor a la forma en tanto que ese amor es razonado y no se limita a adornarse del vano nombre de sentimiento, o si los arquitectos penetran en los estudios científicos, en los métodos prácticos de los ingenieros, si unos y otros llegan así a reunir sus facultades, su saber, sus medios y a componer así realmente el arte de nuestro tiempo, no vería en ello más que una ventaja para el público, un honor para nuestra época. (...) A nosotros, que hemos llegado a la mitad de la carrera, no puede sernos dado encontrar esas formas de un arte nuevo; sin embargo, debemos, en la medida de nuestras fuerzas, preparar el terreno, buscar con la ayuda de todos los métodos antiguos, no sólo de algunos con la exclusión de otros, las aplicaciones en razón de los materiales y medios de que disponemos. El progreso no es nunca otra cosa que el paso de lo conocido a lo desconocido mediante la transformación sucesiva de los métodos admitidos. No es mediante sobresaltos como se produce el progreso, sino mediante una serie de transformaciones. Tratemos pues, concienzudamente, de preparar esas transiciones y sin olvidar nunca el pasado, apoyándonos en él, vayamos más lejos.