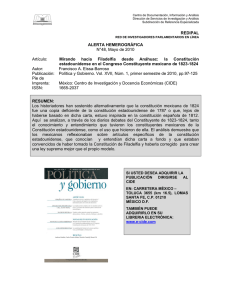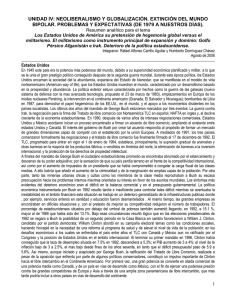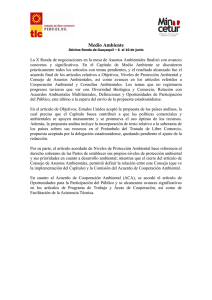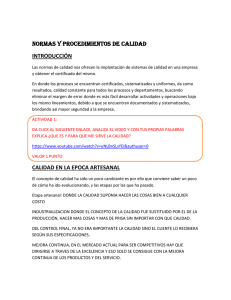El destino manifiesto de EE UU: ideología y política exterior
Anuncio
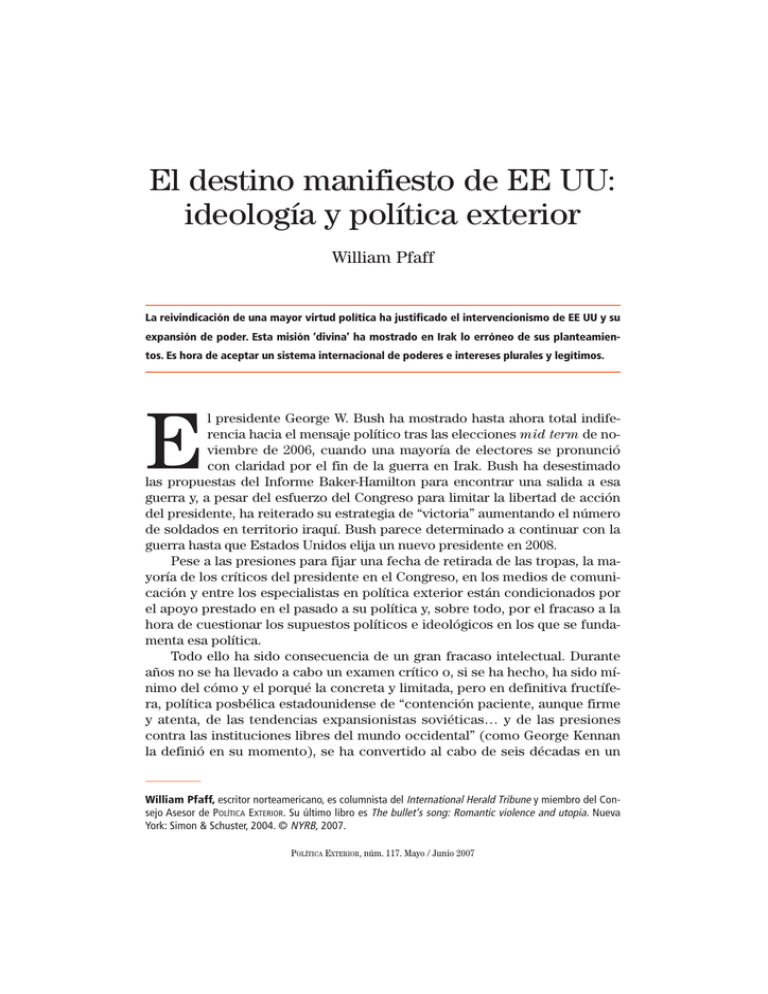
El destino manifiesto de EE UU: ideología y política exterior William Pfaff La reivindicación de una mayor virtud política ha justificado el intervencionismo de EE UU y su expansión de poder. Esta misión ‘divina’ ha mostrado en Irak lo erróneo de sus planteamientos. Es hora de aceptar un sistema internacional de poderes e intereses plurales y legítimos. l presidente George W. Bush ha mostrado hasta ahora total indiferencia hacia el mensaje político tras las elecciones mid term de noviembre de 2006, cuando una mayoría de electores se pronunció con claridad por el fin de la guerra en Irak. Bush ha desestimado las propuestas del Informe Baker-Hamilton para encontrar una salida a esa guerra y, a pesar del esfuerzo del Congreso para limitar la libertad de acción del presidente, ha reiterado su estrategia de “victoria” aumentando el número de soldados en territorio iraquí. Bush parece determinado a continuar con la guerra hasta que Estados Unidos elija un nuevo presidente en 2008. Pese a las presiones para fijar una fecha de retirada de las tropas, la mayoría de los críticos del presidente en el Congreso, en los medios de comunicación y entre los especialistas en política exterior están condicionados por el apoyo prestado en el pasado a su política y, sobre todo, por el fracaso a la hora de cuestionar los supuestos políticos e ideológicos en los que se fundamenta esa política. Todo ello ha sido consecuencia de un gran fracaso intelectual. Durante años no se ha llevado a cabo un examen crítico o, si se ha hecho, ha sido mínimo del cómo y el porqué la concreta y limitada, pero en definitiva fructífera, política posbélica estadounidense de “contención paciente, aunque firme y atenta, de las tendencias expansionistas soviéticas… y de las presiones contra las instituciones libres del mundo occidental” (como George Kennan la definió en su momento), se ha convertido al cabo de seis décadas en un E William Pfaff, escritor norteamericano, es columnista del International Herald Tribune y miembro del Consejo Asesor de POLÍTICA EXTERIOR. Su último libro es The bullet’s song: Romantic violence and utopia. Nueva York: Simon & Schuster, 2004. © NYRB, 2007. POLÍTICA EXTERIOR, núm. 117. Mayo / Junio 2007 58 Política Exterior vasto proyecto de “acabar con la tiranía en el mundo”.1 La administración de Bush defiende su búsqueda de este quimérico objetivo por medio de ataques ilegales, unilaterales y preventivos contra otros países, acompañados de encarcelamientos arbitrarios y la práctica de la tortura, al tiempo que proclama que EE UU posee un estatus excepcional entre las naciones que le confiere unas responsabilidades internacionales especiales, y unos privilegios para hacer frente a esas responsabilidades. En eso radica el problema. Otros dirigentes estadounidenses anteriores a Bush han hecho la misma afirmación en cuestiones de menor gravedad. Insinuar que EE UU no tiene una condición moral única o un papel que desempeñar en la historia de las naciones ni, en consecuencia, en los asuntos del mundo contemporáneo es algo así como una herejía nacional. Pero lo cierto es que no los tiene. Se trata de una pretensión nacional que es la consecuencia comprensible de las creencias religiosas de los primeros colonos de Nueva Inglaterra (disidentes religiosos calvinistas, movidos por expectativas milenaristas e ideas teocráticas), que les convencieron de que sus austeros asentamientos en tierras salvajes representaban un nuevo inicio en la historia de la humanidad. Sin embargo, los primeros asentamientos en Virginia fueron de tipo comercial, igual que los de los holandeses, y las colonias de terratenientes de Pensilvania y de Maryland eran cuáqueras y católicas, y no tenían semejantes ideas. Como tampoco las tuvieron las colonias más tempranas, las españolas en Florida y en el suroeste, y las francesas en los grandes lagos de América del Norte y en el Misisipí. La nobleza de las discusiones constitucionales de las colonias que siguieron a la guerra de Independencia, y la expresión del nuevo pensamiento de la Ilustración en las instituciones de gobierno que crearon, contribuyeron a esta creencia de la excepcionalidad de la nación. Thomas Paine escribió que “el caso y las circunstancias de EE UU se presentan como al comienzo del mundo (…). No tenemos la oportunidad de rebuscar información en el oscuro terreno de los tiempos antiguos, ni de arriesgarnos con conjeturas. Estamos (…) como si viviéramos al principio de los tiempos”. Incluso Francis Fukuyama, un neoconservador en recuperación, reconoce en un libro reciente que la política y la economía de EE UU se apoyan en una reivindicación inmerecida de privilegios, en la tan estadounidense “creencia en la excepcionalidad estadounidense, que la mayoría de los no estadounidenses encuentran simplemente increíble”. Añade que tampoco es defendible esa reivindicación, que “presupone un grado extremadamente alto de competencia”, del que el país no hace gala.2 1. “The sources of soviet conduct”, Foreign Affairs, julio de 1947. 2. William Pfaff, America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative legacy. Yale University Press, 2006. Fukuyama y otros, como Robert Kagan, ahora en retirada del proyecto neoconservador, siguen creyendo no obstante en una misión nacional de EE UU para llevar la democracia al mundo, a pesar de las desastrosas consecuencias prácticas de ese esfuerzo desde 2002, que ellos adjudican a los fallos cometidos en su ejecución. William Pfaff 59 Esta creencia es, no obstante, antigua y muy poderosa. El crítico Edmund Wilson, que no era precisamente un chovinista, escribió con nostalgia, cerca del final de su larga vida, sobre “la vieja idea de la nación ungida que lleva a cabo la labor de Dios en la Tierra”, aunque deploraba que en su época se hubiese corrompido por culpa de la “gazmoñería moralista”. Es cierto que, al constituir una república, los estadounidenses se convirtieron en sucesores de las monarquías dinásticas de Europa (aunque la república holandesa y la federación suiza nos precedieron). Pero eso de que Dios tomó parte en ello, designándonos como sus Elegidos y confiándonos una misión terrenal, todavía está por demostrar, y un teólogo moral podría ver en esa afirmación el grave pecado de la presunción. EE UU y los intereses universales La reivindicación de una mayor virtud política es una reivindicación de poder, la exigencia de que otros países cedan a lo que Washington afirma que son intereses universales. Desde 1989, cuando el fin de la guerra fría dejó a EE UU convertido en “la única superpotencia”, ha dado mucho que hablar, con discusiones acerca de una benevolente (e incluso inevitable) hegemonía o imperio mundial estadounidenses, una Pax Americana heredera de la Pax Britannica. Aunque estas ideas no se han manifestado en la retórica oficial, parecen haber sido asumidas de manera prácticamente universal, de una u otra forma, por los que se encargan de hacer las leyes y la política. La articulación oficial más coherente y plausible de ese argumento la ofreció en el verano de 2003 Condoleezza Rice, entonces asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush, en un discurso en Londres durante la reunión anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Rice dijo que había llegado el momento de dejar atrás el sistema de equilibrio de poder entre Estados soberanos establecido por la paz de Westfalia en 1648. Este tratado acabó con las guerras de religión al establecer los principios de la tolerancia religiosa y de la soberanía estatal absoluta. Las Naciones Unidas son una encarnación defectuosa de la autoridad internacional porque es una asamblea indiscriminada de todos los gobiernos del mundo, y debería, según Rice, ser sustituida como última instancia de autoridad mundial por una alianza o coalición de democracias. Se trata de un asunto que suele sacarse a colación en los círculos conservadores de Washington. Rice dijo también a los miembros del Instituto que había llegado el momento de rechazar las ideas de multipolaridad y de equilibrio de poder en las relaciones internacionales. Se trataba de una referencia a los razonamientos franceses y de otros a favor de un sistema internacional en el cual un cierto número de Estados o grupos de Estados (como la Unión Europea) actuara autónomamente y ejerciera como contrapeso del poder de EE UU. Sus palabras fueron consecuencia de la controversia que provocó a princi- 60 Política Exterior pios de ese año la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar la invasión estadounidense de Irak. Rice señaló que era posible que, en el pasado, el equilibrio de poder “contribuyera a la ausencia de guerras”, pero no había fomentado una paz duradera. “La multipolaridad es una teoría de rivalidad”, continuó; “una teoría de intereses encontrados y, en su peor versión, de valores enfrentados. Ya lo hemos probado con anterioridad. Llevó a la Gran Guerra…”. Las políticas exteriores del equilibrio de poder eran, desde luego, una respuesta al auge de los Estados nacionales de diferente peso y ambición que, para preservar su independencia y proteger sus intereses nacionales, no tenían más alternativa que las políticas que “equilibraban” sus relaciones y las alianzas con otros para contener los intereses encontrados y las ambiciones enfrentadas. Supuestamente, la única alternativa a esas políticas es la sumisión de todos a una potencia dominante. La aparente confianza de Rice en que esos conflictos y rivalidades no crearían problemas en una nueva organización internacional de las democracias podría parecer muy optimista. Sin embargo, muchos estadounidenses parecen admitir que el sistema internacional se orienta “de modo natural” hacia una futura consolidación de una autoridad democrática encabezada por EE UU que dirija los asuntos internacionales. Elegidos por la divinidad Durante el primer siglo y medio de historia de EE UU, la influencia del mito nacional de la elección y la misión divinas fue en general inofensiva, una falsedad tranquilizadora y ejemplar. En aquella época, el país se mantuvo en gran medida aislado de los asuntos internacionales. El mito encontró expresión en la idea del “destino manifiesto” de la expansión continental (incluyendo la anexión de los territorios mexicanos al norte de río Grande), sin necesidad de acogerse a un mandato divino. Con Woodrow Wilson las cosas cambiaron. El mito nacional se convirtió en una filosofía de intervención internacional, y así ha permanecido. En la gran crisis de la Primera Guerra mundial, EE UU, y Wilson en particular, se encomendaron esas funciones internacionales supuestamente providenciales; Wilson aseguraba que creía haber sido elegido por Dios para guiar a EE UU a la hora de enseñar “a las naciones del mundo la forma de caminar por los senderos de la libertad”. La carnicería y la inutilidad de la guerra destruyeron por completo el orden europeo existente y minaron la confianza en la civilización europea. Los aliados europeos recibieron con entusiasmo la intervención estadounidense en 1917, que modificó el equilibrio militar, y el Plan de Catorce Puntos de Wilson para la paz sedujo tanto a los pueblos de los poderes centrales como a los aliados y los neutrales. William Pfaff 61 Sin embargo, el plan de Wilson no salió bien. El principio de autodeterminación nacional universal no resolvió los problemas de Europa, sino que los complicó todavía más, y dio lugar a nuevos agravios étnicos y territoriales que fueron explotados a renglón seguido por las potencias fascistas. Un testigo de las negociaciones de Versalles, el diplomático británico Harold Nicolson, consideraba a Wilson un hombre “obsesionado, poseído (…) por la convicción de que la Liga [de Naciones] era su propia revelación y la solución de todas las dificultades humanas”. El fracaso del Senado estadounidense para ratificar el Tratado de la Liga de Naciones (que Wilson había imaginado como un protogobierno mundial) convenció a la mayoría de la población de lo prudente que era el aislamiento nacional, que la opinión mayoritaria siguió apoyando hasta Pearl Harbor. Cuando acabó la Segunda Guerra mundial continuó la tendencia aislacionista, y la política exterior fue uno de los asuntos de debate en las La política de elecciones de 1946 y 1948. En fecha tan tardía como 1949, el principal dirigente del Partido ReBush continúa publicano, Robert A. Taft, se opuso al Tratado de siendo un reflejo Washington, fundador de la Alianza Atlántica, de la influencia afirmando que implicaba compromisos imprevisibles. (Imagínense qué le habría parecido que la ideológica de la OTAN esté en Afganistán en la actualidad). Por guerra fría otro lado, estaba a favor de “una ley internacional que defina los deberes y las obligaciones de las naciones (…), los tribunales internacionales (…) y una fuerza armada conjunta para imponer esa ley y las decisiones de esos tribunales”. Creía que la ONU no llegaba a satisfacer todavía ese ideal, “pero representa un gran avance en esa dirección”. Esta posición aparentemente contradictoria expresaba en realidad la paradoja de la actitud de EE UU ante las relaciones exteriores: por un lado, se muestra aprensivo respecto a la implicación en las “políticas de poder” internacionales; por otro, abierto a la reforma utópica, dado que ello confirma la especial posición que siempre ha reivindicado para sí. A pesar de sus reservas hacia los compromisos militares de EE UU en el extranjero y de su instinto aislacionista, Taft aceptaba las visiones utópicas globales de Wilson y de Franklin Roosevelt. La guerra de Corea y la intensificación del enfrentamiento político con la Unión Soviética en Europa proporcionaron nuevos motivos para la implicación internacional de EE UU, interpretada en términos cuasi teológicos por John Foster Dulles, un veterano abogado presbiteriano (calvinista, igual que lo habían sido Wilson y los Peregrinos puritanos) que fue secretario de Estado de Dwight D. Eisenhower. La idea de EE UU como nación providencial se integró en la política exterior estadounidense durante el mandato de 62 Política Exterior Dulles. De modo que, en 2001, Bush articuló automáticamente su guerra global contra el terrorismo en consonancia con la noción que Dulles tenía de la guerra fría (llegando incluso a retratar instantáneamente a los terroristas del 11-S como agentes de una amenaza global y organizada contra la libertad). La fórmula fue aceptada sin reservas por la mayoría de los círculos políticos y periodísticos, y por gran parte de la comunidad de legisladores. La política de la administración Bush continúa siendo un reflejo de la influencia de la ideología de la guerra fría, que en el caso de Dulles ponía de manifiesto la influencia de la noción histórica del enemigo marxista, así como supuestos religiosos personales sobre el significado de la historia. La influencia ideológica neoconservadora y “neowilsoniana”, sobre la idea de Bush de que el curso de la historia se mueve hacia la democracia universal, se vio reforzada en 2004 por la entrevista del presidente con Natan Sharansky, que había sido disidente soviético. La tesis de Sharansky de que la estabilidad internacional solo es posible bajo las reglas de la democracia fue recogida durante la segunda toma de posesión de Bush, cuando afirmó que el objetivo de la política exterior de EE UU era “acabar con la tiranía en nuestro mundo”. Esto era un ingenuo ejemplo de lo que el filósofo británicoaustriaco Karl Popper llamó “historicismo”, refiriéndose a la fe en la existencia de leyes “a gran escala” de desarrollo histórico. La visión de Bush es la de una ciclópea lucha entre la democracia y los esfuerzos de “los terroristas” por establecer un opresivo califato musulmán de alcance global. (Cómo van a conseguirlo con la oposición del Occidente industrial y el Asia no musulmana necesita todavía una explicación convincente). Por consiguiente, Bush y sus simpatizantes se ven a sí mismos apoyando la fuerza dominante en el desarrollo de la historia. Si la trayectoria natural es hacia la democracia, la política estadounidense es, simplemente, acelerar lo inevitable. Cuando, como en el caso de Irak, resulta que eso no es tan sencillo, se puede evocar un equivalente político de la teoría del economista Joseph Schumpeter acerca de la “destrucción creativa”, según la cual esa destrucción (en algunas situaciones) despeja el camino hacia el progreso. Schumpeter describe un mecanismo de la economía de mercado, pero cuando se aplica al desarrollo de la sociedad humana se ve reducido a una mera creencia secular en el progreso, lo cual es una cuestión de fe, y no de pruebas. De la superioridad material al poder EE UU es en la actualidad la principal potencia mundial según muchos baremos convencionales, o al menos gran parte de ellos. Con la mayor economía y el mayor y más avanzado arsenal de armas, se le reconoce como tal y ejerce una amplia influencia. Sin embargo, es natural que en las relaciones William Pfaff 63 políticas el esfuerzo por convertir la posición de superioridad material en poder sobre los demás provoque resistencia, y puede fracasar, posiblemente con un elevado coste. En el caso que nos ocupa, implica la subordinación de otros, especialmente de las demás democracias, que se espera acepten el liderazgo de EE UU en un nuevo orden internacional, y que puede que se resistan a ello por una variedad de motivos bien fundados. En el pasado, las sociedades que estaban más avanzadas en cuanto a organización política y social, o en cuanto a poder económico o militar, o incluso solo en algo tan especializado como la navegación, crearon imperios. Pero en la Edad Media y al comienzo de la Era Moderna, las potencias imperiales no siempre eran tecnológica o militarmente superiores a las naciones que sometían. El imperio de los Habsburgo fue el resultado de uniones dinásticas y de alianzas religiosas. Todas las grandes democracias de la actualidad son sociedades avanzadas; y muchas de ellas lo son más que EE UU en muchos aspectos, coLos esfuerzos mo prestaciones sociales, distribución de la ride EE UU por queza y de las oportunidades, seguridad social fomentar la universal y educación gratuita o asequible, y en globalización han ciertas tecnologías e industrias. Están deseando colaborar con EE UU en asuntos de interés cotenido un efecto mún, como lo han hecho durante medio siglo, desestabilizador pero no quieren subordinarse a Washington. Son conscientes de que los esfuerzos de la administración Bush para establecer un sistema de Estados clientes en Asia central y Oriente Próximo (“el Gran Oriente Próximo”) ya ha producido dos guerras ruinosas e inacabables, y ha empeorado la situación en Líbano, en Gaza, en los territorios palestinos y en Israel. Michael Mandelbaum, de la Univerisidad Johns Hopkins, preguntaba hace poco por qué no se ha hecho ningún esfuerzo para construir una coalición militar que se oponga a los intentos estadounidenses de establecer una nueva hegemonía internacional, si es que de verdad hay naciones que están en contra. Describe un EE UU que ya domina el mundo, igual que el elefante (en una genial comparación) domina la sabana africana: el tranquilo Goliat herbívoro que mantiene a los carnívoros a una respetuosa distancia, a la vez que sustenta “a una amplia variedad de criaturas –pequeños mamíferos, aves e insectos– fabricando alimento para ellos al tiempo que se alimenta a sí mismo”. Todo el mundo sabe que EE UU no es una potencia depredadora, dice, así que todos sacan provecho de la estabilidad que proporciona el elefante, a costa del contribuyente norteamericano. Los elefantes también se caracterizan por pisotear a la gente, arruinar cosechas y huertos, derribar árboles y casas, y de vez en cuando se desmandan (de ahí los “Estados rebeldes”). Es más, los estadounidenses son 64 Política Exterior carnívoros. La administración ha vulnerado el orden internacional existente al renunciar a los tratados y a las convenciones que considera molestos y al reintroducir en las civilizaciones avanzadas la tortura y el encarcelamiento arbitrario e indefinido. ¿Dónde está la estabilidad que Mandelbaum nos dice que ha proporcionado el despliegue militar y político estadounidense? La inútil y destructiva guerra selectiva en Irak; los continuos y cada vez más frecuentes desórdenes en Afganistán a raíz de un conflicto similar; el enfrentamiento bélico entre Israel y Hezbolá en Líbano y entre Israel y Hamás en Gaza, así como entre Hamás y Al Fatah en Palestina, donde además se ve agravado por las continuas crisis; los rumores de nuevas guerras selectivas con Irán o Siria; y el surgimiento de una Corea del Norte nuclear; todo ello es muestra de una profunda inestabilidad internacional. Los esfuerzos estadounidenses por liberalizar la economía internacional y fomentar la globalización, independientemente de cuáles sean sus ventajas, han sido la más poderosa fuerza de desestabilización política, económica, social y cultural que se conoce desde la Segunda Guerra mundial, y han proporcionado algo que se parece mucho a esa “constante revolución de la producción, la ininterrumpida alteración de las condiciones sociales, la inseguridad y la agitación permanentes” que previeron Marx y Engels en su Manifiesto Comunista. La pregunta que plantea Mandelbaum acerca del uso de las coaliciones militares para frenar el poder estadounidense parece de otra época. La utilidad de las coaliciones militares ya no es la que era, como EE UU debe saber. En la actualidad, nadie consideraría de forma razonable que una guerra convencional contra EE UU es una respuesta útil (o viable) al poder de este país, aunque Corea del Norte e Irán (y sin duda otros) han llegado a la conclusión de que la disuasión nuclear es una inversión que merece la pena contra lo que perciben como una amenaza de EE UU. El nuevo militarismo estadounidense, como lo llama Andrew Bacevich, propicia la vuelta a nociones obsoletas acerca del poder basado en la superioridad militar cuantitativa. Actualmente, el poder se deriva, en primer lugar, de la influencia y los activos económicos, financieros, industriales, políticos y culturales, en todos los cuales EE UU es vulnerable. Si la hegemonía internacional estadounidense se considera una amenaza, hay medios políticos y económicos por medio de los cuales la sociedad internacional puede controlarla, por no hablar de formas no convencionales de resistencia militar que se han empleado con éxito en Irak, el pasado verano en Líbano y, mucho antes, en Vietnam. Hoy las guerras tienden a estar impulsadas por el nacionalismo, o por ideologías políticas o religiosas. El nacionalismo y el comunitarismo, la defensa de la identidad y la autonomía de una comunidad, siguen siendo fuerzas políticas eminentemente poderosas, igual que en Vietnam hace tres dé- William Pfaff 65 cadas. La reciente historia de Líbano, de Irak, de Chechenia, de las intifadas palestinas, de los Estados fallidos, el recuerdo de la guerra de Vietnam y el abanico de “naciones rebeldes” que poseen armas nucleares, son una combinación que hace que las intervenciones militares en el mundo no occidental ofrezcan una perspectiva poco atractiva. ‘No somos guardianes’ ¿Hay alguna política alternativa? Cuando murió George Kennan, en 2005, se daba mucha importancia a la política de contención que caracterizó la guerra fría, de la cual él era el autor, y a su validación con la caída de la URSS a causa de su decadencia interna, tal como había previsto. No se había escrito mucho sobre la perspectiva general de Kennan acerca de la naturaleza de las relaciones entre Estados, que ofrece un contraste radical con las políticas y las suposiciones del actual gobierno estadounidense y de la mayoría de los que están implicados en la política exterior de Washington. El libro de reflexiones autobiográficas de Kennan, Around the cragged hill, editado en 1993, cuando tenía 89 años, ofrecía sus reflexiones e ideas acerca de la política exterior norteamericana. Kennan no creía que la democracia al estilo de Norteamérica y de Europa occidental se pudiera imponer a escala internacional. “Para tener un verdadero autogobierno, un pueblo debe comprender lo que significa, y desearlo, y estar dispuesto a sacrificarse por él”. Muchos sistemas no democráticos son inestables por su propia naturaleza. “¿Y qué?”, preguntaba. “No somos sus guardianes. Nunca lo seremos”. (No decía que algún día podríamos tratar de serlo). Insinuaba que había que dejar que las sociedades no democráticas “sean gobernadas o desgobernadas como sus costumbres y sus tradiciones dicten, y lo único que se pide a sus camarillas gobernantes es que en sus relaciones bilaterales con nosotros y con el resto de la comunidad internacional, respeten las normas mínimas de las relaciones diplomáticas civilizadas”.3 3. George Kennan, Around the cragged hill: a personal and political philosophy. Norton, 1993. Más tarde, en sus memorias, señaló cuáles debían ser los criterios para las relaciones diplomáticas: que en los asuntos mundiales, EE UU debería comportarse en todo momento como corresponde a un país de su tamaño e importancia. Esto querría decir: que mostraría paciencia, generosidad y un espíritu complaciente a la hora de tratar con países pequeños y sobre asuntos pequeños; que mantendría una posición razonable, coherente y de adhesión firme a los principios a la hora de tratar con países grandes y sobre asuntos grandes; que mantendría un elevado tono de dignidad, cortesía y moderación en la expresión en todos los intercambios oficiales con otros gobiernos; que, aun teniendo siempre presente que su principal responsabilidad es el interés nacional, nunca perdería de vista el principio según el cual el mayor servicio que este país podría ofrecer al resto del mundo sería poner su propia casa en orden y convertir a la civilización estadounidense en un ejemplo de decencia, humanidad y éxito de la sociedad, del cual los demás pudieran sacar cualquier cosa que pudiera resultarles útil para sus propios propósitos. 66 Política Exterior Una vez que finalizó la guerra fría, Kennan no veía necesidad de mantener la presencia de las tropas estadounidenses en Europa, y no le parecían muy necesarias en Asia, dependiendo de Japón en materia de seguridad, aliado de EE UU por tratado. Deploraba esos programas económicos y militares que eran “tantos y tan complicados que no había posibilidad de supervisarlos ni a nivel oficial ni a nivel privado”. Preguntaba por qué EE UU prestaba (en 1992) asistencia militar a 43 países africanos y a 22 (de 24) países en Latinoamérica. “¿Contra quién se puede pensar que se van a emplear esas armas? (…) (Presumiblemente) contra sus vecinos o, si hay conflictos civiles, contra ellos mismos. ¿Es asunto nuestro prepararlos para eso?”. A finales de los años cincuenta, mi colega Edmund Stillman, ya fallecido, y yo difundimos una discusión que se convirtió en un artículo de revista y, finalmente, en un libro, en la que insinuábamos que la obsesión estadounidense con la potencia comunista soviética estaba llevando a una versión americana del historicismo marxista y del mesianismo ideológico. Decíamos que Washington había caído bajo la influencia de “la política ideológica de los años treinta y el fervor moral de la Segunda Guerra mundial”, al asumir que nosotros y la Rusia soviética luchábamos, por así decirlo, por el alma del mundo.4 Argumentábamos que lo cierto era justo lo contrario. La percepción común respecto a la naturaleza de los verdaderos intereses de Rusia y de China indicaba que el tiempo no jugaba a su favor, y que la política de Kennan de contener a las principales potencias comunistas hasta que se vieran debilitadas por lo que Marx habría denominado “contradicciones internas”, era la correcta. El deseo de China era, sobre todo, debilitar la supremacía soviética entre los comunistas. La propia Rusia se encontraba en decadencia material, y su mesianismo se desvanecía. Europa occidental, Japón y otras naciones asiáticas eran cada vez más dinámicas, y cabía esperar que reclamaran su influencia anterior a la guerra. Los años cincuenta, concluíamos, ya eran una época de centros de poder plurales e intereses múltiples, un sistema en el cual el poder y las ambiciones internacionales se expresaban cada vez más por actores estatales independientes, un sistema en el cual EE UU podría prosperar, pero la URSS, a la larga, no. Finalizábamos recomendando paciencia. Todo esto iba en contra del pensamiento mayoritario de la época. En retrospectiva, es la historia de un perdedor, que describe un camino que no se ha recorrido. Podría parecer que en la actualidad tiene escaso interés si la dirección que se acabó siguiendo no hubiese resultado tan desas4. Edmund Stillman y William Pfaff, The new politics: America and the end of the postwar world. Coward McCann, 1961, y Harper’s, enero 1961. Véase también Stillman y Pfaff, Power and impotence: the failure of America’s foreign policy. Nueva York: Random House, 1966. William Pfaff 67 trosa. Es difícil imaginar que la actual administración estadounidense pudiera cambiar de rumbo y alejarse de la línea de intervencionismo militar y político de las últimas décadas, por no hablar de su propia y muy agresiva versión de este intervencionismo desde 2001, a menos que se viera obligada a hacerlo por (el posible) desastre en Oriente Próximo. Parece que la cuestión relevante es si una nueva administración podría cambiar el rumbo en solo dos años. Aun así, hay pocos indicios de que en los debates sobre la política exterior estadounidense se desafíen los principios y razonamientos de un intervencionismo motivado por la creencia de una misión especial. El país podría encontrarse con una nueva administración en 2009 que proporcionase una versión menos abrasiva y más educada de la búsqueda estadounidense de la hegemonía mundial, aunque todavía condenada por la imposibilidad inherente de alcanzar el éxito. La especulación Será difícil dar marcha atrás a los compromisos intelectuales y materiales adquiridos en el belicista de los último medio siglo por la inversión militar, buroconservadores crática e intelectual de EE UU en el intervenciohace un flaco nismo global. La clase política de Washington sigue convencida en gran medida de que su país favor a los proporciona la estructura esencial para la seguintereses de EE UU ridad internacional, y que la retirada de las fuerzas estadounidenses de su red en expansión de bases militares en el extranjero, o la interrupción de las actuales intervenciones en los asuntos de muchos países, desestabilizaría el sistema internacional y produciría consecuencias inaceptables para la seguridad de EE UU. Rara vez se explica por qué tiene que ser así. ¿Cuál es la amenaza que EE UU mantiene a raya? Ni China ni Rusia desafían directamente los intereses de la seguridad occidental, al menos en opinión de la mayoría de los gobiernos, excepto el de Washington. Evidentemente, todas las naciones grandes tienen necesidades de energía y recursos e intereses que se superponen y chocan, pero hay pocas razones para pensar que éstos y otros problemas predecibles no son negociables. La especulación belicista que a veces se oye cuando los conservadores estadounidenses discuten sobre China o Rusia –por no hablar de Irán– es producto del pensamiento de hegemonía mundial, y hace un flaco favor a los verdaderos intereses de EE UU. La llamada guerra estadounidense contra el terrorismo no ha salvado a sus aliados de la violencia. En general, el problema terrorista se ve en Europa como perteneciente al orden social local y a la integración de los inmigrantes, un asunto que requiere tratamiento político y precauciones policiales, relacionado con una crisis religiosa y política dentro de la cultura 68 Política Exterior islámica contemporánea que no tiene posibilidad de encontrar remedio en el extranjero. Pocos líderes fuera de EE UU, excepto Tony Blair, consideran que la amenaza terrorista es una conspiración global de aquéllos “que odian la libertad” –una expresión muy pueril– o piensan que la actual respuesta militar contra ella esté surtiendo efecto. Los resultados positivos han sido exiguos, y las consecuencias negativas para las relaciones con los países islámicos han sido desastrosas. El planteamiento estadounidense se percibe como una guerra contra el “nacionalismo” islámico –una reafirmación de la identidad cultural y política (y del separatismo)– que, como la mayoría de los nacionalismos, ha producido organizaciones de lucha terrorista (igual que hizo otro nacionalismo sin nación, el sionismo, en su momento). Aceptar la pluralidad La alternativa no intervencionista a la política seguida en EE UU desde los años cincuenta consiste en reducir al mínimo la injerencia en otras sociedades y aceptar la existencia de un sistema internacional de poderes e intereses plurales y legítimos. Se podría pensar que la idea de que las naciones son responsables de sí mismas y de que es más probable que la injerencia militar de EE UU en sus asuntos convierta pequeños problemas en problemas grandes en lugar de resolverlos, convencería a los ciudadanos estadounidenses que creen en la responsabilidad individual y en la autonomía de los mercados, se consideran hostiles a la ideología política (en gran parte inconscientes de la suya propia) y profesan estar gobernados por el orden constitucional, el pragmatismo y el compromiso. Una política no intervencionista rechazaría la ideología y pondría el énfasis en la valoración pragmática y empírica de los intereses y necesidades de su nación y del resto, con confianza en la diplomacia y en la inteligencia analítica, y prestaría atención especial a la historia, ya que casi todos los problemas graves que se dan entre naciones son recurrentes o tienen importantes elementos recurrentes. Las crisis actuales en Afganistán, Irak, Líbano, Palestina-Israel e Irán son de naturaleza colonial o poscolonial, hecho que por lo general se ignora en las discusiones políticas y periodísticas en EE UU. Esa política no intervencionista se basaría principalmente en el comercio y el mercado, más que en el control territorial o en la intimidación militar, para proporcionar los recursos y la energía que EE UU necesita. La actuación política y diplomática serían los instrumentos primordiales y esenciales de las relaciones y la persuasión internacionales; la acción militar, la última y peor de todas, prueba de un fracaso político. Se reexaminaría el despliegue militar en el extranjero, prestando especial atención a si en realidad es un impedimento para la solución de los conflictos de los clientes, William Pfaff 69 o si refuerza la intransigencia en el complejo funcionamiento de las relaciones entre naciones, como en el caso de las dos Coreas, China, Taiwan y Japón, donde las soluciones duraderas solo pueden encontrarse en los acuerdos políticos entre los mandatarios. Si se hubiera adoptado una política no intervencionista en los años sesenta, no habría habido guerra estadounidense en Indochina. Se habría reconocido que la lucha allí tenía una motivación nacionalista, que los extranjeros no tenían posibilidad de ponerle remedio y que, por su propia naturaleza, tendría consecuencias internacionales limitadas, cualesquiera que éstas fuesen, como después se demostró. EE UU nunca habría sido derrotado, su ejército no habría quedado desmoralizado y sus estudiantes no se habrían radicalizado. No habría habido invasión estadounidense de Camboya, que precipitó el genocidio por parte de los Jemeres Rojos. Se les habría ahorrado a los pueblos tribales de Laos esa terrible experiencia. Es mejor dejar EE UU no habría sufrido su catastrófica implicación en lo que esencialmente era una crisis el ‘cambio de interna en Irán en 1979, algo que todavía envenerégimen’ a la na los asuntos en Oriente Próximo, ya que nunca gente que vive se habría producido la ingente y provocadora inversión de EE UU en el régimen del sah como con ese régimen “gendarme” estadounidense en la región, lo cual puso en peligro al sah y contribuyó a la reacción violenta de los fundamentalistas contra la modernización secularizadora. Sin entrar más en lo que se convertiría en una odiosa discusión a toro pasado sobre lo que se debió hacer y lo que no en el último medio siglo, se puede argumentar que un EE UU no intervencionista no estaría en guerra con Irak hoy día. Aunque evidentemente estaría preocupado por la libre circulación del petróleo de Oriente Próximo, Washington habría asumido que los países consumidores de petróleo compran su oro negro en el mercado y que los productores tienen que venderlo, porque no tienen otra cosa que hacer con él, y que la intervención en el mercado de los países productores de petróleo por razones políticas fracasaría a medio y largo plazo, como sucedió después de que la OPEP subiera el precio del petróleo en 1973. Israel, con sus armas convencionales y no convencionales, es capaz de garantizar su propia defensa contra la agresión externa, aunque recientemente se ha dado cuenta de sus limitaciones a la hora de combatir contra las fuerzas irregulares. No puede esperar seguridad total si no se da una solución política a la cuestión palestina, un problema que solo puede resolver retirándose de los territorios y negociando algo que se aproxime a la frontera creada en 1967. Seguramente haría falta la participación internacional para llegar a una solución, y se haría de buen grado. Por desgracia, 40 años de 70 Política Exterior intervención estadounidense han servido principalmente para permitir que los israelíes eviten enfrentarse a los hechos, lo cual ha contribuido a la radicalización de la sociedad islámica. Habría sido razonable que Washington hubiera considerado que la gente víctima de los déspotas locales, como los iraquíes antes de 2003, es responsable de encontrar sus propias soluciones y que, por lo general, es capaz de hacer su propia revolución, si es que realmente la quiere. Ningún poder extranjero ocupó Irak e impuso la dictadura de Sadam Husein. La actual insurgencia iraquí contra la ocupación militar y el gobierno impuesto por Washington, junto con un conflicto sectario en aumento, mantienen allí a casi la totalidad de las tropas de tierra estadounidenses disponibles. Es mejor que se deje el “cambio de régimen” a la gente que vive con ese régimen, que sabe lo que quiere y que se beneficiará o sufrirá las consecuencias del cambio. Responsabilidad e intervención Una doctrina testaruda sobre las responsabilidades de la gente podría parecer inaceptable cuando los espectadores de la CNN presencian los asesinatos en masa en Darfur, Sierra Leona, Liberia, Ruanda o Bosnia. Sin embargo, una política exterior intervencionista en la que EE UU se entromete agresivamente en otros Estados para que sus asuntos se amolden a los intereses o a la ideología estadounidenses no es lo mismo que responder a crímenes públicos atroces. Debería ser fácil abordar esto último, como en el caso de Charles Taylor, ex presidente de Liberia, responsable de varios conflictos voraces y excepcionalmente sangrientos en África occidental, y que ahora está siendo juzgado por crímenes de guerra en La Haya. La hábil intervención británica que puso fin al caos civil y al conflicto en Sierra Leona fue un servicio público, al igual que la pacificación de Liberia. Hay límites para la viabilidad de la intervención humanitaria. Puede crear sus propios problemas, como ahora reconocen algunos organismos no gubernamentales. Sus esfuerzos y los de la ONU por alimentar y apoyar a los refugiados pueden facilitar la agresión al rescatar a las víctimas de las manos del agresor, como pasó en la intervención inicial en Yugoslavia, donde el Consejo de Seguridad limitó a las fuerzas de la ONU a la “protección” de civiles, mientras tenía lugar una agresión sectaria y territorial. La posterior intervención militar dio pie al acuerdo de Dayton, que no obstante dejó pendientes Kosovo y el explosivo problema de la diáspora regional albanesa. Las crisis humanitarias son a menudo la manifestación actual de agravios históricos irresolubles, como en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, donde los tutsis, un pueblo de pastores de origen hamítico que emigró a la región del lago Kivu hace casi cuatro siglos, presuntamente desde Etiopía, William Pfaff 73 había impuesto una forma de gobierno monárquico y aristocrático a los hutus, que hablan bantú, a pesar de la superioridad numérica de estos últimos. Las autoridades coloniales alemanas y belgas dejaron este sistema tal como lo habían encontrado, y persistió hasta la independencia en la década de los sesenta, cuando el intento de crear un sistema democrático por parte de los hutus desencadenó los conflictos posteriores; éstos culminaron en el levantamiento genocida de 1997 contra los tutsis, que terminó con éstos de nuevo en el poder. Este tipo de crisis suelen intensificarse con el desarrollo material, como en el caso de la sequía en los últimos años en el semiárido Sahel, región geográfica y climática que se extiende desde Senegal hasta Etiopía y que separa los desiertos costeros de África, desde la sabana hasta el Sur. Sus habitantes han sido principalmente pueblos pastores nómadas identificados como árabes y distintos de los agricultores negros del Sur, una zoLas crisis en na más fértil. La tierra cultivable se ha reducido, y ello ha sido origen de conflictos, movimientos África empiezan de población y desestabilización política en los a confundirse Estados más frágiles. Las víctimas de Darfur son con la ‘guerra refugiados del conflicto político dentro de Sudán, y su difícil situación se ha extendido por global contra el Chad y República Centroafricana, y amenaza terrorismo’ con causar problemas en otros lugares. Es evidente que ésta no es una situación que pueda resolverse con la intervención militar extranjera. Aun así, el Pentágono anunció en febrero pasado la creación de un nuevo Mando Africano, posiblemente en Yibuti, con “tropas en la vanguardia” preparadas para ocuparse del “surgimiento… de África como realidad estratégica” (como afirmó en diciembre el general de infantería James Jones, comandante saliente de las fuerzas de EE UU en Europa). El mando podría estar operativo en otoño de 2008. La declaración sobre Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU de 2004 define a los “Estados fallidos” de África, además de a los “Estados rebeldes”, como una amenaza para los intereses estadounidenses. El apoyo de EE UU a la intervención de Etiopía en Somalia, que derrocó al régimen islamista en ese “Estado fallido”, junto a la reivindicación europea y estadounidense de una intervención militar contra los torturadores musulmanes “árabes” de los refugiados de Darfur, dan a entender que en los círculos gubernamentales, al igual que en el ánimo de la opinión pública, la crisis humanitaria en África está empezando a confundirse o a asimilarse a la “guerra contra el terrorismo” de EE UU. Esto es un grave error, y corremos el riesgo de enzarzar a EE UU en una carrera de intervenciones militares sin fin ni fruto contra las miserias de África; una larga guerra, sin duda. 74 Política Exterior Desde las recientes reclamaciones nucleares de Corea del Norte, la proliferación de las armas nucleares es ahora, más que nunca, motivo de preocupación para EE UU. En Corea del Norte y otros países, el principal incentivo para obtener este tipo de armamento es impedir la intervención militar estadounidense (o israelí en el caso de Irán). La ventaja que proporciona su posesión es la intimidación de los Estados vecinos y la inhibición de la injerencia extranjera. Por otro lado, como está descubriendo Irán, el esfuerzo para obtener armas nucleares puede incitar un ataque preventivo extranjero, así que la opción de la proliferación tiene sus propios riesgos. En Washington, el hecho de que Irán tenga armas nucleares normalmente se describe como amenaza para Israel, o para las bases e intereses estadounidenses en la región, o incluso para Europa. Dada la capacidad de todos estos gobiernos para tomar represalias con medios tanto convencionales como nucleares, parece poco plausible, e incluso poco razonable, que Irán iniciase un ataque de ese estilo, o siquiera imaginar que tendría algo que ganar si lo hace. La posesión de armas nucleares proporciona sobre todo un poder simbólico, ya que su uso real implica consecuencias impredecibles e incontrolables, mientras que esta misma incertidumbre contribuye a su efecto disuasorio. La fabricación y los ensayos de armas nucleares hacen que un país sea aparentemente más importante, o un actor más notorio y más temido en la escena internacional y regional, pero la explotación positiva del estatus nuclear, aunque solo sea con el propósito de hacer chantaje, no es fácil. La amenaza nuclear no es creíble automáticamente, ya que su cumplimiento sería desproporcionado frente a cualquier provocación fácil de imaginar. Sea cual sea el motivo, un ataque nuclear contra un Estado no nuclear, sin medios para disuadirlo o tomar represalias, suscitaría indignación y nerviosismo a escala internacional; invitaría a la intervención de uno (o todos) los antiguos Estados nucleares, así como de la ONU y otras organizaciones internacionales; traería una intensa deshonra internacional al Estado que hiciera uso del armamento nuclear; y, por supuesto, inspiraría a otros gobiernos en la región que se sintieran amenazados en potencia a hacerse con su propia disuasión nuclear. Por ejemplo, ¿ganaría realmente algo EE UU o Israel con el uso de sus armas nucleares de penetración contra las instalaciones nucleares de Irán, rompiendo así la tregua vigente desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki? ¿Acaso no se añadiría esto a la lista de incentivos que ya pueden tener Arabia Saudí, Siria, Egipto, Turquía, quizá otros Estados del golfo Pérsico y algunos países de Extremo Oriente para aspirar a medios de disuasión nucleares? ¿Y no daría esto a los europeos una razón de peso para reconsiderar su propia situación? Como dan a entender los últimos 60 años de estrategia nuclear, el valor de estas armas para cualquier propósito que no sea meramente disuasorio parece escaso. Su utilidad para la coacción o el chantaje parece muy dudosa cuando no va unida a una capacidad segura para emprender un segundo William Pfaff 75 ataque capaz de impedir las represalias (de la clase que poseían los Estados nucleares en la guerra fría), y eso no está al alcance de los países que ahora se consideran candidatos al estatus nuclear.5 La ilusión de la seguridad La historia no brinda seguridad permanente a las naciones, y cuando parece ofrecer la dominación hegemónica, normalmente es solo para llevársela otra vez, a menudo de manera desagradable. EE UU ha tenido suerte al poder disfrutar de un aislamiento relativo durante tanto tiempo. La convicción que tenían los estadounidenses en los siglos XVIII y XIX de que el país estaba eximido del destino común continuó en el siglo XXI con una determinación estadounidense de luchar (hasta la “victoria”, como insiste el presidente) contra las condiciones de existencia que ahora ofrece la historia. Se contrapone a ellas la ilusión consoladora de que el poder siempre prevalecerá, a pesar de las pruebas de que esto no es verdad. En Imperialism and the social classes, de 1919, Schumpeter señalaba que el imperialismo implica necesariamente agresividad, y las verdaderas razones para ésta no residen en los objetivos que se persiguen temporalmente; es una agresividad porque sí, que se refleja en términos como “hegemonía”, “dominio del mundo”… la expansión por el mero hecho de expandirse. “Esta determinación”, prosigue el economista, no se puede explicar con cualquiera de los pretextos que la ponen en acción, ni con cualquiera de los objetivos por los cuales parece luchar en un momento determinado; una expansión así es, en cierto sentido, su propio “objeto”. Quizá esto se haya vuelto válido para el caso de EE UU, y hayamos ido más allá de la creencia en la excepción nacional para convertir una ideología de progreso y liderazgo universal en nuestra justificación moral para una política de mera expansión de poder. De ser así, habremos entrado en una lógica de la historia que en el pasado siempre ha acabado en tragedia. 5. El caso India-Pakistán es una excepción, ya que la amenaza percibida es estrictamente bilateral y los países implicados no han hecho más que reproducir para sí mismos, con un gran coste, el “equilibrio de terror” que existía entre EE UU y la URSS durante la guerra fría. Algunos han insinuado que el hecho de que algunos grupos terroristas islámicos hayan optado por los atentados suicidas implica la posibilidad del uso “suicida” de las armas nucleares, lo cual desafía las nociones convencionales sobre la disuasión. Yo añadiría a esto que lanzar un ataque nuclear requiere la cooperación de un gran número de personal militar y técnico, además de colaboradores políticos para los líderes que toman semejante decisión, y es poco probable que sean suicidas de manera colectiva. Aunque sea mínimo, el peligro de las armas nucleares en manos de terroristas existe. Requiere la complicidad de un Estado nuclear; la verosimilitud política de que un gobierno permitiera a los terroristas controlar estas armas parece insignificante, mientras que la complejidad técnica y logística de una operación de ese calibre sería enorme. En cualquier caso, hay poco que hacer respecto a esta posibilidad que no se esté haciendo ya.