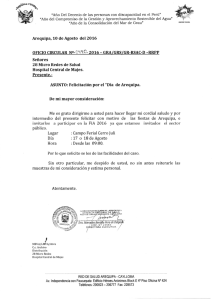De un modo u otro, ciertas frases aparentemente inconexas
Anuncio
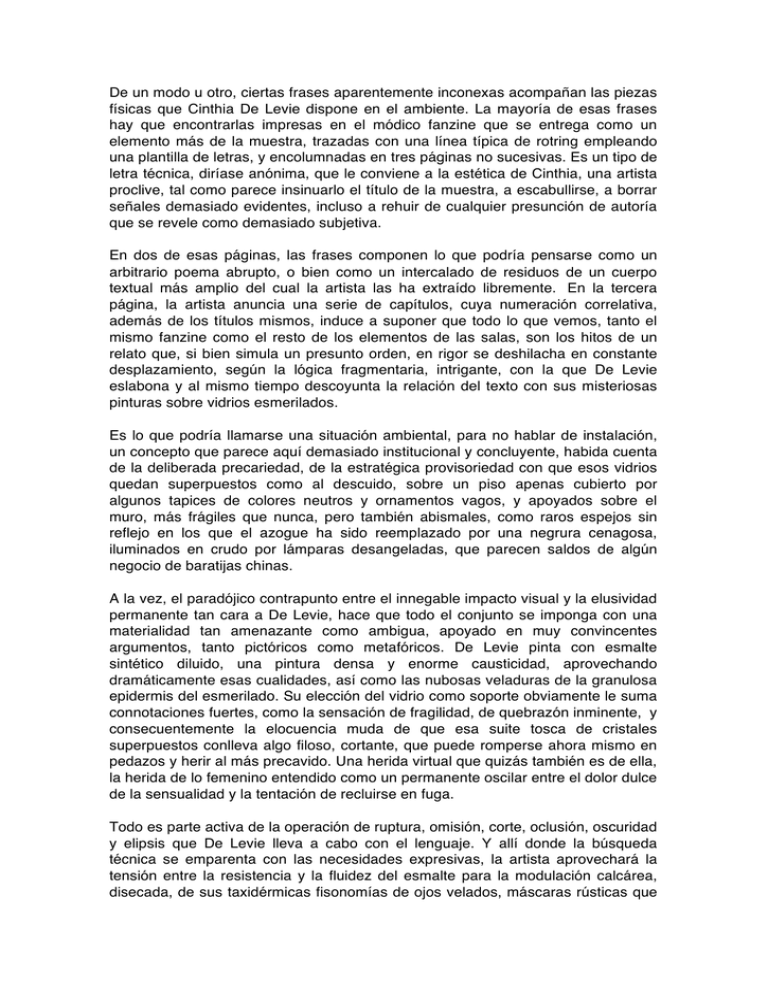
De un modo u otro, ciertas frases aparentemente inconexas acompañan las piezas físicas que Cinthia De Levie dispone en el ambiente. La mayoría de esas frases hay que encontrarlas impresas en el módico fanzine que se entrega como un elemento más de la muestra, trazadas con una línea típica de rotring empleando una plantilla de letras, y encolumnadas en tres páginas no sucesivas. Es un tipo de letra técnica, diríase anónima, que le conviene a la estética de Cinthia, una artista proclive, tal como parece insinuarlo el título de la muestra, a escabullirse, a borrar señales demasiado evidentes, incluso a rehuir de cualquier presunción de autoría que se revele como demasiado subjetiva. En dos de esas páginas, las frases componen lo que podría pensarse como un arbitrario poema abrupto, o bien como un intercalado de residuos de un cuerpo textual más amplio del cual la artista las ha extraído libremente. En la tercera página, la artista anuncia una serie de capítulos, cuya numeración correlativa, además de los títulos mismos, induce a suponer que todo lo que vemos, tanto el mismo fanzine como el resto de los elementos de las salas, son los hitos de un relato que, si bien simula un presunto orden, en rigor se deshilacha en constante desplazamiento, según la lógica fragmentaria, intrigante, con la que De Levie eslabona y al mismo tiempo descoyunta la relación del texto con sus misteriosas pinturas sobre vidrios esmerilados. Es lo que podría llamarse una situación ambiental, para no hablar de instalación, un concepto que parece aquí demasiado institucional y concluyente, habida cuenta de la deliberada precariedad, de la estratégica provisoriedad con que esos vidrios quedan superpuestos como al descuido, sobre un piso apenas cubierto por algunos tapices de colores neutros y ornamentos vagos, y apoyados sobre el muro, más frágiles que nunca, pero también abismales, como raros espejos sin reflejo en los que el azogue ha sido reemplazado por una negrura cenagosa, iluminados en crudo por lámparas desangeladas, que parecen saldos de algún negocio de baratijas chinas. A la vez, el paradójico contrapunto entre el innegable impacto visual y la elusividad permanente tan cara a De Levie, hace que todo el conjunto se imponga con una materialidad tan amenazante como ambigua, apoyado en muy convincentes argumentos, tanto pictóricos como metafóricos. De Levie pinta con esmalte sintético diluido, una pintura densa y enorme causticidad, aprovechando dramáticamente esas cualidades, así como las nubosas veladuras de la granulosa epidermis del esmerilado. Su elección del vidrio como soporte obviamente le suma connotaciones fuertes, como la sensación de fragilidad, de quebrazón inminente, y consecuentemente la elocuencia muda de que esa suite tosca de cristales superpuestos conlleva algo filoso, cortante, que puede romperse ahora mismo en pedazos y herir al más precavido. Una herida virtual que quizás también es de ella, la herida de lo femenino entendido como un permanente oscilar entre el dolor dulce de la sensualidad y la tentación de recluirse en fuga. Todo es parte activa de la operación de ruptura, omisión, corte, oclusión, oscuridad y elipsis que De Levie lleva a cabo con el lenguaje. Y allí donde la búsqueda técnica se emparenta con las necesidades expresivas, la artista aprovechará la tensión entre la resistencia y la fluidez del esmalte para la modulación calcárea, disecada, de sus taxidérmicas fisonomías de ojos velados, máscaras rústicas que también adquieren el aspecto de momificadas cabezas reducidas, o bien semejan personajes de un identikit hecho por un aficionado. Por otra parte, además del título de la muestra y del mismo fanzine, y más allá del sigilo con el que De Levie enmascara cualquier atisbo de intencionalidad clara, es directa la relación de los títulos de los capítulos I, II y V, por un lado, con las potentes resonancias que impregnan la idea de DESAPARICION y ,por otro, con los modos escénicos en ausencia que asume el carácter de la artista, con su fanática reluctancia a estar demasiado presente, siempre proclive a las atmósferas espectrales, fantasmáticas, como las de sus cenicientos retratos y figuras, incluyendo la cita de la olvidada ″Flor Azteca” de las kermesses y parques de diversiones, esa cabeza de mujer con vida y movimiento que emergía del cuello de un jarrón y “hacía muecas, guiñaba los ojos, contestaba preguntas” (1), como una hipnótica pitonisa que estaba y no estaba allí, y cuya magia no era otra cosa que un muy eficaz juego de espejos. Entre estos caminos sin salida, llenos de pistas falsas y espejismos, y el arbitrio del espectador, De Levie inteligentemente urde una posible sintonía, una relación efectiva, y a la vez una inexorable fisura, no sólo en la relación entre escritura y objeto, sino en otros términos más homogéneos, donde esa grieta se potencia análogamente. Allí están, por ejemplo, los pequeños libros, menos libros que libros – objeto retóricos, cada uno íntegramente compuesto por hojas de un mismo color y, para mayor abundamiento en la política de desconcierto que practica DeLevie, teñidos de una elección cromática netamente opuesta a la paleta que predomina en todo el resto de la muestra. Tres de sus títulos insisten literalmente con el inquietante motivo de las desapariciones, pero eso también podría ser apenas un ejercicio de inducción para sugestionables, más que el anuncio de un determinado contenido. En el interior del fanzine, otras dos páginas exhiben frases sueltas que, aun enhebradas explícitamente en el sintagma DESAPARICION son, otra vez, pura visualidad tipográfica, más una manera de escribirlas, de inscribirlas, que un enunciado. Esta silenciosa licuación de las significaciones, esta extracción fanática de la savia de los más diversos elementos para dejarles el esqueleto a la vista, la evidencia del vaciamiento, es quizás una de las claves de una poética tan inspirada como indisimuladamente huidiza, los trucos y escapismos de una ilusionista de la elementalidad, una malabarista de la parquedad esencial, al desnudo, recelosa de cualquier aparato suntuoso. Eduardo Stupía, junio 2012 (1) según lo cuenta Ana María Shua en Botánica del caos