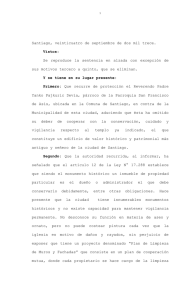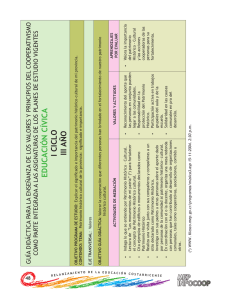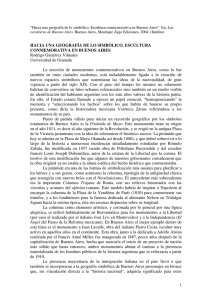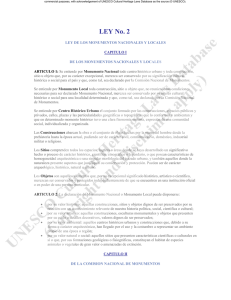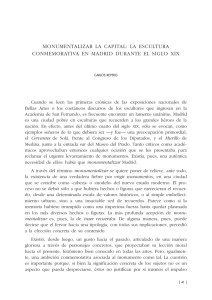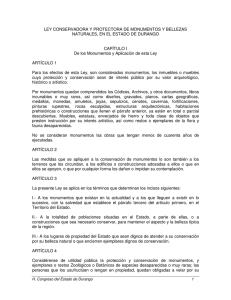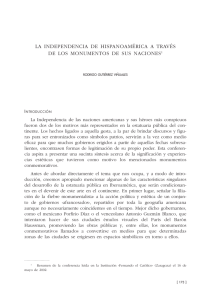Monumentos que juegan
Anuncio
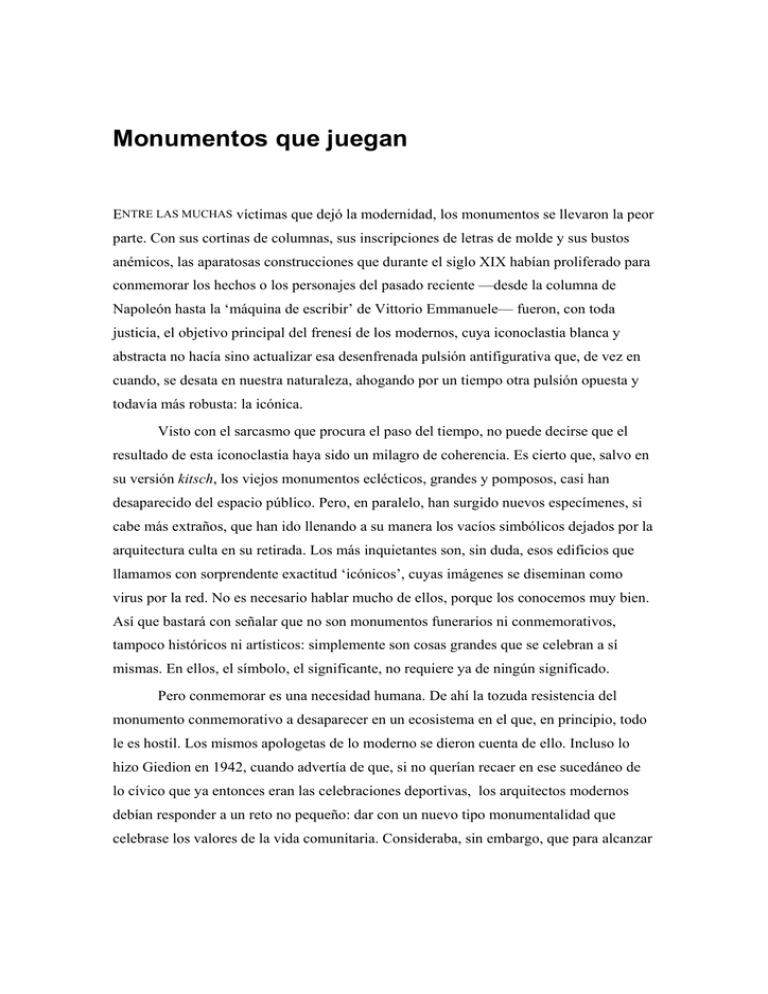
Monumentos que juegan ENTRE LAS MUCHAS víctimas que dejó la modernidad, los monumentos se llevaron la peor parte. Con sus cortinas de columnas, sus inscripciones de letras de molde y sus bustos anémicos, las aparatosas construcciones que durante el siglo XIX habían proliferado para conmemorar los hechos o los personajes del pasado reciente —desde la columna de Napoleón hasta la ‘máquina de escribir’ de Vittorio Emmanuele— fueron, con toda justicia, el objetivo principal del frenesí de los modernos, cuya iconoclastia blanca y abstracta no hacía sino actualizar esa desenfrenada pulsión antifigurativa que, de vez en cuando, se desata en nuestra naturaleza, ahogando por un tiempo otra pulsión opuesta y todavía más robusta: la icónica. Visto con el sarcasmo que procura el paso del tiempo, no puede decirse que el resultado de esta iconoclastia haya sido un milagro de coherencia. Es cierto que, salvo en su versión kitsch, los viejos monumentos eclécticos, grandes y pomposos, casi han desaparecido del espacio público. Pero, en paralelo, han surgido nuevos especímenes, si cabe más extraños, que han ido llenando a su manera los vacíos simbólicos dejados por la arquitectura culta en su retirada. Los más inquietantes son, sin duda, esos edificios que llamamos con sorprendente exactitud ‘icónicos’, cuyas imágenes se diseminan como virus por la red. No es necesario hablar mucho de ellos, porque los conocemos muy bien. Así que bastará con señalar que no son monumentos funerarios ni conmemorativos, tampoco históricos ni artísticos: simplemente son cosas grandes que se celebran a sí mismas. En ellos, el símbolo, el significante, no requiere ya de ningún significado. Pero conmemorar es una necesidad humana. De ahí la tozuda resistencia del monumento conmemorativo a desaparecer en un ecosistema en el que, en principio, todo le es hostil. Los mismos apologetas de lo moderno se dieron cuenta de ello. Incluso lo hizo Giedion en 1942, cuando advertía de que, si no querían recaer en ese sucedáneo de lo cívico que ya entonces eran las celebraciones deportivas, los arquitectos modernos debían responder a un reto no pequeño: dar con un nuevo tipo monumentalidad que celebrase los valores de la vida comunitaria. Consideraba, sin embargo, que para alcanzar este loable fin los monumentos modernos, igual que los antiguos, debían conservar la terribilità originaria que los vinculaba al memento mori. Para Giedion, el verdadero monumento seguía siendo “el que da miedo”. La historia confirmó estos pronósticos, aunque fuese, de nuevo, con sarcasmo. Los modernos tuvieron ocasión de expresar con terribilità los acontecimientos de su época. Pero lo que conmemoraron no fueron los nuevos valores comunitarios, sino los millones de muertos provocados por las guerras del siglo XX, capaces de socavar la pirámide demográfica más robusta. Por ello, los mejores monumentos ‘modernos’ han sido los cementerios o sus sucedáneos, desde los camposantos de Lutyens en Francia hasta el laberinto de Eisenman en Berlín, pasando por los memoriales de Maya Lin en EE UU. Por supuesto, la fuerza simbólica de todos estos ejemplos alude al sentido más común del monumentum: recordar a un muerto, ya sea por sus gestas en vida, ya por su simple condición de finado. Pero, para ser justos, hay que reconocer a la modernidad el mérito de inventar otro tipo de monumentos, aunque su fortuna no haya sido comparable, ni por asomo, a la de los edificios icónicos, los cementerios o el catálogo siempre en aumento del patrimonio histórico. Se trata de los monumentos lúdicos, ésos que vieron la luz en la década de 1960 gracias a algunos escultores cuyas obras habían desbordado hacía tiempo la peana para extenderse por lo que, con mucho tino, Rosalind Krauss llamaría el ‘campo expandido’. En rigor, los monumentos lúdicos no conmemoran nada y, cuando lo hacen, aquello que se dice conmemorar resulta ser una mera coartada para conseguir algo muy distinto. De hecho, una vez que el monumento ha perdido su inscripción —sus letras de molde—, la relación entre el significante y el significado se convierte en algo más bien arbitrario. Pero por esta arbitrariedad se cuela el arte, al menos el arte entendido como un juego. Por supuesto, este ‘juego’ no es el de la diversión que procura un parque de atracciones, sino el de una experiencia estética que, dando placer a los sentidos, nos hace pensar y nos educa. Aquí el juego es una cosa muy seria que tiene que ver con lo que dijo Schiller hace más de dos siglos y, más tarde, refrendaron Johan Huizinga y Guy Debord, cada uno a su modo: “El hombre sólo es hombre cuando juega.” A este tipo tan raro de monumentos pertenece el ‘Daily Mirror’ que Jacobo García-Germán ha plantado en lo que, sin él, no sería más que otro no-lugar. No es un edificio ni una obra de arte; en realidad, tampoco es un espacio urbano. Se trata de una instalación, una atmósfera, cuyo propósito es jugar. Daily Mirror juega con la escala, porque se encaja entre dos realidades muy distintas: de un lado, un poderoso edificio corporativo; del otro, una plaza pequeña y amorfa que, para más inri, a abre a una calle muy ruidosa. Juega también con la forma urbana, por su posición en la frontera que separa las manzanas cerradas del ensanche de las abiertas construidas al dictado moderno. Juega, finalmente, con el espectador que lo contempla, ya sea cuando transita por la calle o cuando, montado en su coche, entrevé de pasada el extraño artefacto. El espectador lo puede contemplar o entrever porque García-Germán ha desplazado su juguete al borde de la parcela. Lo hace no sólo para cerrar la plaza, sino para mostrarlo hacia la calle. Así dispuesto, el monumento se convierte en una pantalla que es a la vez física —una cosa que cerca un espacio y lo aísla del ruido— y virtual, porque sobre su superficie pulida se proyectan las imágenes de lo que ocurre alrededor. Y, así, este monumento, como cualquier otro monumento ‘de verdad’ (de esos que, por ejemplo, el barón Haussmann colocaba en los remates de los bulevares), acaba convirtiéndose también en un telón urbano, un telón cuya versión contemporánea serían las grandes pantallas publicitarias que tapizan las calles. Pero aquí, la pantalla no es de cristal líquido, sino de aluminio pulido; es más pequeña que grande; no se queda tiesa, como las otras, sino que, desafiando a la gravedad, se inclina hacia abajo para buscar cordialmente al transeúnte; y se posa con naturalidad sobre una lámina de agua alimentada por un chorro que mana de una fuente oculta. En rigor, esta pantalla es un recurso barroco, previsible quizá pero no por ello menos eficaz, que trabaja con elementos que, por otro lado, son antiquísimos: el espejo, el trampantojo, la luz, el rumor del agua, la sensación de frescor. Es necesario repetirlo: el resultado no es un objeto, sino una instalación o una atmósfera que interpela de maneras siempre distintas al espectador. Estructura lúdica donde las haya, este Daily Mirror es lo más parecido a un monumento que puede darse en una época en la que, como sentenciara el mismísimo Wittgenstein, no tenemos nada que conmemorar. Como tal, no le queda más remedio que homenajearse a sí mismo, o mejor, conmemorar algo muy humilde pero también muy valioso: la ruptura de la normalidad cotidiana, el estado de excepción estética que propicia mediante el juego. Con ello recupera, acaso sin buscarlo, la función más primordial del monumento, que consiste en advertir o recordar que allí donde se emplaza una lápida o una estatua ocurre siempre ‘algo’: la emergencia de un espacio público que debemos apreciar con otros ojos. La inscripción de la tumba de Christopher Wren en San Pablo de Londres nos lo recuerda a su manera: ‘Si requiris monumentum, circumspice’. O sea, para quienes no sepan latines: cuando te topes con un monumento, mira a tu alrededor… Algo está pasando. Eduardo Prieto