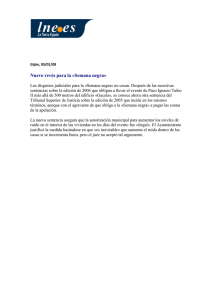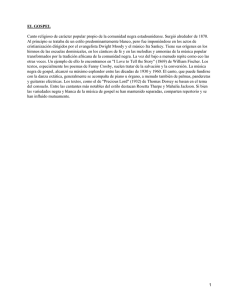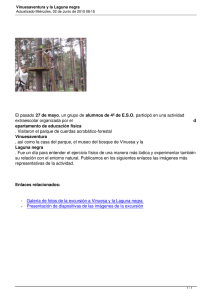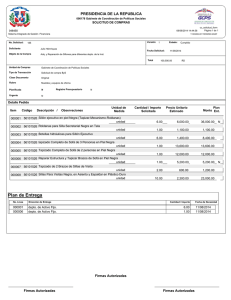Qué color?
Anuncio

Mensaje en el día internacional contra la discriminación racial Leonardo Garnier Ministro de Educación Pública, Costa Rica Me permito empezar mi intervención con unas palabras prestadas: ¿Qué color? Nicolás Guillén Su piel era negra, pero con el alma purísima como la nieve blanca... Dijo Evtuchenko (según el cable) ante el asesinato de Martin Luther King Qué alma tan blanca, dicen, la de aquel noble pastor. Su piel tan negra, dicen, su piel tan negra de color, era por dentro nieve, azucena, leche fresca, algodón. Qué candor. No había ni una mancha en su blanquísimo interior. (En fin, valiente hallazgo: El negro que tenía el alma blanca, aquel novelón.) Pero podría decirse de otro modo: Qué alma tan poderosa negra la del dulcísimo pastor. Qué alta pasión negra ardía en su ancho corazón. Qué pensamientos puros negros su grávido cerebro alimentó. Qué negro amor, tan repartido sin color. ¿Por qué no, por qué no iba a tener el alma negra aquel heroico pastor? Negra como el carbón. Nicolás Guillén Y es que por siglos así ha sido: blanco y negro, la luz y la oscuridad, el día y la noche, la riqueza y la pobreza, la paz y la violencia, la cultura y la ignorancia, la civilización y la selva, el trabajo y la fiesta desaforada, la certidumbre y la desconfianza, la pureza y la mácula, la disciplina y el ocio vagabundo, la virtud y el vicio, la limpieza y la suciedad, blanco y negro, blanco… y negro. Solo una paradoja encontré: el tiro al blanco que, para ser consistentes, debió haber sido tiro al negro (de hecho, el puntito del centro, suele ser negro). Pero si el negro, lo negro, la negritud resumen mucha de esa actitud tan civilizadamente racista, lo cierto es que esa dicotomía es solo la muestra más explícita de un sentir más profundo: negro y blanco, amarillo y blanco, rojo y blanco, café y blanco; en fin, oscuro y blanco… el extraño y yo: el otro y yo o, más exactamente, los otros y nosotros. Es cuestión de identidad y, claro, de falta de identidad. En esto los seres humanos hemos desencuentros, de hecho de rupturas, la de historia una separaciones, larga travesía de antinomias de y desconocimientos: tenemos que desconocer al otro, diferenciarlo, darle otro nombre (distinto al nuestro), pintarlo de otro color (distinto al nuestro), negarle incluso el alma, o pensar que tiene un alma distinta a la nuestra, y esto creyendo, claro, que tenemos alma, que es buena el alma que tenemos, que nuestra piel es del mismo color que esa alma blanca y buena, pues es el color que los dioses eligieron para sus hijos predilectos, por ser también el color de los dioses, a quienes hicimos a nuestra imagen y semejanza. Ha sido una historia a lo largo de la cual los iguales se han definido como distintos: en vez de reconocernos a la vuelta de cada esquina, en el cruce de cada frontera, a la vuelta de cada siglo y en la sorpresa de cada encuentro, nos hemos desconocido. Los de aquí y los de allá. Desconocidos y – como tales – más probables enemigos que posibles prójimos. Y es que era más cómodo así: no se siente bien esclavizar al igual, es como reconocer mi propia naturaleza de esclavo potencial; no se siente bien encarcelar al igual, es como ver en su rostro nuestra propia delincuencia; no se siente bien explotar al igual y pensar que mañana podríamos ser nosotros. No, no se siente bien abusar del prójimo… es mejor alejarlo un poco primero, diferenciarlo, desconocerlo, cambiarle el nombre, el color, la religión… extrañarnos de sus cantos y sus bailes, de sus costumbres; aprovecharnos de todo lo que nos pueda servir para ocultar nuestra identidad básica y caricaturizar esas pequeñas diferencias que crecen – o hacemos crecer – hasta convencernos de que sí, está bien, podemos hacer con ellos lo que nunca querríamos que alguien hiciera con nosotros, podemos tratarlos como no nos gustaría ser tratados porque… al fin ¿no son distintos? Así hemos vivido Diferenciándonos, por siglos ¿qué digo desconociéndonos, siglos? por milenios. segregándonos, discriminándonos… y sí, odiándonos también. Porque el mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo… pero son tan distintos que no, no parecen prójimos. Y los derechos humanos son para los iguales… pero los sentimos tan distintos que solo parcialmente los reconocemos como humanos. A veces, ni eso. Peculiar el ser humano en esa capacidad que a veces llamamos inhumana y es, por el contrario tan humana: la capacidad de desconocer la identidad más esencial y colocar por encima de ella – aplastándola – las más irrelevantes diferencias. La capacidad de volver ajeno, extraño, amenazante, peligroso… aquello que debiera ser, simplemente, amable. Y cuando digo amable, lo digo en su sentido más preciso: digno de ser amado. Así es el racismo: convierte el amor en odio y lo disfraza con diversas justificaciones, todas ellas construidas a partir de esas pequeñas diferencias que debieran estar ahí para ser disfrutadas, para hacernos entender la identidad profunda que nos une, que nos identifica, que nos hace iguales, nuestra proximidad – ser prójimos – y que, sin embargo, se nos agigantan como herramientas de la separación, de la dominación, de la humillación, de la explotación. Detrás de todo: el miedo. El miedo y, claro, ese oscuro deseo de tener más, de poder más, de valer más. Es una mala mezcla esa que junta la ambición con el miedo. Una mezcla muy humana – repito – que nos lleva a pensar, a sentir y a actuar en las formas más inhumanas. La ambición y el miedo: el caldo de cultivo para que se nos haga fácil, casi necesario, odiar lo que debiera ser amable. Sin embargo y a pesar de todo, la humanidad ha avanzado. Poco, pero ha avanzado. El siglo XX, lleno de tragedias humanas como todos los siglos, dio un paso fundamental por el que debiera ser siempre recordado: dio un pequeño pero indispensable paso hacia la identidad de los seres humanos. Un pequeño paso que, por un lado, se consagró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por otro, se tradujo en una serie de procesos y movimientos que fueron haciendo un poco más real la letra de esa declaración, que fueron resquebrajando algunas de las máscaras que nos diferenciaban y permitiéndonos ver cómo, tras diferencias que parecían eternas y naturales, no había sino alguien más como nosotros: un ser humano, con sus cualidades y sus defectos, con sus peculiaridades… que podría ser a veces molesto, a veces útil, a veces divertido pero, sobre todo, que podía ser amable. Así se fueron diluyendo – se están diluyendo, más bien – algunas diferencias: las de los colores, las de los sexos, las de las nacionalidades, las de las culturas, las de las religiones. Cada vez entendemos mejor que tras estas diferencias subyace nuestra identidad básica, que no es más que la síntesis de nuestras múltiples determinaciones: somos humanos porque en cada uno de nosotros se sintetiza de una manera peculiar la infinidad de determinaciones que nos hacen ser quienes somos. Las tragedias del siglo XX nos permitieron entender mejor ese sentido básico de humanidad y traducirlo en un concepto que, si bien está aún lejos de haber alcanzado ciudadanía universal, marca una mutación fundamental en la historia de la humanidad: los derechos humanos, ese reconocimiento básico de que, detrás de cualquier diferencia – por grande que a alguien pueda parecerle – somos esencialmente humanos y, como tales, tenemos los mismos derechos. Somos humanos, pero somos diversos. Somos divertidamente diversos, curiosamente diversos, valiosamente diversos, magníficamente diversos: pero mucho más que diversos, somos idénticos en esa diversidad. Así, no debiéramos hablar siquiera de tolerancia – de tolerar la diversidad, tolerar la diferencia – sino de disfrutarla, de gozarla, de entender que es en esa diversidad que somos realmente humanos, que es precisamente por esa diversidad que la vida es tan rica. Nuestra identidad básica – que sería evidente para cualquiera que apareciera de pronto en el tiempo y espacio que habitamos – se nos hace con frecuencia difícil de entender y, una vez más, nos refugiamos en la falsa seguridad de nuestras diferencias: volvemos atrás, nos ponemos nuestras máscaras, levantamos nuestras rejas y fachadas – bien distintas, según nosotros – a las de los otros, y volvemos a sonar tambores de guerra, trompetas de alarma ante la amenaza de los otros colores, de los otros ritmos, de los otros lugares. Nunca nos libraremos totalmente de la amenaza de esa perversa ética de las diferencias que, basada en la ambición y el miedo, nos empuja a desconocernos, a odiarnos, a utilizarnos unos a otros sin respeto, sin afecto; que nos empuja a la humillación, al odio, a la discriminación… a la guerra abierta o disimulada. El peligro siempre estará ahí. Es el riesgo implícito en nuestra dialéctica: ser al mismo tiempo individuos y miembros de diversas colectividades; ser al mismo tiempo idénticos y distintos. Negros y blancos, amarillos, rojos, hombres, mujeres, creyentes o no, de todas las edades, hermosos en formas tan distintas… que a veces nos perdemos el gusto de disfrutarlas. Es nuestro riesgo pero es también el mayor de nuestros encantos: somos unidad de lo diverso. Blanco y negro. Aprendamos a disfrutarlo. Seamos amables, seamos dignos de ser amados en nuestra diversidad.