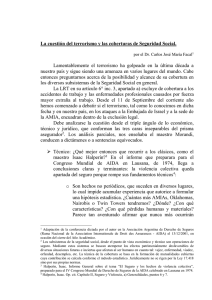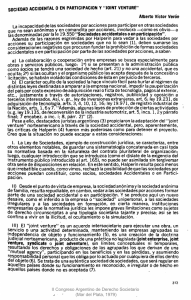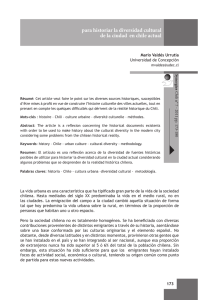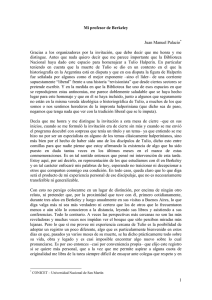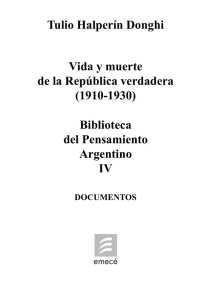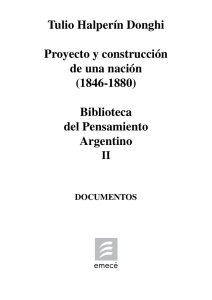ANTE LA MUERTE DE TULIO HALPERÍN DONGHI
Anuncio

TULIO HALPERÍN DONGHI (1926-2014): EL HISTORIADOR DE LA IRONÍA. Gerardo Caetano Siempre he sentido un impacto muy especial ante la muerte de un gran historiador y vaya que Tulio Halperín lo era. Realmente sentí una profunda conmoción al enterarme de su fallecimiento ocurrido el viernes 14 de noviembre, en Berkeley. Me abruma intuir cuántas pistas documentales se han perdido, cuántas preguntas al pasado se han silenciado, cuántos relatos a menudo irrecuperables ya no estarán más entre nosotros. Es como si nuestra capacidad para indagar sobre el pasado hubiera perdido espesor y densidad. Como una forma de la soledad radical, el impacto de esas muertes –como la de Judt, Hobsbawm, Le Goff, Halperín o en el plano más local, como las de Pivel Devoto o de mi maestro Barrán- configuran momentos de un enorme desafío para el oficio de historiar, que solo pueden responderse desde el compromiso renovado con la investigación. En el caso de Tulio Halperín no solo se pierde a un gran historiador, tal vez el más importante del último medio siglo en América Latina, con proyección genuinamente mundial. Con su muerte desaparece un estilo singularísimo de hacer historia, casi imposible de imitar y hasta de describir en sus mínimos detalles. Como el mismo confesó en su autobiografía inconclusa “Son memorias”, se definía a sí mismo como un “pesimista agnóstico”. De allí que desde un estilo muy irónico y a menudo demoledor, se dedicara a enfrentar toda forma de “militancia retrospectiva” en el ejercicio de la historia, toda visión en blanco y negro sobre el pasado, toda sabiduría convencional demasiado instalada. Era un polemista temible, tal vez imbatible. Y su coraje se agigantaba ante auditorios presuntamente adversos, ante los que a menudo se divertía en desenmascarar solidaridades ideológicas encubiertas tras ropajes “académicos”, lecturas teleológicas sobre un tema o un período, hipótesis aceptadas demasiado rápidamente que no habían sido sometidas a filtros conceptuales rigurosos. Con su estilo barroco y laberíntico, de este modo confesaba su rechazo a toda forma de historia militante en un reportaje que le hicieran en el 2008: “Lo que lo vuelve a uno hacia el pasado es un interés que surge del presente. Pero, al mismo tiempo, una de las cosas que caracterizan al pasado es que lo que uno tiene que descubrir del pasado es que no es el presente…” De esa manera, pudo dejar una obra monumental, de lectura imprescindible, no solo para Argentina sino para toda Iberoamérica: entre su primer libro (“El pensamiento de Echeverría” en 1951) y el último (“El enigma Belgrano”, publicado hace apenas unos meses) pasaron más de 63 años de una labor impresionante. Precisamente su último libro despertó una fuerte polémica, en la que las reacciones académicas se cruzaron con las políticas. Interrogado sobre si era conciente de que su libro provocaría un “debate infernal” no vaciló en responder con sarcasmo: “Espero que su vaticinio no se cumpla y si eso ocurre no es mi intención intervenir en él”. Por cierto que había mucho de lúdico en esa vocación de provocación ante los grandes mitos nacionales e intelectuales. Pero su gran contribución como investigador, como docente y como intelectual público, era obligar a pensar desde otras perspectivas, descubrir los atajos argumentativos, en suma, exigir al pensamiento de sus interlocutores. Era plenamente conciente que su manera de encarar la disciplina lo llevaba peligrosamente a las fronteras de la confrontación política, mucho más en una Argentina en la que un antagonista irreconciliable con las lecturas históricas del “revisionismo” y un antiperonista tenaz estaba casi condenado a caminar por la intemperie, incluso asumiendo riesgos personales. En 1966 debió renunciar a su cátedra en la Universidad de Buenos Aires por su oposición a la dictadura de Onganía, por lo que tuvo que exiliarse y trabajar en el exterior, en muy prestigiosas universidades como Oxford o Berkeley. “Toda mi vida fue afectada por la política. Fui antiperonista casi como un destino; no es que lo eligiera, ahí caí y afronté las consecuencias”, confesó en sus memorias. Su obra es de lectura indispensable pero siempre difícil. Y como ante las grandes obras, bien vale la pena dobles o triples lecturas, siempre devolverán cosas nuevas e inteligentes, aunque cueste. Sobre su prosa se ha escrito y se ha dicho muchísimo, desde las quejas de los estudiantes a las protestas de los colegas, exigidos a interactuar con textos densos y brillantes, que no admitían lecturas dóciles ni simplificaciones esquemáticas. Puede decirse que esa escritura tan difícil era la expresión de su pensamiento profundo e irónico, de una arborescencia reflexiva que a menudo desbordaba la gramática, con sus eternas digresiones y subordinaciones. Escucharlo hablar era también una tarea fascinante pero exigente: cautivaba a sus interlocutores aun provocándolos y sus argumentos siempre eran fundados aunque nunca lineales. En los debates en los congresos seducía con su extraordinaria erudición y con su rapidez mental, que en los últimos tiempos contrastaba tanto con la fragilidad manifiesta de su cuerpo. Y sin embargo, hasta los últimos momentos, demostró mantener una mente poderosa, aguda, punzante. Murió lejos de la Argentina, país al que más allá de su estilo amaba y sobre el que siempre mantuvo un interés casi obsesivo. También quería y conocía muy bien al Uruguay, en donde siempre tuvo la mejor hospitalidad en la casa de sus entrañables amigos, Juan Oddone y Blanca Paris. Fue en esas veladas interminables que muchos historiadores uruguayos pudimos conocerlo de cerca, discutiendo, admirándolo, también cuidándonos de no caer bajo su ironía inclemente. Tampoco fue casual su estrecho vínculo con Carlos Real de Azúa, a quien quiso y admiró mucho, como da cuenta su extraordinario prólogo al primer tomo de sus “Escritos”. Más allá de diferencias, ambos tenían también mucho en común, en especial una inteligencia casi “maliciosa” y un sentido del humor temible. Como bien ha dicho su amiga Beatriz Sarlo, “nos hará falta”. Lo extrañaremos, aunque de seguro podremos reencontrarnos con él leyéndolo y releyéndolo a fondo, hurgando en su genialidad y en las pistas e hipótesis que ha dejado sobre el pasado latinoamericano. Aunque era un argentino sin remedio (lo que sin duda nunca me hubiera animado a decirle), nunca lo vi cultivar el nacionalismo historiográfico, esa manera provinciana de historiar que no es para estos tiempos. Eso lo hacía más universal y, al mismo tiempo, le daba la distancia necesaria para entender más los enigmas argentinos, que tanto le obsesionaban. Lo recuerdo bien rechazando los elogios que se le hacían, casi que enojándose con ellos. Sin embargo, cuesta mucho ante su muerte no recordarlo como un maravilloso historiador, como un intelectual apasionado con la indagación del pasado, que sin embargo no rehuyó la vía del ensayo para jugar también su papel en la comprensión del tiempo que le había tocado vivir. Su vida y su obra constituyen un rico testimonio de lo que puede ser el legado de un intelectual.