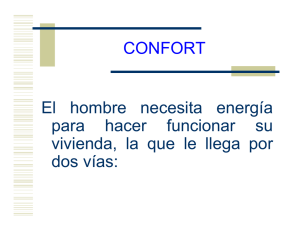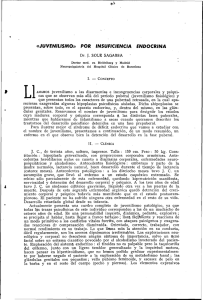Entrevista a Christian Ferrer
Anuncio
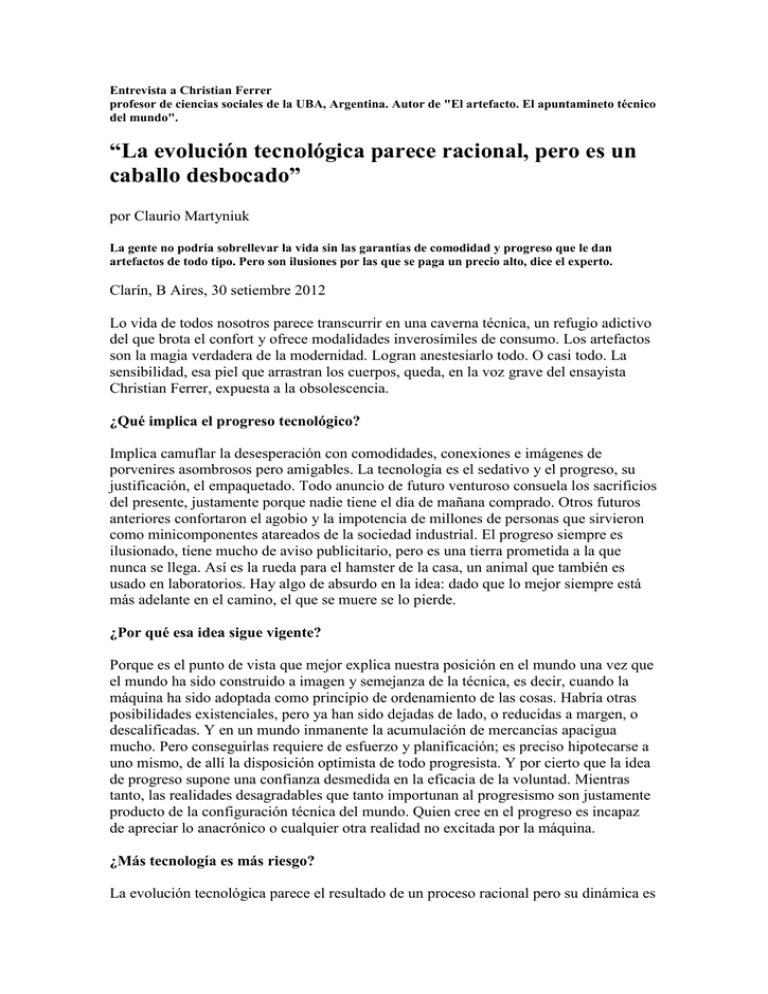
Entrevista a Christian Ferrer profesor de ciencias sociales de la UBA, Argentina. Autor de "El artefacto. El apuntamineto técnico del mundo". “La evolución tecnológica parece racional, pero es un caballo desbocado” por Claurio Martyniuk La gente no podría sobrellevar la vida sin las garantías de comodidad y progreso que le dan artefactos de todo tipo. Pero son ilusiones por las que se paga un precio alto, dice el experto. Clarín, B Aires, 30 setiembre 2012 Lo vida de todos nosotros parece transcurrir en una caverna técnica, un refugio adictivo del que brota el confort y ofrece modalidades inverosímiles de consumo. Los artefactos son la magia verdadera de la modernidad. Logran anestesiarlo todo. O casi todo. La sensibilidad, esa piel que arrastran los cuerpos, queda, en la voz grave del ensayista Christian Ferrer, expuesta a la obsolescencia. ¿Qué implica el progreso tecnológico? Implica camuflar la desesperación con comodidades, conexiones e imágenes de porvenires asombrosos pero amigables. La tecnología es el sedativo y el progreso, su justificación, el empaquetado. Todo anuncio de futuro venturoso consuela los sacrificios del presente, justamente porque nadie tiene el día de mañana comprado. Otros futuros anteriores confortaron el agobio y la impotencia de millones de personas que sirvieron como minicomponentes atareados de la sociedad industrial. El progreso siempre es ilusionado, tiene mucho de aviso publicitario, pero es una tierra prometida a la que nunca se llega. Así es la rueda para el hamster de la casa, un animal que también es usado en laboratorios. Hay algo de absurdo en la idea: dado que lo mejor siempre está más adelante en el camino, el que se muere se lo pierde. ¿Por qué esa idea sigue vigente? Porque es el punto de vista que mejor explica nuestra posición en el mundo una vez que el mundo ha sido construido a imagen y semejanza de la técnica, es decir, cuando la máquina ha sido adoptada como principio de ordenamiento de las cosas. Habría otras posibilidades existenciales, pero ya han sido dejadas de lado, o reducidas a margen, o descalificadas. Y en un mundo inmanente la acumulación de mercancías apacigua mucho. Pero conseguirlas requiere de esfuerzo y planificación; es preciso hipotecarse a uno mismo, de allí la disposición optimista de todo progresista. Y por cierto que la idea de progreso supone una confianza desmedida en la eficacia de la voluntad. Mientras tanto, las realidades desagradables que tanto importunan al progresismo son justamente producto de la configuración técnica del mundo. Quien cree en el progreso es incapaz de apreciar lo anacrónico o cualquier otra realidad no excitada por la máquina. ¿Más tecnología es más riesgo? La evolución tecnológica parece el resultado de un proceso racional pero su dinámica es la del caballo desbocado. Para decirlo con terminología fenecida, es el desarrollo de las fuerzas productivas sin objetivos razonables, es la producción por la producción misma. La cuestión es el costo. ¿Quién lo paga? Siempre pagamos los errores de nuestros antepasados y nuestros hijos pagarán los nuestros. La comodidad parece justificar el daño, pero, nuevamente, quien lo paga es el último de la fila, no el primero. El que viene después. Los conservadores siempre tuvieron en cuenta que el progreso traía aparejado padecimiento, pero que el “avance” del conocimiento y la industria lo justificaban. A su vez, los progresistas creen que con emplastos adecuados puede amenguarse el problema, pero se requieren otros ideales de felicidad pública y un desarrollo acorde, para destrabar la cerradura de la jaula de hierro. ¿Qué esperar de Internet? Mayores transfiguraciones, mucho antojo y más control, y todo eso ya es bastante. Es una criatura que evoluciona al ritmo de nuestras psicopatologías, amén del consumo y la ilusión de hacer contacto con náufragos que no tienen otra cosa que hacer en el tiempo liberado del trabajo. O quizás sea una voluntad de poder en sí misma, como en su tiempo lo fue la televisión, y antes otras propagaciones de la fe. Es, claro está, un laberinto acogedor del que no se sale por arriba. Puede pasar al olvido en algunas décadas. Se inventará otra cosa, tipo telepatía obligatoria. Quién sabe. ¿Más tecnología es más confort? Lo es si se tiene en cuenta que la personalidad moderna no podría sobrellevar la vida sin las garantías ofrecidas por las comodidades y los pasatiempos. Son compensaciones de desdichas. Dicho de otra manera, las tecnologías del confort cumplen funciones de amortiguación. Pero alguien paga el costo: los europeos del siglo XVIII degustaban su café azucarado a costa de la esclavitud en Haití; los del XIX se daban corte con la moda gracias a la superexplotación de los tejedores de la India; y el nuestro se mantiene contento con los teléfonos celulares inteligentes garantizados por los minerales estratégicos del Congo, que son imprescindibles para que funcionen, extraídos por trabajadores miserables en medio de una guerra civil. En todo caso, el confort no es un derecho sino el espejismo de un ejército de consumidores. ¿Se puede estar al margen de las innovaciones tecnológicas? No se puede. Es el tipo de relación que tenemos con ellas lo que importa pensar y subvertir. Lamentablemente, en Argentina no existe otro modelo de felicidad pública que no sea el de mejorar el estándar de vida de la mayoría según los criterios de los países desarrollados. Eso nos articula imaginariamente al mundo. ¿Qué hace la tecnología con el dolor? ¿La coraza tecnológica opera a modo de anestesia? Nietzsche escribió que en épocas más inhóspitas y menos sofisticadas se sufría menos que ahora. Aludía a la fragilidad de los pertrechos espirituales del hombre moderno para hacer frente a la inevitable intromisión del dolor en la existencia. Cuando se carece de recursos propios para administrar los conflictos y pesares de la vida cotidiana, cuando se ansía un cuerpo indoloro en una sociedad que no toma como tarea pedagógica el afianzamiento espiritual de la personalidad, entonces el “blindaje” debe ser necesariamente externo. La farmacología, en especial, cumple esa función, tanto como los cursos de autoayuda, los entretenimientos programados, la industria del turismo y un sinfín de potenciadores del cuerpo. Muchas veces todo eso termina en ensañamiento terapéutico, acrecentado por las mayores dosis de adicción a los amortiguadores del dolor. Sin esas inmunizaciones nos despeñaríamos como plomadas sin hilo. ¿Qué rasgos tiene el mercado de cuerpos en nuestra época? Bueno, los imperativos de época se han ido ensamblando endemoniadamente y se enrollan en los afectos como camisa de fuerza. Algunos de estos imperativos resultan ser efectos invertidos o no previstos de las rebeliones culturales de la década de 1960, como la idea de que la juventud es un actor político primordial (a esta altura, una ideología prepotente a la que puede llamarse juvenilismo). O bien el requisito de imputar ganancias afectivas inmediatas en la cuenta de la existencia, que supone repeler las éticas del sacrificio. Además, cincuenta años de convulsiones subjetivas desbarataron los ideales de matrimonio y de familia, con sus consecuentes inestabilidades, divorcios, soledades y nuevos empalmes, lo que por un lado multiplica opciones y por el otro acrecienta los riesgos afectivos. Y no menos cierto es que ha terminado por aceptarse que la imagen corporal es un arma legítima en la lucha por la vida tanto como que la tecnología debe pulir y lustrar las imperfecciones de la carne. Todo culmina en un mercado del deseo ampliado y feroz. ¿Una población global que envejece padece estas exigencias? Ahora que la expectativa de vida está aumentada, al menos en Occidente, se compele a la tercera edad a apuntalar su calidad de vida cuando antes, en los procesos laborales, se los había desgastado hasta el límite. Había que “ganarse la vida”. Se debe estar tonificado y activo, mantener una eficacia sexual, actualizar la cuenta de Facebook, en fin, vivir acoplados a multitud de servicios animantes. La cuestión es que el mercado de la carne involucra hoy a personas de toda edad que se ven forzadas a dar pruebas continuas de performatividad emocional y sexual, amén de simpatía profesional. Es notoria la propagación de todo tipo de servicios que componen una industria del estado de ánimo. ¿Qué ofrecen? Armonía psicológica, sentimental y sexual. Son “inyecciones de vida” que anestesian la libra de carne que cada cual debe pagar en esos mercados. Al fin de cuentas, la desinhibición obligatoria es una consigna que conlleva esfuerzos fatigosos e ímprobos y eso explica la ingesta masiva de fármacos, un síntoma de época. ¿Qué mundo le queda a los cuerpos que no dan la talla de la mercancía perfecta? El mismo destino que el de las mercancías, la obsolescencia programada. En última instancia, si se dejan de lado los apósitos y subsidios que compensan la posición desfavorecida de cada cual, el sistema social funciona como una máquina impávida para la cual todos somos prescindibles. Cómo llevar una vida deseable en la sociedad del descarte de personas es una pregunta no sólo existencial sino política y el debate público al respecto es, hasta el momento, más bien paupérrimo. Y sin embargo es el único que importa. Las personas gastan tiempo y energía preocupándose por las imágenes corporales que exponen ante los demás en vez de procurarse placeres tangibles. Así se pierde el tiempo y el empeño. Es cierto que las tecnologías que potencian el cuerpo pueden ser aliviantes o funcionales, pero no sustituyen a las invenciones afectivas o espirituales con las que es posible fundar relaciones menos ansiosas y frustrantes. ¿Qué le queda a la pornografía, entre las proclamas feministas y el sexo-adicción del mercado? Tiene futuro asegurado. La única forma de combatirla eficazmente sería prohibir el matrimonio. ¿Cómo evitar dañar, cómo vincularse con la naturaleza? El maltrato a los animales es una de las precondiciones para maltratar a los demás, sin excluir el propio cuerpo. O elegimos pensar a la humanidad como un enorme experimento de crueldad, o bien revisitar los momentos en que se inventaron formas de festejar, de consolar, de devoción. Sería esa una historia benéfica. A una sociedad debe juzgársela sopesando las posibilidades existenciales que haya fomentado para sus habitantes, el modo en que los alejó del daño y la saña. Esa es una historia inconclusa, la de la piedad y la mansedumbre gozosa, la del amor al mundo, a los animales, a los niños, al cuerpo. Una historia de la caridad.