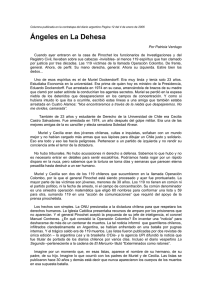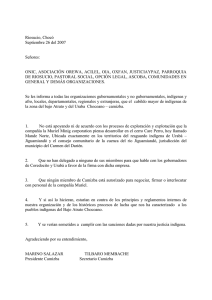Ya habían comenzado a caer las primeras sombras de la no
Anuncio

I Ya habían comenzado a caer las primeras sombras de la noche cuando un jinete, envuelto en una capa negra y con el rostro cubierto por una capucha, llegó hasta las inmediaciones de una cabaña que había levantada en un claro, en lo más profundo de la parte oriental del Bosque de Grimwood. Grimwood era un bosque frondoso, prácticamente impenetrable en esa zona, y algo más ralo y también menos asilvestrado en el otro extremo, donde los álamos proliferaban con tal sentido de la geometría que más bien parecía que Dios hubiera puesto a trabajar allí las manos de sus más talentosos jardineros. Pero en la parte oriental, aquella que los rayos del sol inundaban antes que ninguna otra zona del bosque, las tinieblas se asentaban con la velocidad de un corazón desbocado y la tarde caía con igual premura. A esas horas, el silencio se transformaba en una algarabía de grillos, búhos, lobos y una gran variedad de sonidos misteriosos producidos por toda clase de alimañas y animales salvajes. Las extensas alamedas se extinguían y daban paso a un amplio abanico de otros tipos de árboles, como eucaliptos, sauces, pinos, castaños, hayas y robles; y los arbustos, las flores y los hongos crecían en cualquier resquicio en el que una forma de vida vegetal fuera capaz de germinar. Allí, la naturaleza había progresado de forma tan caótica como ordenada en la parte occidental del mismo bosque. Los arbustos espinosos competían por un mismo espacio con las rosas más fragantes; y las plantas cuyas bayas contenían el veneno más mortífero se dejaban abrazar por los tallos de las cándidas margaritas o las amapolas. 8 Alejandro Frías El jinete aminoró la marcha y detuvo su corcel en el linde del claro del bosque, a tan sólo unos pasos de la vieja cabaña de madera. El animal relinchó inquieto y su amo le acarició el hocico para tranquilizarlo. —A mí tampoco me gusta este lugar —le dijo en un susurro. Y no era el único. Durante muchas generaciones, esa parte del bosque había dado lugar a las historias más terribles y estremecedoras. Se decía que el mismo Satanás había hecho de esa zona del bosque su morada en la Tierra. Aunque, en todo caso, no eran las almas de los pecadores lo que el Príncipe de las Tinieblas estaba interesado en arrebatarle a cualquier insensato que tuviera la audacia de adentrarse allí. Leyenda o no, las historias de cuerpos de seres humanos y animales mutilados estaban en boca de los habitantes de las dos comarcas colindantes: la Baronía de Osttenburg, al norte, y el Condado de Meerlan, al sur. Se hablaba de hombres, mujeres y niños que habían sido despellejados vivos y su carne consumida por el voraz e insaciable apetito de horribles criaturas. Se habían encontrado esqueletos tan destrozados como si una jauría de cerdos salvajes les hubieran devorado las entrañas; tan huérfanos de carne como si los cuervos y los insectos carroñeros se hubieran dado un festín del que no habían dejado el menor rastro de vida. El encapuchado ató las riendas de su caballo al tronco de un roble y atravesó el claro de bosque con paso decidido. El rápido e inexorable avance de las sombras hizo que su silueta se perdiera en ellas mientras se dirigía a la vieja cabaña de madera. Justo antes de alcanzar la puerta escuchó el aullido de un lobo y su corcel volvió a relinchar asustado. Sin detenerse, el encapuchado empujó la puerta y penetró en el interior de la cabaña. Dentro estaba casi tan oscuro como afuera, a excepción del extremo opuesto de la habitación, donde unas ramas secas ardían en el hogar de piedra de una chimenea y unas grandes lenguas de fuego lamían una marmita de hierro que había depositada sobre la leña. Una anciana, vestida con un tosco vestido negro de lana, estaba atizando el fuego con una barra herrumbrosa y grasienta. El hechizo de Marleen 9 —Sólo falta añadirle un ingrediente —dijo sin volverse hacia él. Tomó un ramillete de tallos verdes con manchas de color púrpura de un estante de madera que había junto a la chimenea y comenzó a deshojarlos. Después, introdujo algo en un mortero de piedra y se puso a machacarlo con la misma barra con que antes había atizado el fuego—: El perejil lobuno —explicó. Vació el contenido del mortero en la marmita de hierro y luego añadió los tallos a la mezcla. Un desagradable olor a orina comenzó a flotar en el aire. El encapuchado la vio realizar la operación mostrándose impasible, aunque no tanto como para no dejar de torcer levemente las comisuras de los labios en un gesto parecido a una sonrisa. «¡Vieja zorra repugnante!», exclamó para sí. —¿Sufrirá? —preguntó después, mientras la anciana removía el contenido de la marmita. La anciana no contestó. Ni siquiera le había dirigido una mirada desde que había entrado en la estancia. El encapuchado no se sintió ofendido por ello, sino que más bien lo consideró algo así como un acto de deferencia hacia él, ya que la anciana tenía un rostro verdaderamente repulsivo. Tanto el párpado superior de su ojo izquierdo como la mejilla de ese mismo lado de la cara estaban cubiertos de unas infectas verrugas negruzcas, tan grandes que le impedían abrir el ojo. Su boca carecía de dientes, a excepción de los incisivos centrales superiores, y tenía los labios sumamente delgados. Su nariz era grande y prominente, al igual que la barbilla, que estaba además arqueada hacia fuera. Unos mugrientos cabellos de color ceniza le caían serpenteantes sobre los hombros. Era extremadamente delgada y caminaba encorvada, lo cual realzaba el modo en que los omóplatos le sobresalían bajo los hombros, como dos pequeñas jorobas acabadas en punta de lanza. Cogió un cazo que había colgado sobre la chimenea y lo introdujo en la marmita. Después se lo llevó a la boca y probó el contenido. El encapuchado se removió un tanto inquieto e instintiva- 10 Alejandro Frías mente se llevó la mano a la empuñadura de su espada, que permanecía oculta bajo su capa negra. —En dosis pequeñas —dijo la anciana—, la muerte puede tardar varias semanas en sobrevenir, pero una cantidad similar al contenido de este cazo la dejará sin aliento antes del canto del gallo —hizo una pausa y añadió—: De un modo u otro sufrirá. El encapuchado avanzó un par de pasos hacia ella y extrajo de debajo de su capa una pequeña bolsa de cuero. Contó unas monedas, que extrajo a su vez del interior de la bolsa, y las depositó sobre una pequeña mesa de madera que había cerca de la chimenea. —Veinte monedas de plata —señaló con una ligera inflexión de voz. Era un hombre de una extraordinaria sangre fría, pero aquella bruja lo inquietaba sobremanera. Había algo en ella que hacía que no pudiera dejar de mantener la guardia. No era el carácter siniestro y repelente de su fisonomía; ni siquiera la temeridad de que hacía gala al tratar asuntos relacionados con la muerte. Era como si su sola presencia estuviera envuelta en un halo invisible, pero terriblemente amenazador. Su nombre era Marleen. Llevaba allí, morando en su cabaña en lo más profundo del bosque, desde antes de lo que cualquiera de los habitantes de las dos comarcas pudiera recordar. Su madre había vivido entre la gente en una casa en las afueras de la ciudad de Stromheld, al nordeste del Condado de Meerlan, hasta que fue acusada de cometer actos de brujería y quemada viva en la hoguera. Pero eso acaso no eran más que leyendas que circulaban de boca en boca entre los habitantes de las dos comarcas, ya que no había nadie que pudiera afirmar haber sido testigo de tales acontecimientos. En las mismas leyendas se decía que Marleen, tras la muerte de su madre, había huido al bosque siendo una niña de apenas cuatro años de edad; y que había conseguido sobrevivir gracias a los cuidados que le proporcionaron unos seres demoníacos procedentes del averno. Los mismos demonios de quien se decía que habían cohabitado con sus antepasados. —Habíamos acordado veinticinco —dijo Marleen mirando a la cara al encapuchado. El hechizo de Marleen 11 Él enfrentó la mirada de la bruja sin perder su aplomo, aunque volvió a deslizar la mano hasta la empuñadura de su espada. —También habíamos dado por sentado que no sufriría —dijo en actitud desafiante. Ayudándose del cazo con que había probado el contenido de la marmita, Marleen llenó un recipiente de barro con el mismo brebaje y se lo tendió. —Sufrirá —volvió a decir, lanzándole una penetrante mirada con su ojo derecho. El encapuchado tomó el recipiente de barro de manos de la bruja y salió al exterior. La noche cerrada lo envolvió como una cortina negra y pegajosa. Atravesó el claro de bosque con paso firme y presuroso, y al llegar junto a su caballo desató las riendas del animal del roble al que lo había dejado amarrado. Se subió a él y espoleó su grupa enérgicamente. Un sudor frío humedeció sus sienes mientras se internaba al galope en lo más profundo del Bosque de Grimwood. II Las bodas de conveniencia entre las familias poderosas de las dos comarcas eran algo tan habitual que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que algún miembro de esas familias pudiera desposarse por amor. El amor era un sentimiento propio de campesinos, que no tenían nada mejor que hacer que entregarse a la ilusión de que el goce y disfrute de la vida consistía en sacrificar los intereses personales en favor de los caprichos del corazón. Pero entre las clases poderosas, ese mismo sentimiento constituía a menudo un obstáculo que era necesario derribar en aras del interés familiar. Huelga decir que en esa batalla el corazón siempre llevaba las de perder. Si había algún problema de demarcación entre los límites de las propiedades de dos terratenientes vecinos, se zanjaba el asunto haciendo que dos de sus respectivos descendientes contrajeran matrimonio. Si el litigio en cuestión se debía a la disputa de la propiedad de unas cabezas de ganado, el asunto se resolvía de igual modo. Si las dos familias eran lo suficientemente ricas, nada mejor que una unión que estableciera alianzas entre ellas para ver fortalecidos su tesoros. Muriel y Orlando no tenían ese problema. Podría decirse que eran la excepción que confirma la regla, aunque ya la propia madre de Muriel, Lia, descendiente de una rica familia de terratenientes, había logrado contraer matrimonio con el hombre que su corazón anhelaba. Con tales precedentes, Lia había sido la primera en mostrarse partidaria de que su hija obrara de igual modo. Así pues, Muriel y Orlando estaban predestinados a casarse 14 Alejandro Frías desde que eran unos niños, cuando correteaban juntos por los trigales que los padres de Muriel poseían en la parte más meridional de sus propiedades, allí donde el Bosque de Grimwood ofrecía su cara más amable y se extendía hacia el sur, hasta conformar la frontera con el Condado de Meerlan; y hacia el este, donde poco a poco la cuidada simetría de sus alamedas comenzaba a desdibujarse hasta convertirse en el bosque de aspecto selvático y siniestro de su parte más oriental. —¡Vayamos al agua! —dijo Muriel quitándose la costosa capa de seda azul celeste. Aunque sólo estaban a principios del mes de mayo, el día era caluroso. El cielo parecía un espejo infinito y las hojas de los álamos presentaban una tonalidad de un exacerbado verde esmeralda. Las cigarras cantaban desde la invisibilidad de sus escondrijos y las ranas se protegían del intenso calor en la humedad refrescante de La Charca. Muriel se sacó el vestido y se sentó sobre la hierba para deshacer los nudos de sus sandalias de cuero. Orlando estaba de pie, frente a ella, observándola hechizado, recorriéndola con la mirada. —¡Vamos! —repitió ella. Un gorrión descendió aleteando y comenzó a beber agua de la orilla de La Charca. Sumergió la cabeza en las aguas cristalinas y luego, mientras ingería el líquido, se puso a observarlos vigilante. Repitió un par de veces la misma operación y después se alejó volando con la misma velocidad con que había venido. Orlando permanecía embelesado, con la mirada perdida entre los pliegues del camisón con que Muriel cubría su cuerpo. Finalmente salió de su arrobamiento y se sentó junto a ella. Se quitó precipitadamente el jubón y los leotardos de lana y, poniéndose en pie de un salto, la cogió de la mano y tiró de ella hacia las aguas de La Charca. Para Orlando, la contemplación del cuerpo de su amada cubierto tan sólo por un camisón de seda era más que suficiente para despertar en él el deseo sexual. Y de igual modo lo habría sido para cualquier varón nacido en Osttenburg, e incluso en El hechizo de Marleen 15 Meerlan, cuyos habitantes habían sido educados siguiendo los preceptos más ortodoxos de la religión católica. Era tal, el extremado puritanismo inculcado en la conciencia colectiva de los habitantes de cualquiera de las dos comarcas, que el simple e inocente hecho de un baño en ropa interior acompañado por una persona del sexo opuesto sólo podía interpretarse bajo el supuesto de que había de tratarse de dos personas casadas a los ojos de Dios, o en caso contrario, de la consumación de un horrible pecado. Pero Muriel y Orlando llevaban bañándose en las aguas de esa charca desde que eran unos niños, a pesar de lo cual, Orlando no dejaba nunca de sentirse turbado ante la visión del cuerpo de Muriel cubierto tan sólo por un camisón de seda, cuyo contacto con el agua hacía que se adhiriese a sus caderas y a sus senos como una capa de barniz en la estatua de una diosa. Lia, la madre de Muriel, había heredado de sus padres el título de Baronesa de Osttenburg, así como la totalidad de las tierras de la comarca del mismo nombre, la Baronía de Osttenburg, cuyo enclave principal era el Castillo de Sonneland, donde vivía junto con su marido, de nombre Luther, y la propia Muriel, única descendiente de los barones. Lia se había casado con Luther, capitán de la guardia del Castillo de Sonneland, contraviniendo los deseos de sus padres, que siempre habían mostrado el deseo de que su hija contrajera matrimonio con algún varón de la nobleza, tal y como había venido haciéndose generación tras generación en aras de incrementar el patrimonio familiar y la influencia de la propia familia en el resto de comarcas del reino. Pero Lia era un espíritu libre y estaba acostumbrada, desde niña, a vivir ajena a los tejemanejes con los que los adultos trataban de sacar provecho de cualquier acontecimiento que pudiera presentarse. Mientras su padre se ocupaba en establecer alianzas que pudieran ser beneficiosas para la familia, ella pasaba el día correteando a la sombra de las almenas del castillo; y mientras su madre organizaba suntuosas fiestas en las que poder incrementar su influencia entre otros miembros de la nobleza, ella se complacía observando 16 Alejandro Frías el cambio de guardia en el patio de armas. Jamás le había interesado la política y siempre le había costado aceptar que las consecuencias resultantes de la práctica de la misma pudieran afectar a su vida privada. Mostraba más interés en observar el vuelo de una abeja que en los nuevos vestidos que las damas de la Corte habían traído importados de los reinos de occidente, y la idea de hacer una excursión en solitario le resultaba mucho más atractiva que cualquier banquete que se organizara en los salones del castillo, por muy copioso que éste fuera. Era, y lo había sido siempre, un alma solitaria e independiente, y ese carácter se había forjado cimentándose en las aspiraciones de su corazón, más que en la contemplación de las tradiciones y costumbres de la familia. Tiempo atrás, Luther había sido el capitán de la guardia del Castillo de Sonneland. La primera vez que Lia se fijó en él, éste contaba la edad de veintiocho años y ella acababa de cumplir los dieciséis. Desde entonces, Lia no dejó ni un sólo día de asistir al cambio de guardia que todos las mañanas, a eso del mediodía, tenía lugar en el patio de armas del castillo. Se subía a la zona más alta de la torre del homenaje y desde allí observaba, embelesada, el ritual que llevaban a cabo aquellos hombres de armas, bajo la atenta y marcial mirada del apuesto capitán Luther. Cuatro años más tarde estaban casados, pese a la firme oposición de sus padres, quienes finalmente no tuvieron más remedio que claudicar ante la amenaza de que su pequeña Lia pasara a engrosar el número de novicias que vivían en el convento de Northinch, villa situada al nordeste del Castillo de Sonneland. Y fruto de ese matrimonio, cuatro años más tarde, nació Muriel, quien heredó, además de un futuro título de Baronesa de Osttenburg, ya que el matrimonio no habría de tener ninguna otra descendencia, el porte atractivo de su padre y el carácter indómito e independiente de su madre. La infancia de Muriel transcurrió de forma parecida a como lo había hecho la de su madre. Con los Barones de Osttenburg demasiado ocupados en asuntos relacionados con la política de El hechizo de Marleen 17 expansión de la familia, su hija disponía de toda la independencia que el espíritu que había heredado de su madre reclamaba. Se pasaba las horas correteando por las inmediaciones de las granjas próximas al castillo como un explorador en busca de nuevos territorios. A la edad de nueve años, Orlando era libre para dar rienda suelta a ese mismo espíritu aventurero. Sus padres eran granjeros y se ocupaban de una de las numerosas granjas que los Barones de Osttenburg poseían en la zona suroeste del Castillo de Sonneland, junto a la pequeña aldea de la Vega de Kirich. Tenía un hermano, de nombre Ethan, que ayudaba a sus padres en la granja. Pero su hermano tenía trece años, edad suficiente para llevar a cabo las duras tareas que el trabajo en la granja requería. Orlando era aún demasiado joven para ello y eso hacía que dispusiera de total libertad para ir y venir a su antojo por las inmediaciones de la granja, por lo que su infancia transcurrió de forma parecida a la de Muriel, la mujer que años más tarde habría de ser su prometida. Solía andar semidesnudo entre las altas espigas del trigal observando ensimismado la organización espartana y jerárquica de las colonias de hormigas y las técnicas de caza de las diferentes especies de arañas. Fue en esa época, cuando ambos tenían la edad de nueve años, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, y desde entonces se había ido estableciendo entre ellos un lazo que, con el paso de los años, habría de estrecharse hasta acabar en los entusiastas planes de boda que los dos jóvenes mantenían en la actualidad. Paradójicamente, era el Barón Luther, el padre de Muriel, quien más reacio se mostraba a la celebración de esa boda, aduciendo que su hija, la futura Baronesa de Osttenburg no podía desposarse con el hijo de un granjero. Tal vez había olvidado que él mismo no era más que un mero capitán de la guardia del Castillo de Sonneland cuando contrajo matrimonio con Lia, que se desposó con él contraviniendo los deseos de sus padres. Pero el Barón Luther era un hombre sumamente ambicioso y a raíz de su matrimonio con la Baronesa se erigió en el 18 Alejandro Frías principal defensor de las tradiciones y costumbres de la familia; un juego político que, de haberse mantenido en la época en que él era capitán de la guardia, habría dado al traste con sus propias expectativas de matrimonio. Aun así, y pese a la firme oposición de su padre, Muriel contaba con el apoyo total e incondicional de su madre, la Baronesa, quien en su día había tenido que luchar contra los mismos prejuicios a los que ahora ella se enfrentaba y cuyos planes de boda habían sufrido un rechazo semejante. La temperatura del agua era fría y Orlando agradeció esa circunstancia, ya que el día era extremadamente caluroso. Además, temía que sus cortos calzones de lana no fuesen capaces de disimular la creciente rigidez de su miembro, ya que la visión de su amada en ropa interior le excitaba sobremanera. Se zambulló en el agua y comenzó a bucear, alejándose de Muriel, para volver a emerger a la distancia de unas cuantas brazas. Luego ella lo imitó y fue a reunirse con él. Cuando lo hizo, le rodeó el cuello con los brazos y le dio un inocente beso en la mejilla. —¡Queríais escapar de mí! —le reprendió con ironía. —¡Dios me libre! —exclamó él con el mismo tono de voz. El camisón de seda de Muriel, vestidura propia de las clases pudientes, contrastaba con el carácter sobrio de las prendas con que Orlando cubría su cuerpo: una camisa, unos calzones cortos y unas calzas hasta la altura de la rodilla, todas ellas de lana, como correspondía al hijo de una familia de granjeros. Orlando le devolvió el beso y recordó la primera vez que sintió el roce de sus labios, nadando en las mismas aguas donde ahora lo hacían. Fue un beso totalmente inocente, como el que cabía esperar de dos niños de su edad, igual que el que acababan de intercambiar, ocho años después. “La Charca”, nombre por el que se conocían esas aguas en la Baronía de Osttenburg, era en realidad una pequeña laguna de aguas poco profundas y de no más de la octava parte de una legua de diámetro entre sus orillas. Estaba situada al sur de la Vega de Kirich, a muy poca distancia de esa aldea, que estaba El hechizo de Marleen 19 enclavada a su vez a los pies del Castillo de Sonneland. Sus orillas se extendían paralelas a la zona más septentrional de las alamedas del Bosque de Grimwood. La primera vez que Muriel y Orlando nadaron en sus aguas ambos tenían nueve años y se bañaron completamente vestidos, aunque, de no haber sido así, él no habría podido hacerlo con otra ropa que no fuera la que llevaba puesta, ya que entonces no poseía más que unos bastos y raídos calzones de lana. Algunas cosas habían cambiado en el transcurso de esos ocho años. La pasión de Orlando por todo aquello que tuviera que ver con la milicia lo había llevado a seguir los pasos de su hermano Ethan, alistándose en la guarnición del Castillo de Sonneland, bajo el mando supremo del Barón de Osttenburg. Ya no era aquel chiquillo que correteaba semidesnudo por las granjas de la Vega de Kirich observando las colonias de las hormigas, sino un joven apuesto, miembro integrante de una pequeña tropa de soldados y adiestrado en el arte de la guerra. Poseía una montura y una espada, ambas pagadas con su salario, y tenía ropas con que cubrirse; ropas que, aun no estando a la altura de la calidad y la suavidad de las costosas vestiduras de su prometida, distaban mucho de ser los pocos harapos que siempre había llevado cuando era niño. Muriel, sin embargo, parecía no haber cambiado un ápice desde el día que la conoció. Sus caderas se habían ensanchado y sus senos se habían desarrollado, avivando su femineidad, pero su temperamento seguía siendo el de una joven libre e independiente, fiel a sus principios y ajena a las intrigas que se fraguaban en los salones del Castillo de Sonneland. Conservaba su carácter fresco y alegre y sus rasgos de niña perduraban en cada una de sus facciones como el musgo en las piedras y en la corteza de los árboles. Tenía el mismo cabello largo y abundante, de color castaño claro y tacto sedoso, y los ojos del mismo color. El mentón suave, la nariz recta y unos labios voluminosos como pulpa de fresa. Orlando se preguntaba a menudo cómo era posible que él, el humilde hijo de un granjero, pudiera un día llegar a convertirse en cónyuge de semejante doncella. Pero 20 Alejandro Frías Muriel jamás le había dado un trato diferente de aquel que le habría otorgado a otra persona, ya fuera ésta un granjero, un mercader o un miembro distinguido de la nobleza. Tampoco su madre, Lia, había dejado nunca que su actitud dejara entrever el menor indicio de menosprecio hacia él. Obviamente, la Baronesa no había olvidado que ella misma había elegido a su marido en contra de las pretensiones de sus padres. Con el tiempo, la intransigencia de que siempre había hecho gala en lo tocante a cuanto tuviera que ver con su independencia y su capacidad de elección había ido suavizándose en aras del interés familiar, sin duda influenciada por su marido, pero seguía manteniéndose firme cuando se trataba de apoyar a Muriel en todo aquello que ésta decidiera para su futuro. Un futuro que el Barón veía unido al del joven Lord Eduard, único hijo de los Condes de Meerlan, y a la par heredero de su título y sus tierras. De hecho, el Barón Luther había pactado ya ese matrimonio, a espaldas de Lia, con Lord Henry, el Conde. Hasta entonces, jamás le había expuesto ese plan a la Baronesa, y solamente se había limitado a sugerirlo de un modo sutil, lanzando aquí y allá alguna que otra insinuación que siempre acababa con una negativa rotunda e incuestionable por parte de ella. Pero el Barón era un hombre sumamente ambicioso y no estaba dispuesto a claudicar. Entendía que una unión familiar con los Condes de Meerlan era algo considerablemente provechoso para los intereses de la Baronía, y por ende para los suyos propios, y cuanto más taxativa se mostraba su mujer al respecto, más determinación ponía él en concebir argucias más convincentes. Era como una araña, consciente del veneno letal de sus colmillos, tejiendo una tela emboscada en la oscuridad de un rincón.