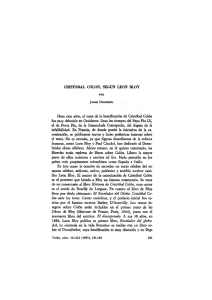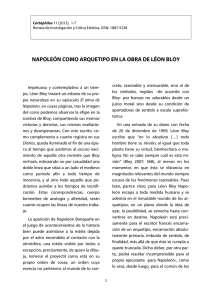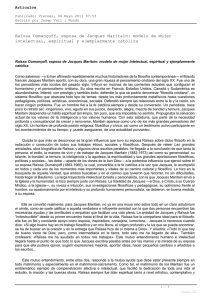ENCUENTRO EN EL CAMINO: LEON BLOY Nos puso frente al
Anuncio

ENCUENTRO EN EL CAMINO: LEON BLOY Nos puso frente al hecho de la santidad. Simplemente porque nos amaba, porque su experiencia nos era próxima. Nos hizo conocer los santos y los místicos, al punto que no podía leerlos sin llorar. Cuántas veces él nos leía, con la vista nublada de lágrimas, páginas de Santa Ángeles de Foligno, en la hermosa traducción de Ernest Hello: “No es para la risa que yo te haya amado”. Sentíamos que estas palabras de Dios a Santa Ángeles, Leon Bloy las había experimentado él mismo. Nos hablaba también mucho de Ruysbroeck el Admirable y muy seguido nos repetía llorando estas palabras suyas: “Si Uds. supieran la dulzura que Dios da y el gusto delicioso del Espíritu Santo” (Raissa Maritain, Las Grandes Amistades.) Lo que ellos esperaban se dio a conocer a Jacques y a Raïssa por la vía más común: por la lectura del diario. ¿Quién ha dicho que el diario matutino no puede ser una moderna “lectio divina”? Les intriga la elogiosa reseña periodística de la última novela de un desconocido. Leyeron La mujer pobre, de León Bloy y frases como ésta se imprimieron para siempre en sus espíritus: “No se entra al Paraíso mañana, ni en diez años, se entra hoy, cuando se es pobre y crucificado…” “No hay más que una tristeza, la de no ser santos”. No era fácil para nuestros dos estudiantes dejar su querida rivera izquierda del Sena y la colina de Santa Genoveva, atravesar el río y subir la muy católica Montmartre, donde recién se había construido ese templo de la reacción que era para ellos la basílica del Sagrado Corazón. Era como dejar su país como lo hizo Abraham, abandonar todas sus referencias para un éxodo hacia aquella Tierra Prometida. Era agachar la cabeza, como decía San Agustín, era hacerse mendigo de quien se llamaba a sí mismo “el Mendigo Ingrato”, era hacerse peregrino del Peregrino de lo Absoluto, ansioso de no faltar al llamado: “Hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones”. La desinstalación fue total. La pequeña casa miserable, el pan de la miseria, se hicieron pronto palacio encantado y encuentro amoroso. “Compartíamos el festín real de su caridad, escuchándole hablar de las maravillas de Dios. A veces su hija mayor Verónica, una niñita de doce años, cantaba ingenuas y emocionantes melodías que había compuesto ella misma. Bloy se encantaba con los cantos de esta niña maravillosamente dotada y cuyo espíritu de recogimiento le impresionaba. La conversación era animada, espiritual y libre, y alegre a pesar de la constante melancolía de Bloy. La confianza fraternal, la simplicidad, el sentido evangélico y el espíritu francés establecían entre sus corazones una comunicación dulce y ligera, y les daba la ilusión de descansar un momento en un mundo más feliz que “este planeta”. León Bloy nos leía a menudo con su voz admirablemente hermosa, las últimas páginas que acababa de escribir, cuando la tinta estaba aún fresca. Su vida era simple como su corazón. (Raïssa Maritain, Las Grandes amistades) Bloy había comprendido que esta gente joven y refinada no se rendirían sino a la belleza, que les podría desintoxicar de una ciencia fría, falsa, y de la seca razón divinizada: “Es indispensable que la Verdad sea gloriosa. El esplendor del estilo no es un lujo, es una necesidad”. La importancia que daba al estilo era como un chispazo de intuiciones espirituales. “Todo lo que sucede es adorable; el sufrimiento pasa, el hecho de haber sufrido no desaparece”. Los quería despertar a otra belleza, la belleza de la santidad. Les inunda de vidas de los santos. Amigo de religiosos, conjugaba como ellos El amor a las letras y el deseo de Dios ( Abad Jean Leclerc). Especialmente, como verdadero católico, sabía por instinto que es en los santos y no en los prelados donde se revela el misterio de la Iglesia y su belleza, tal como la reina de Saba, “cuya gloria estaba en su interioridad”. Y la belleza de la santidad les encaminaba hacia la belleza de la Verdad y hacia el servicio de la Verdad. El compuesto de belleza, verdad y amor sería uno de los ejes fundamentales de la obra y el humanismo de Jacques. Bloy había comprendido especialmente que esos espíritus fuertes no se rendirían más que a la experiencia, la de un ser “tomado” por Jesucristo. La gracia no es “un manto puesto sobre un muerto” como pensaba Lutero, bajo el que prospera un “cristianismo decorativo”, no, es una granada, un explosivo, un ácido que transforma al “hombre viejo” y hace un “hombre nuevo”. Francisco se presentó desnudo frente al obispo, en las barbas de su padre tan burgués; y la ropa abotonada hasta arriba de León Bloy disimulaba la ausencia de camisa: ¿no era la imagen de un moderno San Francisco? Era muy de la raza de los “locos de Cristo”, esos mendicantes voluntarios que han florecido en Rusia; de Benito Labra, ese eremita peregrino en el orgulloso siglo de las Luces. La gloria junto a los harapos: para nuestros jóvenes amigos eso fue dinamita. A su contacto, cambiaron de derrotero y se alistaron en un camino de soledad. Bloy fue el primero en mostrárselos, en actitud paternal. Raïssa: “Una flor del bosque que un rayo de sol demasiado pesado inclinaba sobre su tallo. En este ser encantador y tan frágil habitaba un alma capaz de arrodillar a los robles. Su inteligencia desde el primer día me desconcertó” Jacques: “No esperaba ver salir un brazo tan fuerte desde los harapos de la filosofía. Un brazo de atleta y una fuerte voz de protesta. He sentido al mismo tiempo una ola de poesía dolorosa, una poderosa ola venida desde muy lejos”. Los conquistó con su simplicidad – Dios también es simple – y sobre todo con su humildad. “Yo podría ser un santo; he llegado a ser un hombre de letras”. Con su plegaria y con sus lágrimas les inculcó la enfermedad de la que no se sana: Jesús. Devoto de La Salette, ese alto lugar de los Alpes donde se apareció la Virgen a dos niños, en 1854, Bloy les dio a conocer en su escrito “La que llora”, la otra cara del Paraíso. Revelándoles El Misterio de Israel y La salvación por los judíos, la unión mística de Cristo y de su pueblo, le daba sentido al bautismo de Raïssa y preparaba a Jacques a intuir, antes que casi todos, las desgracias que pronto sobrevendrían en Europa. León Bloy comprendió pronto que Raïssa – Raquel en ruso, nombre de amor y de tristeza – era, para retomar unas palabras de Jacques respecto a otra dama notable “una de esas mujeres por cuyo amor un hombre haría grandes cosas”. Bloy fue el “pasador” que, religioso o laico, todos esperamos encontrar. Ellos estarían junto a él cuando, doce años después, comulgaría por última vez, antes de pasar La Puerta de los Humildes. Nota: Los libros que se citan en este texto, La Mujer Pobre, El Mendigo Ingrato, El Peregrino de lo Absoluto, La Que Llora, El Misterio de Israel, La Salvación por los Judíos, La Puerta de los Humildes, son todos de León Bloy, muy difíciles de encontrar actualmente en librerías.