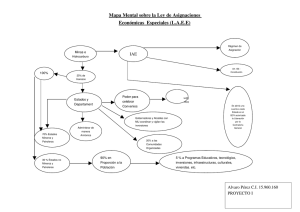La noche más triste - Biblioteca de Espiel
Anuncio
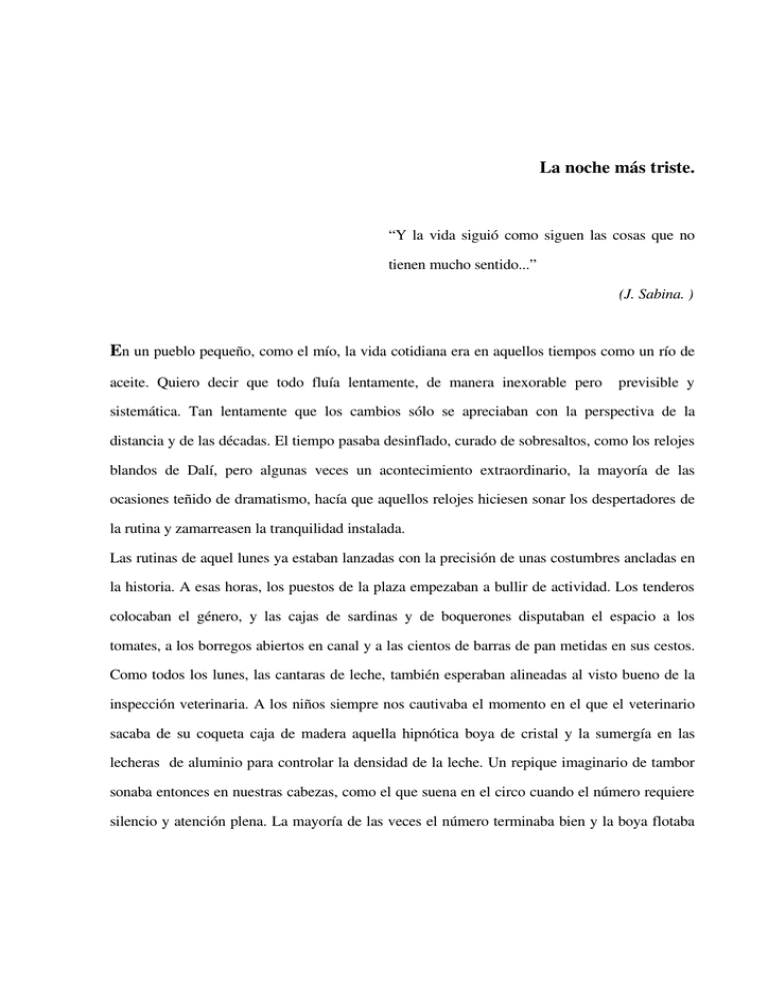
La noche más triste. “Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido...” (J. Sabina. ) En un pueblo pequeño, como el mío, la vida cotidiana era en aquellos tiempos como un río de aceite. Quiero decir que todo fluía lentamente, de manera inexorable pero previsible y sistemática. Tan lentamente que los cambios sólo se apreciaban con la perspectiva de la distancia y de las décadas. El tiempo pasaba desinflado, curado de sobresaltos, como los relojes blandos de Dalí, pero algunas veces un acontecimiento extraordinario, la mayoría de las ocasiones teñido de dramatismo, hacía que aquellos relojes hiciesen sonar los despertadores de la rutina y zamarreasen la tranquilidad instalada. Las rutinas de aquel lunes ya estaban lanzadas con la precisión de unas costumbres ancladas en la historia. A esas horas, los puestos de la plaza empezaban a bullir de actividad. Los tenderos colocaban el género, y las cajas de sardinas y de boquerones disputaban el espacio a los tomates, a los borregos abiertos en canal y a las cientos de barras de pan metidas en sus cestos. Como todos los lunes, las cantaras de leche, también esperaban alineadas al visto bueno de la inspección veterinaria. A los niños siempre nos cautivaba el momento en el que el veterinario sacaba de su coqueta caja de madera aquella hipnótica boya de cristal y la sumergía en las lecheras de aluminio para controlar la densidad de la leche. Un repique imaginario de tambor sonaba entonces en nuestras cabezas, como el que suena en el circo cuando el número requiere silencio y atención plena. La mayoría de las veces el número terminaba bien y la boya flotaba por encima de la señal, otras se hundía demasiado. A la Laura, la de las vacas, más de una vez le sacaron los colores y los cuartos por aguar la leche. A esas horas, la plaza nacía y los niños, con las caras somnolientas y el entrecejo arrugado de todos los lunes, comenzábamos a aparecer por las calles camino de la escuela. Se aventuraba agua y casi todos llevábamos nuestros capotes tiesos de goma azules marino, y las botas katiuskas para enfrentarnos en el paseo viejo a las vetas traicioneras y pegajosas de greda roja. A esas horas, una vez desprendidas de sus hijos, muchas madres se dirigían a los grifos y ponían en la cola los cubos o los más variados recipientes para acarrear luego el agua hasta sus casas, los últimos mineros insomnes del relevo de la noche recién acabada apuraban sus últimas o primeras copas de anís en los bares de costumbre y el médico hacía pasar puntualmente a su primer paciente de una sala de espera atestada. Siempre me he preguntado por qué los lunes enferma más la gente. Como la vida misma a veces el lento río de aceite se encuentra con una cascada. En esos casos, incluso el aceite, tan lento e ineficaz en su desplazamiento, es capaz de alterar el ritmo, caer con fuerza y destrozar todo lo que se pone a su alcance. A veces, como decía, la normalidad se rompe y un resuello estalla como noticia terrible en los oídos dormidos. Aquel día la noticia mala se levantó temprano, justo cuando despertaba la mañana, y subió al pueblo transportada por el aire que venía del Barranco del Coco. Pronto, en la cola del agua, en los puestos de la plaza, en el consultorio médico y en definitiva, en todos los mentideros públicos, estalló la conmoción. El nerviosismo, rayando la histeria, empezó a instalarse en muchas familias. El pueblo se desgarró, se inundó de incertidumbre. ­­­­­­­­­­­­­­­ Tomás, el de la Julia, el Ñoño y yo siempre jugábamos a los bolindres en el recreo. A la misma vez que tirábamos para ver quien sacaba primero o nos recriminábamos los unos a los otros por pisar la raya o sacar demasiada hipa, nos desgañitábamos para imponer por la única razón de las voces si el Barça de Marcial y Rexach era mejor o peor que el Real Madrid de Amancio y Pirri. Estaba en desventaja, así que intentaba chillar más que ellos. Como siempre me cansé de gritar y cambié el rumbo de la conversación; además ganaba cinco, entre ellos una batería que era la madre de todos los bolindres, y eso era más importante que todas las ligas del mundo. Les estaba contando que el domingo había ido con mi padre, el Lunares y Juan el de Clara a ver al Córdoba con el Betis, yo también era del Córdoba, cuando el Trasquilón grande, el de octavo, se acercó hasta nosotros y con la crueldad del que no da más de sí le soltó al Ñoño, sin anestesia previa, que su hermano se había quedado enterrado en la mina. ­­­­­­­­­­­­­­­ Nada más oír la noticia de boca de El Trasquilón, El Ñoño salió corriendo y yo detrás de él sin saber muy bien por qué y sin hacer caso a las voces que nos daba Don José desde la puerta del despacho del director. Saltamos la valla y seguimos corriendo con la misma ansia y velocidad que aquella vez que los Municipales nos persiguieron por echar apedreos en los pinos. En aquel lugar, que corona el pueblo, nos citábamos los de arriba y los de abajo para dirimir nuestros desencuentros territoriales. Lo hacíamos armados con tiradores de gomas blancas, las mejores, y con la convicción mutua de que haríamos desistir para siempre a los otros de que no se entrometieran más en nuestros barrios. Al Ñoño aquel día le abrieron la cabeza, justo en el momento en que Juan el Municipal empezaba a pegarnos voces a lo lejos para que fuésemos hasta él. El Ñoño corría con la mano en la cabeza sangrante diciendo una y otra vez “hostia puta” y “veras mi madre”. Cuando se le acabaron las fuerzas, lo enganché del brazo y lo llevé en volandas hasta la puerta de su casa. El día, al que me ahora me refiero, también lo arrastré hasta la puerta de la mina mientras decía sin parar “hostia puta”. Todo el pueblo estaba allí. Esto no me impresiono más que ver la ingente cantidad de ambulancias aparcadas ordenadamente. Supe en aquel momento que las palabras del Trasquilón eran ciertas y que no sólo el hermano del Ñoño estaba atrapado. Supuse en aquel momento que el hermano del Ñoño estaba muerto. ­­­­­­­­­­­­­­­ La vida fue a Luisa como la procesionaria a los pinos. No la mató a la primera oportunidad que tuvo. Le fue chupando la sangre y el alma poco a poco. Desde pequeña, se había empeñado en matarla a desgracias. A diferencia de los pinos, a la Luisa cada zancadilla, cada procesionaria de la vida le hacía costra. Una encima de otra. Y llegó a no sentir los pinchazos del destino. Primero fue lo de su madre que murió en el parto, aspecto este que siempre la hizo sentirse contrariada, luego su padre al que la mina dejó paralítico y silicoso y más tarde el golpe de gracia, que se lo dio un hundimiento en la galería dos de La Caridad, matando a su marido y dejándola con el Ñoño recién nacido y el Ismael con apenas diez años. El Ñoño no tardó en encontrar a su madre con la cara plantada en la verja de la entrada. Se la veía resignada a la vez que serena. Dulce a la par que enrabiada. Vestía de gris, a diferencia de las mujeres mayores que la rodeaban, casi todas de negro. Odiaba el negro; el negro del luto y del carbón. A su lado, una candela con madera para entibar las galerías, ardía vorazmente y calentaba las esperanzas, unas esperanzas que se debilitaban a cada segundo. Sus miradas se encontraron y se lo dijeron todo. No le regañó por estar allí. ­­­­­­­­­­­­­­­ Hasta ese momento, nunca había visto una cámara de televisión, nunca a un montón de periodistas nerviosos, metiendo sus grabadoras y micrófonos en la boca de la gente. No olvidaré como se abalanzaron todos sobre el director de la empresa cuando éste apareció. Eran hienas atacando a una gacela herida. El director, escoltado por media docena de remilgados señores de rostros preocupados, se acercó a la puerta del recinto, donde esperaban familiares, curiosos, y alcahuetes profesionales, para ofrecer una improvisada rueda de prensa. Hasta entonces, los periodistas habían estado cazando por libre. Entrevistaron a familias desorientadas, a esposas con el alma apretada y a hijos con los puños apretados. Buscaban, decían ellos, “el lado humano de la noticia”. Al aparecer el director y su séquito los abandonaron dejándolos desprendidos de su necesaria necesidad de desahogo. Se metieron los codos y se empujaron para estar lo más cerca posible, sin la sensibilidad de percibir que los que verdaderamente necesitaban estar cerca eran las familias. El director, visiblemente nervioso, se subió sobre una vieja jaula, que esperaba la visita del camión de la chatarra, para que todos lo pudiesen ver y oír. Sacó del bolsillo de la americana un papel y procedió a leerlo. Las manos temblorosas por el frío o por los nervios, o por las dos cosas, no se estaban quietas. - Ante todo me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad. No hay que alarmarse gratuitamente. Desde la dirección de la empresa entendemos vuestra preocupación. Todo es muy confuso por el momento pero debemos estar tranquilos y esperar un feliz desenlace. Las primeras noticias que tenemos son que sobre las nueve menos cuarto de la mañana se ha producido una explosión en la galería norte, a 175 metros de profundidad. Por el derrumbe parcial de la misma, quince mineros han quedado atrapados. Tomó un respiro para recargar el ánimo e intentar no trabarse tanto. El silencio era comparable al de las grandes tardes de toros cuando el maestro se enfrenta a la suerte suprema o al de una iglesia sin feligreses. Nadie pestañeó, no fuese a ser que el sonido de los ojos interfiriera en los oídos. - La brigada de rescate comenzó inmediatamente a trabajar. Al poco se les ha unido otro equipo, venido de Peñarroya. Hace escasamente media hora, han logrado establecer contacto con ellos. Creemos que están bien. Las labores de rescate están siendo lentas por que los entibados de parte de la galería no ofrecen garantías de seguridad. Por lo tanto tenemos que afianzarlos antes de proceder al desescombro. Como sabéis, las galerías están preparadas con sistemas de ventilación sobradamente eficientes y que continúan funcionando con normalidad. Es todo lo que os puedo decir por ahora. Repito que debemos estar todos tranquilos y esperar un feliz desenlace. Dejó de leer y miró con pena por detrás de los periodistas. La primera pregunta no se hizo esperar. - ¿Puede confirmar que ha sido una explosión de grisú la que ha causado el accidente? El director, que parecía estar preparado, contestó con los automatismos adquiridos después de tantos años. - Los protocolos de actuación se han seguido metódicamente. En ningún momento los grisómetros han señalado ninguna acumulación anormal. Tendremos que esperar a lo que dictaminen los técnicos. - ¿Afirma usted entonces que no hay heridos? ­Preguntó otro que parecía defraudado por la posible falta de carnaza.. - Le vuelvo a decir que en estos momentos es pronto para saber como están ahí abajo. Creemos que están bien. Queremos creer que están bien. Lo siento no tengo más información que la que les he facilitado. Cuando dispongamos de novedades se las comunicaremos inmediatamente. Y se dio la vuelta bajo una tormenta de atropelladas preguntas y un rumor creciente. Ese “queremos creer” último cayó como un miedo demasiado cierto sobre las familias. Sólo necesitaban saber que sus mineros estaban bien. Sólo eso, aunque fuese mentira. ­­­­­­­­­­­­­­­ Sólo tres horas estuvimos allí. Ciento ochenta minutos de velatorio sin muerto, de silencios rotos, de cuerpos yermos, de termos de café y de caldo, de tarteras llenas de lomo empanado y tortillas de patatas que pasaban de corrillo en corrillo en una romería sin Virgen ni alegría. Tres horas de candelas en bidones mediados, de manos restregadas, de pellizas alzadas y cuellos encogidos, de vahos saliendo de las bocas al frío de noviembre. Los primeros mineros salieron bañados en carbón. Irreconocibles. Los cascos iguales y las caras negras apenas dejaban adivinar sus facciones. Las camillas cargadas empezaron su procesión de vida o muerte. El Ñoño y todos los que esperaban a alguien, alargaron el cuello para acortar las distancias y poder identificarlos una milésima de segundo antes. Una milésima de segundo que robarle a la angustia. En ese instante empezaron a llorar las nubes que habían estado conteniéndose toda la mañana. También empezaron a llorar muchos mineros. Apretaron los labios y lloraron mitad miedo pasado, mitad alegría presente; mitad lágrimas derramadas, mitad sonrisas nerviosas; pero sobretodo lloraron dolor y rabia nacidos en el pecho, y crecidos en todo el cuerpo durante las seis horas inciertas que estuvieron enterrados, viendo como se apagaban sus compañeros heridos. El hermano del Ñoño se vino hacia los suyos y su madre también se mordió el labio y lloró. Y el Ñoño lloró y le preguntó mientras lo abrazaba si irían el sábado a poner los cepos. Su hermano lo apretó y le dijo que sí. Yo estaba a su lado y también lloré. El Ñoño y yo éramos vasos comunicantes. El Curro, el yerno de la Secundina, venía detrás y aunque tenía a los suyos esperando se acercó primero a Clara, la de enfrente de la farmacia. Nunca he olvidado como la miró y se delató. “Sé lo que vienes a decirme” fueron las primeras palabras de Clara cuando descubrió a Curro con la muerte reflejada en la cara. - Clara… - Es mi hijo ¿No? - Clara... - Calla Curro y llévame con él. Yo lloraba de alegría por el Ismael y se me cortó el llanto. La felicidad se nubló, se cayó de bruces. Me explotó en el alma. Curro le había dicho a Clara, sin decírselo, que su hijo Juan no saldría con los demás. La ruleta rusa del grisú quiso que de los quince mineros, nueve salieran por su pie, cinco en camilla y uno con una sábana por lo alto. No podía ser. Mi razonamiento simplista de entonces no entendía que alguien con el que yo había estado el día de antes hubiese muerto. Un mecanismo primario me trasladó veintisiete horas atrás. Serían las seis de la tarde de aquel domingo. Estaba con Juan y con mi padre sentado en la preferencia del viejo Arcángel. Nos abrazamos cuando el joven Manolín Cuesta metió el gol con el que el Córdoba le ganó al Betis. Fue un abrazo instintivo, mezcla al cincuenta por ciento de alegría y protocolo. Visualicé ese momento y en la repetición lo abracé con todas mis fuerzas. Apreté para insuflarle toda mi vida, una vida que ya no le serviría para nada. Juan ya nunca me llamaría Gorrión. Ya no nos pararíamos en el Bocadi a reponer las fuerzas que el fútbol nos había consumido. Ya no iría en la primavera siguiente a su boda tal y como me había prometido. ­­­­­­­­­­­­­­­ En las noches tranquilamente frías de noviembre, cuando el viento soplaba del este, o como decimos por aquí cuando venía del barranco del Coco, el continuo golpeteo de las vagonetas al llegar al descargadero y detenerse las unas contra las otras, subía y se integraba armoniosamente en el mapa de los sonidos del pueblo. Ese sonido metálico y contundente convivía plácidamente con los ladridos de algún perro asustado, o con los sigilosos escarceos de los gatos en los cubos de basura. Esa noche, en la que el aire vino con frío del Coco no sonaron las vagonetas. Esa noche, remató el día más confuso, triste y extraño de mi primera década de vida.