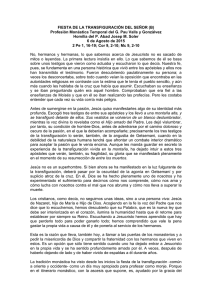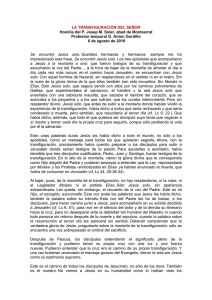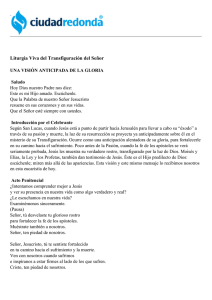La transfiguración del Señor
Anuncio

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR JUBILEO MONÁSTICO DEL P. LUIS DUCH Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat 6 de agosto de 2013 2 Pe 1, 16-19; Lc 9, 28-36 Jesús se transfigura, es decir, deja ver su gloria de Hijo de Dios. Lo hace, según hemos oído en el Evangelio, mientras ora. El evangelista san Lucas, es el texto que hemos leído, es el único que lo remarca de entre todos los relatos de la transfiguración que encontramos en el Nuevo Testamento. La oración, hermanos y hermanas, era para Jesús el momento más intenso de su relación filial con el Padre. Y en la escena evangélica de hoy, vemos cómo Jesús involucra en su oración a los tres discípulos con los que ha subido a la montaña. Dejándoles ver su gloria en el momento de orar, les enseña, a ellos y a todos los que conoceremos el hecho a través de la predicación del Evangelio, la eficacia transformadora de la oración. No sólo por el hecho de que pacifica el corazón, sino, y sobre todo, porque nos pone en una relación confiada de amistad con el Padre del cielo unidos a su Hijo amado, Jesucristo. La escena de la transfiguración ocurre después de que Pedro ha reconocido a Jesús como Mesías de Dios (Lc 9, 20) y se enmarca entre dos anuncios de la pasión (Lc 9, 22. 44). Además, en el diálogo de Jesús con Moisés y Elías hablan del transito suyo que debía cumplir en Jerusalén. En este sentido, podemos decir que la transfiguración nos presenta la síntesis entre el presente de la vida de Jesús, hombre entre los hombres y que deberá asumir la muerte violenta, y su futuro glorioso. Pero de modo semejante, podemos decir que la transfiguración nos presenta, también, la síntesis de nuestra existencia en su día a día y el futuro al que estamos llamados. Y, además, entre el presente y el futuro del mundo creado. Nosotros, y también la creación, nos encaminamos hacia la transfiguración, hacia la transformación (cf. Rom 8, 22-23). Como personas, a lo largo de nuestra vida, nos vamos transformando. No sólo nuestro cuerpo va cambiando desde el punto de vista biológico, sino que también espiritualmente nos vamos transformando. Por la vivencia de la fe, que incluye la oración, nos vamos transformando, vamos madurando hacia la identificación con Jesucristo y nos vamos abriendo así hacia la vida eterna que la transfiguración de Jesús nos prefigura. El relato evangélico relaciona la transfiguración con la futura muerte de Jesús para que los discípulos comenzaran a intuir la resurrección pascual. Algo parecido va ocurriendo a través de nuestro darnos a la oración; nos va haciendo madurar, nos va purificando, nos enseña a tomar la propia cruz, a asumir nuestra realidad y la que nos rodea; y nos va predisponiendo así hacia la vida futura, la vida en plenitud que, por Jesucristo y en Jesucristo, será gloriosa y gozosa. Jesucristo deja ver en su cuerpo la Luz divina no tanto para hacernos saber una verdad, sino para hacernos vivir, para transformarnos, para salvarnos. Revela su realidad dándose y se da para transformarnos en él (cf. J. Corbon, Litúrgia fonamental, 2000, p.98). En la escuela del Evangelio, la oración es una relación de alianza, de comunión, con el Padre, por medio de Cristo e impulsada por el Espíritu Santo. Ahora bien, la oración cristiana no es sólo hablar para alabar o para pedir, sino, y sobre todo, es escuchar, escuchar la voz de Dios que nos habla. Escuchar para poner en práctica la Palabra. Por eso, la verdadera oración consiste en unir nuestra voluntad a la del Padre, de modo que no nos lleve a rehuir la realidad ni las responsabilidades, sino a asumirlas como hizo Jesús. Su oración en el momento de la transfiguración, tendrá su continuidad en la del Monte de los Olivos la noche antes de su pasión (Lc 22, 42). Y, si la oración es poner en práctica la Palabra, quiere decir que la relación íntima y confiada del creyente -la nuestra, por lo tanto- se extiende más allá de los momentos específicamente dedicados a la oración e impregna toda la jornada, toda la vida. Como ocurrió de una manera eminente en Jesús. El misterio de la transfiguración tiene una continuidad espiritual en la liturgia de la Iglesia. Nos lo recuerda, por ejemplo, la representación de Cristo transfigurado que hay sobre la sede presidencial de este presbiterio y los fieles pueden contemplar como trasfondo pascual del Cristo crucificado que hay sobre el altar. Esta relación entre la transfiguración del Señor y la liturgia es profunda, porque en la liturgia, que es la cumbre de la oración cristiana, nos unimos al culto de alabanza que Cristo ofrece al Padre, a su intercesión, a su "sí, Padre" pronunciado eternamente. Y, al mismo tiempo, en la liturgia contemplamos en la fe la gloria de Jesucristo, escuchamos la voz del Padre y, si nos abrimos a él, somos transformados en nuestro interior como personas individuales y como Pueblo de Dios para ir formando el cuerpo eclesial de Cristo. En nuestra realidad débil y mortal, ya podemos participar de la Luz y de la fuerza que emanan del Cuerpo glorioso del Señor que se nos da, y así, poco a poco va transformando nuestro pobre cuerpo y lo configura a su cuerpo glorioso (cf. Fil 3, 21). Los monjes siempre hemos amado la fiesta de la transfiguración del Señor, porque hemos recibido una vocación especial a la oración, a retirarnos al lugar de silencio y de soledad que es el monasterio para dedicarnos a escuchar en la oración la Palabra de Dios y para contemplar en la fe el misterio de Jesucristo, particularmente en la celebración litúrgica, y de esta manera dejar que nuestro interior se vaya transformando y el Espíritu Santo nos vaya identificando con Jesucristo, anhelando verlo cara a cara en su gloria de resucitado. No es, sin embargo, una vocación que nos desconecte de los otros hermanos en la fe y ni de la humanidad entera. Y, menos aún, en el caso de Montserrat, donde hemos recibido una misión de acogida, de compartir las alegrías y las tristezas de tanta gente, de reflexionar sobre lo que viven nuestros contemporáneos para iluminarlo desde la fe y desde la oración, particularmente desde la vivencia de la transfiguración que es cada Eucaristía. Por eso la fecha de hoy suele ser un día particularmente significativo para la profesión monástica. Hoy celebramos precisamente el jubileo de profesión del P. Lluís Duch Álvarez. Hace cincuenta años se consagró a la búsqueda de Dios en el seguimiento de Jesucristo para poner toda su persona al servicio del Señor a partir de la misión que le fuera confiada en la comunidad. Fundamentalmente se ha centrado, esta misión, siempre desde una preocupación antropológica, en la reflexión, en la docencia en el monasterio y en la universidad, en la predicación de la Palabra de Dios, en la publicación de sus investigaciones como servicio a la Iglesia y a la sociedad. Hoy nos unimos a la acción de gracias del P. Lluís Duch y le acompañamos, con el afecto y la oración, en el momento de la renovación de su compromiso monástico. Una renovación que se une a la actualización que, en la Eucaristía, Jesucristo hace de su don al Padre y a la humanidad.