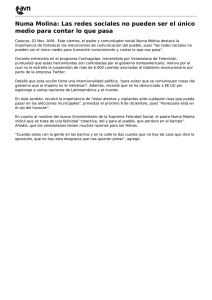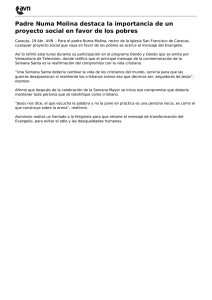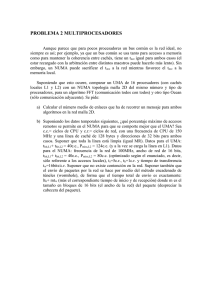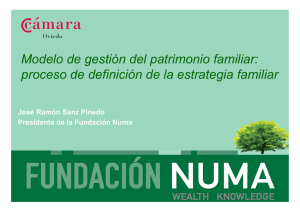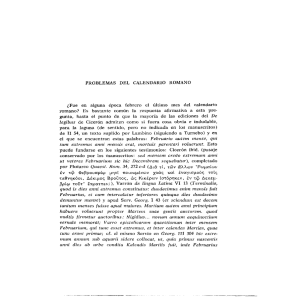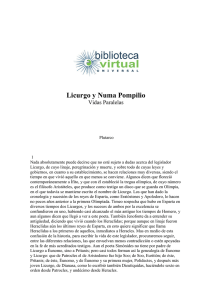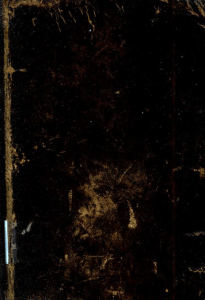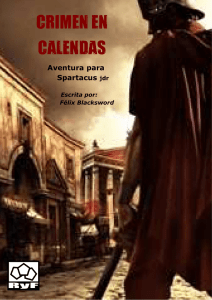Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1993 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) LOS GUARDIANES DEL TERRITORIO Francisco García Pérez Por razones de gusto, en un principio, y académicas ahora, el territorio literario que más me ha cabido frecuentar no es otro que el creado por Juan Benet como albergue para sus desdichadas criaturas: el territorio de Región. Su correspondencia geográfica en el mundo real –digámoslo así para entendernos- continúa siendo objeto de debate cuando no de disparate: Región es el noroeste leonés; Región es la montaña asturleonesa; Región es el pantano del Porma y sus aledaños; Región –en fin, y para Carlos Castilla del Pino- puede ser la desolada zona de Los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Región, acabo de decirlo, es ante todo un territorio literario, y su correspondencia geográfica real se encontrará allá donde la ruina tenga su acomodo y allá donde el tiempo constituya la dimensión en la que el hombre sólo puede ser desgraciado. Juan Benet elaboró un mapa regionato para acompañar la serie de novelas reunidas bajo el título de Herrumbrosas Lanzas. Describió y delineó detalladamente su territorio literario, y colocó, casi en el centro del mismo, el bosque la Mantúa: un espacio inaccesible, rigurosamente vigilado por el Numa, el guardián ciego que –de un solo y certero disparo- acaba con la vida de quien se atreva a traspasar los límites del espacio vedado. Tal es la identificación del Numa con el territorio a su cargo que si bien recuerda haber venido él al bosque, también conviene en que el bosque hubiese crecido a su alrededor de no haberlo hecho. Pues bien, a lo largo de mi vida como lector, he tenido la oportunidad de encontrarme con una buena ración de Numas, siempre dispuestos, en su ceguera, a impedirme la entrada en el territorio de las letras. Disfrazado de paternalismo, de desprecio o de temor, su único y certero disparo aspiraba a alejarme del lugar de la lectura: del lugar al que, por el contrario, tenían ellos – y ellos fueron mis profesores de literatura- la obligación de atraerme. A mi primer Numa – un sacerdote santanderino, encargado de los cursos previos al bachillerato- lo apodaban Pepe el Rápido. Cuando nos portábamos bien –cosa que ocurría a menudo, pues no había más remedio- o cuando algún acontecimiento conseguía colorear el gris de los primeros sesenta –el asesinato de Kennedy, por ejemplo-, Pepe el Rápido lo celebraba leyéndonos unas páginas de Robinson Crusoe. Boquiabiertos lo oíamos e indignados lo despreciábamos cuando, por el simple vuelo de una mosca, cerraba aquel volumen de tapas duras y nos aplicaba a la enumeración de los afluentes del Tajo, a los que dios confunda. Si, excitaba nuestra curiosidad: pero, ¿dónde encontrar aquel libro? ¿Qué era una biblioteca? ¿Habría más libros como aquél? Sólo con el paso de los años pude enterarme del final de las andanzas de Viernes y del señor Crusoe: cuando ya nada era lo mismo, cuando aquella primera mirada sobre el territorio de las letras la había resuelto aquel Numa ensotanado anegándola en las afluencias de agua dulce en lugar de avivarla aún más, cómo, por otra parte, hubiera sido su deber. La única preocupación de mi segundo Numa, de don Luis, radicaba en que no se le desprendiese ninguno de los tres brillantitos que llevaba montados en su sortija. Cada vez que nos visitaba la cara –cosa que también ocurría a menudo, siempre por un quítame allá ese complemento directo- su mirada se volvía febril hacia el dorado anillito, aterrado de sólo pensar en haber perdido una de sus piedras. Odiaba con furor las letras si de ellas exceptuamos a las muy respetables señoras doña Carolina Coronado y doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, amén del asimismo muy respetable don Gaspar Núñez de Arce, poetas los tres que, por unos instantes, le hacían olvidar el mundo de las joyas para recitarlos, absorto en quién sabe qué mundos, mundos de hombres de lunas, pensábamos sus educandos. Seguíamos creciendo fuera del territorio de las letras, de ese territorio tan bien protegido por los aprendices de Numa. Don Francisco fue otro de ellos, Señor mayor, grave, envuelto en un perfume llamado Maderas de Oriente, cicatero en extremo ( “Muchachos”, nos decía, “peseta que entra en mi casa, peseta que no vuelve a ver el sol”), supo alejarme de sus clases por una buena temporada. Explicaba a Bécquer y lo ejemplificaba con una de sus rimas: “Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión...” Mi compañero de pupitre y yo mismo no pudimos sufrir en silencio el imaginar a don Francisco ardiente, moreno y simbolizando la pasión más arrebatada, por lo que nos dejamos invadir por aquella risa floja que nos condujo al exilio del aula, al patio donde tanto llovía, a la lectura clandestina de novelas –vicio en el que yo comenzaba a ejercitarme- y a la crítica del libro de Formación del Espíritu Nacional por parte de mi compañero de pupitre, quien así apuntaba una decidida vocación de hombre público que le llevaría, con el discurrir del tiempo, a ocupar una Dirección General de Residuos Sólidos Urbanos. Pero nunca me sentí más alejado del territorio de las letras que cuando fui enviado literalmente al mismo. Al finalizar cuarto de bachiller se producía una división entre alumnos de letras –cuatro diablos, por lo general- y alumnos de ciencias-el grupo más nutrido. Los cuatro diablos éramos desterrados a la parte más vieja del edificio colegial, al territorio de los de letras, a cargo de dos ancianos que –de modo ejemplar, sólo con su presencia –mostraban hasta qué extremos de decrepitud podía conducir el afán por la lectura. Del pobre padre Orte sólo recuerdo sus estremecedoras agonías bronquiales; del un tanto cruel padre Macías, su empeño en hacernos ver lo bien que a todos nos hubiese ido si cierto Hitler hubiera ganado cierta guerra. De modo que de no haber mediado un inexplicable gen que me inducía – irremediablemente y a pesar de los pesares- hacía las letras, ni hoy estaría aquí devanando recuerdos de ancianito –ausencia que, sin duda, agradeceríais- ni albergaría pasión alguna hacia esas letras que se me mostraban protegidas por extravagantes individuos, maniáticos y flojos de sesera, más atentos a espantar advenedizos que a conducirlos por los vericuetos del bosque a su cargo. No quiero hablar de lo bien custodiado que aún se encuentra el territorio de las letras dentro de la Universidad. Si así lo hiciese, pecaría de descortés ante los organizadores de estos encuentros, y quién sabe si arruinaría un futuro de Numa que, a lo mejor, las más altas instancias académicas me tienen reservado. Pero – y ya por apartar el foco de los profesores de literatura, entre los que me encuentro: en Enseñanzas Medias, pero entre los que me encuentro – hasta que la edad formó mi gusto literario, no hubo vez en que tratar de acercarme al territorio de las letras que no me tropezase con un guardián estricto del territorio. Cuando pensaba haber encontrado la correcta senda –el realismo social, pongo por caso- surgía de la espesura el Numa de guardia para llevarme de la mano al nouveau roman. Con la nariz metida en Roble Grillet o en Natalie Sarraute, creía ver al Numa señalándome hacía los prados del realismo mágico. No bien allí me había acomodado, nuevos Numas –fuera en las revistas literarias, en los suplementos culturales, fuera en las tertulias- me alejaban de allí con renovados aspavientos: realismo sucio, sólo la salvación se encuentra en el realismo sucio. Así pues, parece que ese bosque de Mantua que el territorio de las letras sólo existe por mor de sus guardianes, que impoluto lo quisieran: o mucha es la tenacidad o sin verlo nos quedaríamos, a este lado del paraíso. El pasado fin de semana, encontré en las páginas de la recién aparecida Geografía de la novela –título con el que Carlos Fuentes parece haber querido unirse a estos Encuentros- una paráfrasis de Milán Kundera. Sin ser ninguno de estos escritores santos cuya devoción mucho cultive –casi nada la del insoportable leve –y aun tratándose de un texto donde vuelve a debatirse aquello del compromiso y el artepurismo, bien me viene tomarlo para señala que el territorio de las letras debe ser aquél donde se pueda “redefinir perpetuamente a los seres humanos como problemas, en vez de entregarlos, mudos y atados de pies y manos, a las respuestas prefabricadas de la ideología”. Un territorio en el que sus ocupantes trabajen en el “descubrimiento de lo invisible, de lo no dicho, de lo olvidado, de lo marginado, de lo perseguido, haciéndolo, además, no en necesaria consonancia, sino, muy probablemente, como excepción a los valores de la nación oficial, a las razones de la política reiterativa y aun al progreso como ascenso inevitable y descontado. Excepción, cuando no oposición (...) Nunca más debe haber una sola voz o una sola lectura”. Nunca más debe haber Numas en las aulas, en los suplementos culturales, en las revistas. Nunca más, guardianes celosos de un territorio que acabarán creyendo suyo, como el portero de fincas urbanas cree suyo el edificio que protege con cara huraña. En todo caso, guías que encaminen al curioso, prácticos que orienten al recién llegado: nunca más un disparo que vuelva a la calma de la muerte el territorio más vivo, más excitante y complejo. En todo caso, cicerones que abran la puerta del territorio de las letras para que los ocupantes del mismo puedan dar la bienvenida a los nuevos con las palabras que los moradores del castillo en ruinas usan en aquel relato de Juan Benet, titulado TLB: “Aquí estamos, pasen.”