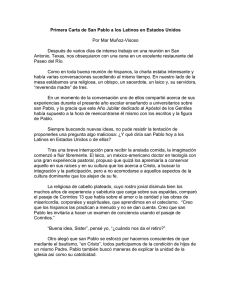Los latinos y la política exterior de Estados Unidos
Anuncio

González Gutiérrez, Carlos (2002), “Los latinos y la política Exterior de México”, en Foreign Affairs en Español, otoño- invierno, pp. 113-122. Los latinos y la política exterior de Estados Unidos By Carlos González Gutiérrez De Foreign Affairs En Español, Otoño-invierno 2002 Carlos González Gutiérrez es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y por la Universidad del Sur de California, respectivamente. Se desempeña como consejero para Asuntos Latinos de la Embajada de México en Estados Unidos. A pesar de que muchos de los líderes latinos más importantes suelen afirmar que la comunidad hispana está destinada a servir de "comunidad puente" en la formulación de la política exterior estadounidense hacia América Latina (como sucede con los judíos respecto de Israel o los afroamericanos en relación con África), en realidad las principales organizaciones latinas nacionales como National Council of La Raza (NCLR), Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), League of United Latin American Citizens (LULAC) o National Association of Latino Elected Officials (NALEO), entre otras- rara vez adoptan posiciones públicas sobre la agenda internacional de Estados Unidos. El mandato de estas agrupaciones es promover la igualdad de oportunidades para las personas de ascendencia latina. Su agenda queda definida dentro del angosto parámetro de la política interna estadounidense. Entender las razones por las que limitan su participación en asuntos internacionales contribuirá a comprender mejor la manera como los latinos intervienen en la formulación de dicha política exterior. LA PRIMACÍA DE LO INTERNO Al evitar los temas de política exterior, las organizaciones latinas nacionales persiguen una estrategia racional, de conformidad con los intereses de un grupo étnico "minoritario" que se define a sí mismo en los términos más amplios e incluyentes posibles. Los latinos se encuentran en la base de la pirámide social en cuanto a escolaridad, ingreso o cobertura médica. Además, están políticamente subrepresentados. ¿Acaso no es más importante concentrar las energías en la lucha por mejorar sus condiciones de vida en Estados Unidos? ¿Para qué distraer su atención con temas de política exterior que a la larga los pueden dividir por su origen nacional? Por otro lado, para las organizaciones latinas nacionales, atender las necesidades de las regiones de origen de los inmigrantes acarrea un costo político interno. Con frecuencia, quienes abogan por restringir los flujos migratorios acusan a los líderes latinos de supeditar los intereses nacionales de Estados Unidos a los de los países de origen de los inmigrantes. ¿Para qué dar pie a estas acusaciones de "doble lealtad"? A lo anterior cabe añadir el hecho de que para los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes, América Latina, como concepto, es una idea más bien abstracta y poco tangible. Los términos de "latino" o "hispano" adquieren su significado cabal sólo en el contexto político estadounidense. En América Latina, nadie se llamaría a sí mismo "latino". En cambio, cuando un inmigrante de esa región llega a vivir a Estados Unidos, los criterios burocráticos de distribución de recursos, la fuerza de la mercadotecnia y los medios de comunicación se encargan de clasificarlo y de mostrarle el significado de su identidad panétnica. Sin embargo, cuando piensa en el exterior, esa misma identidad panétnica influye de manera limitada. Por lo general, las lealtades nacionales de origen siguen definiendo el marco de referencia fundamental para orientar sus puntos de vista en lo que atañe a América Latina. Aun en el caso de sus descendientes, la imagen que como estadounidenses puedan tener de la región está impregnada del origen nacional de la familia. Por eso, cuando se habla de los latinos como grupo de presión en materia de política exterior, se incurre en una contradicción de origen. Para movilizar a los hispanos en torno a una agenda internacional, es preciso reconstruir las subdivisiones nacionales que con tanto empeño se han esforzado en diluir los líderes políticos de la comunidad. A diferencia de lo que ha sucedido con las comunidades afro-americanas, cuando un asunto de la agenda internacional ha movilizado a algún sector de la comunidad latina en Estados Unidos, el detonador ha sido la lealtad nacional de origen, no la panétnica. LA MAYORÍA SILENCIOSA La ambivalencia de las organizaciones latinas nacionales hacia los asuntos internacionales se explica también en función de la actitud asumida por el subgrupo latino más numeroso: el de los mexicanoamericanos. Alrededor de 60% de los 35 millones de latinos que viven en Estados Unidos identifica a México como su país de nacimiento o de sus ancestros. En su mayoría, las élites latinas (los empresarios, los líderes de las organizaciones, los funcionarios electos) son de origen mexicano, lo que obedece tanto al volumen de los flujos como al hecho de que las redes en que se basa la migración laboral mexicana se han ido arraigando durante más un siglo. Tan sólo de 1990 a 2000, la población de origen mexicano (seis veces más grande que el segundo grupo en importancia, el de los puertorriqueños) creció 53%. A juzgar por los resultados del censo de 2000, lo que los medios han descrito como la "latinización" de Estados Unidos, bien podría denominarse la "mexicanización". No obstante lo preponderante de su presencia, hoy en día no hay organizaciones o agendas puramente mexicanas o mexicano-americanas de dimensión nacional en Estados Unidos. Como ha señalado el investigador mexicano-americano David Ayón, los líderes de ascendencia mexicana han sido los primeros en definir su etnicidad de manera estratégica, soslayando el origen nacional de su propio (y mayoritario) grupo a favor de una identidad panétnica que concibe como objetivo más importante la unidad de todos los grupos latinos. Desdeñados por su país de origen, sin mayores incentivos para crear una identidad diaspórica en torno a su origen nacional (es decir, una identidad de "pueblo disperso"), los líderes mexicanoamericanos de los sesenta y setenta optaron por la ruta que les ofrecía las mejores recompensas: su identificación como parte de la minoría "hispana". Desde entonces, los estadounidenses de origen mexicano han podido darse el lujo de hacer como si el ámbito externo no existiera. La diáspora mexicana es producto de una migración laboral paulatina y añeja. Los casi 3000 kilómetros de frontera compartida y la creciente integración económica entre México y Estados Unidos contribuyen a borrar la tenue línea que divide al ámbito interno del externo en las relaciones bilaterales. Más que asuntos de política exterior, las cuestiones relacionadas con México parecen formar parte de una agenda "interméstica" en la que los temas son tanto "internos", como "externos" (o más), pues caen dentro de la esfera de competencia del Congreso y de las burocracias del Poder Ejecutivo cuyos espacios de acción son internos (migración, justicia, salud, trabajo, medio ambiente, etc.). Si a México no se le percibe como tema de política exterior es porque, para todo propósito práctico, no lo es. En contraste con los mexicano-americanos, los grupos nacionales más pequeños han logrado promover una identidad propia que sigue líneas nacionales, paralela a la identidad panétnica que los une a todos como hispanos. Para caribeños y centroamericanos, es fundamental entender la historia de sus vínculos con el exterior para comprender su lugar en la sociedad estadounidense. En su caso no es posible divorciar el ámbito interno del externo. El lobby cubano constituye el ejemplo paradigmático. En cuatro décadas, la comunidad cubanoamericana ha logrado convertirse en el grupo latino más exitoso desde el punto de vista económico, al tiempo que ha podido mantener la solidaridad de la diáspora en torno a una ideología de intransigente oposición al régimen de Fidel Castro. Aunque para los líderes cubano-americanos de Miami es cada vez más difícil imponer la unidad de fines y de agenda (debido al aumento de la población latina no cubana del sur de Florida y a la llegada al poder de una segunda generación de líderes menos obsesionada por Cuba), no cabe duda de que la comunidad cubana en Estados Unidos sigue ejerciendo un poder formidable como grupo de presión en el país. De acuerdo con información compilada por The Center for Responsive Politics, los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) cubanos contribuyeron durante la década pasada con 754000 dólares a campañas federales, sólo superados por los PAC pro Israel de la comunidad judía, que donaron 16.8 millones de dólares (estas cifras no consideran donativos individuales). Luego de los cubanos estuvo la comunidad albano-americana, con 292000 dólares, seguidos por los armenios, libaneses, griegos e ítalo-americanos, con aproximadamente 200000 cada grupo. La condición sui generis de los puertorriqueños, quienes desde 1917 tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, así como la peculiaridad de la agenda que les concierne y los divide (¿Debe Puerto Rico convertirse en el estado 51 de la Unión Americana?), facilitan el mantenimiento de una identidad propia, diferente de la panétnica. Por ejemplo, la organización National Puerto Rican Coalition agrupa tanto a puertorriqueños nacidos en Estados Unidos como a los nacidos en la isla. En el caso de los otros países del Caribe y de Centroamérica, es aún más evidente su capacidad de desarrollar una identidad diaspórica paralela a la panétnica, en virtud de la incidencia de la experiencia migratoria (en la actualidad, dos tercios de los latinos son inmigrantes o hijos de inmigrantes). Debido a lo relativamente reciente de su proceso migratorio, en contraste con el caso mexicano, cubano o puertorriqueño, la mayoría de los miembros de estas comunidades ha nacido en su país de origen, lo que facilita la preservación de una identidad propia como subgrupo nacional. Con frecuencia se dice que estos inmigrantes siguen un modo de vida "transnacional", caracterizado por el envío masivo de remesas, la participación en los procesos políticos del país de procedencia y el aprovechamiento pleno de los medios de comunicación para pasar largas temporadas en la región de origen o, por lo menos, mantener contacto con ella. Es más, el éxito de cada una de estas diásporas en la regularización de la situación migratoria de sus miembros depende de su capacidad de subrayar la particularidad de su experiencia. Por ejemplo, gracias al movimiento antisandinista imperante durante la década de los ochenta, miles de refugiados nicaragüenses consiguieron con relativa facilidad la condición de asilados políticos. Otros ejemplos son la ley NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act) de 1997, así como sus posteriores enmiendas, las cuales han permitido que nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y haitianos permanezcan legalmente en Estados Unidos, en reconocimiento a las condiciones particulares que en cada uno de estos países ocasionaron el éxodo de refugiados. LAS FUERZAS DEL CAMBIO Del mismo modo como hay fuerzas que impulsan a los líderes latinos a concentrarse únicamente en los temas que son comunes a la mayoría de los subgrupos nacionales (como la participación y representación políticas, la defensa del castellano o la regularización migratoria de los indocumentados, entre otros), hay otras tendencias que ayudan a resaltar las diferencias entre estos subgrupos. Al poner el énfasis en la heterogeneidad de los orígenes nacionales, estas fuerzas contribuyen a borrar la ambivalencia con la que la tendencia dominante de los líderes latinos se ocupa de lo internacional. Los gobiernos de México, Centroamérica y el Caribe (salvo Cuba, por el momento) son los primeros interesados en promover que sus respectivas comunidades ejerzan una influencia positiva en las relaciones exteriores de Estados Unidos con su país de origen, aun a sabiendas de que la diáspora no siempre compartirá sus puntos de vista. Para estos gobiernos resulta claro que lo que está en juego es demasiado valioso como para dejarlo solamente en manos de los emigrados y sus descendientes. No es exagerado afirmar que los gobiernos de los países de origen necesitan más a sus diásporas respectivas, que viceversa. El ejemplo más claro de ello son las remesas. Como ha mostrado el investigador Manuel Orozco, los vínculos más importantes que unen a los países de Centroamérica y del Caribe con la economía global ya no son las industrias agro-exportadoras, sino la mano de obra que sus sociedades exportan a Estados Unidos. Para El Salvador, los 2000 millones de dólares que envían los trabajadores de ese origen a sus familias representan una cifra equivalente al valor total de las exportaciones del país, mientras que en el caso de República Dominicana, los 1800 millones de dólares anuales en remesas constituyen más de la mitad del valor de las exportaciones nacionales. En el caso de Nicaragua, las remesas equivalen a 25% del ingreso nacional. Independientemente de que el éxodo haya sido la consecuencia no intencionada de acciones gubernamentales o no gubernamentales (guerras civiles, desastres naturales o fracaso de las políticas de desarrollo económico), lo cierto es que ahora los gobiernos de la región están obligados a hacer lo que esté a su alcance para mantener la continuidad de los envíos de dinero, a fin de garantizar la estabilidad política y económica de sus países. Por definición, cada uno de estos gobiernos está obligado a operar a través del estrecho visor de su respectiva nacionalidad. Más que minar la lealtad de los inmigrantes a Estados Unidos (existen pruebas sólidas de que los inmigrantes latinos son tan leales a este país como sus antecesores del siglo pasado), el cortejo de los gobiernos de origen busca cultivar en sus diásporas un sentido de pertenencia compatible y plural. Para muchos inmigrantes y sus descendientes, el reconocimiento ofrecido por el país de origen podrá parecer insignificante o marginal. Sin embargo, para otros (así constituyan una minoría) el esfuerzo de acercamiento por parte del país de procedencia será bien acogido como elemento complementario a sus demás lealtades. No es un juego de suma cero. Si el contexto es propicio, un grupo relativamente reducido de miembros de la comunidad puede ser suficiente para mantener viva una agenda centrada en el país de origen. Un segundo factor que ha contribuido a desgastar la ambivalencia latina hacia los temas de política exterior tiene que ver con la evolución de las relaciones entre México y las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Con la llegada al poder de un presidente ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI), los líderes latinos se liberaron de la carga de que sus acciones vis-à-vis México fueran evaluadas, a menudo, en función de su capacidad de afianzar o debilitar a un régimen (y no tanto a la luz de sus propios méritos). La alternancia de partidos facilitó a los líderes mexicano-americanos la tarea de promover los mensajes que les dan legitimidad en Estados Unidos (en pro del libre mercado, la democracia representativa y, en general, la exportación del American way of life a su país de origen). Por otra parte, con la llegada al poder de Vicente Fox se robustecieron los esfuerzos de acercamiento iniciados por el gobierno de México 10 años antes, multiplicándose los contactos, recursos y dependencias institucionales responsables de atender a los mexicanos en el extranjero. Habiendo sido gobernador de uno de los estados de más alta emigración en el país, el nuevo presidente de México ha elevado el nivel de prioridad de los inmigrantes al comprometerse a trabajar a favor de causas que habían sido ajenas a sus antecesores, como la regularización de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos o el voto de los mexicanos en el exterior. Además, a diferencia de lo que ocurría hace 10 o 15 años, ahora existe una generación de líderes y de organizaciones de inmigrantes mexicanos que deliberadamente ha buscado distanciarse de la identidad panétnica que promueven las organizaciones latinas nacionales. El propósito de esta nueva generación de líderes mexicanos (muchos de ellos beneficiarios de la "amnistía" ofrecida por la Ley Simpson-Rodino de 1986) es movilizar a los inmigrantes para que participen en el sistema político de México, a fin de que cuenten con representantes en su Congreso o puedan votar desde el exterior en las elecciones mexicanas. En contraste con las asociaciones o clubes de oriundos que tradicionalmente han agrupado a los inmigrantes mexicanos de primera generación, estos nuevos grupos no tratan de generar una agenda comunitaria o local (centrada en el desarrollo de los municipios o pueblos de origen de los inmigrantes), ni tienen interés en hablar por todos los latinos (ni siquiera por los estadounidenses de ascendencia mexicana). Su agenda es partidista y transnacional, pues buscan alianzas con legisladores, gobiernos estatales e institutos políticos ubicados en México. Si hoy no existe una organización mexicana nacional que aglutine a sus miembros en torno a su mexicanidad, en parte se debe a que los inmigrantes mexicanos de primera generación, a diferencia de sus colegas cubanos, puertorriqueños, salvadoreños o dominicanos, no tuvieron los recursos o la oportunidad para tomar el control de las organizaciones étnicas que fundaron sus hermanos mexicano-americanos en la década de los setenta. Treinta años después, los inmigrantes siguen ejerciendo una influencia muy limitada en los métodos o estrategias de acción de las organizaciones latinas nacionales. Agrupaciones de creación reciente como la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior (CIME) o la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, integradas casi exclusivamente por inmigrantes, constituyen ejercicios de autogestión que se nutren en lo fundamental de los estímulos que reciben del exterior. Lo estrecho de su agenda constituye su principal ventaja comparativa, así como su limitación más importante. Una tercera fuerza que impulsa la diferenciación de los grupos nacionales latinos se relaciona con las iniciativas provenientes de actores políticos estadounidenses, cuyo objetivo es movilizar a los subgrupos latinos con fines electorales. El presidente Bush ganó 35% de los votos latinos en la elección de 2000. Algunos analistas consideran que, para poder reelegirse en 2004, los republicanos necesitan al menos 40% del electorado hispano, ya que se espera que los votantes latinos lleguen a constituir entre 9 y 10% del electorado nacional (eran 7% en 2000, y 5% en 1996). Estados como Nevada, Colorado, Arizona y Florida podrían pasarse del lado republicano al demócrata, como consecuencia directa del mayor número de votantes hispanos (en el caso de Florida, de la población latina no cubana). Dado el estrecho margen de la victoria en la última contienda presidencial, perder cualquiera de estos estados podría ser determinante. En este contexto, el interés por movilizar a los estadounidenses de ascendencia mexicana a partir de su mexicanidad no es exclusivo de México. Lo comparte un amplio número de políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, para quienes aparecer fotografiados con Vicente Fox, visitar México o encabezar un desfile del Cinco de Mayo constituye una oportunidad de ganar capital político. Más allá de la actual coyuntura o del caso mexicano resulta claro que, en un sistema político donde las estructuras partidistas son relativamente débiles, la estrategia electoral de los candidatos se funde en la transmisión de mensajes definidos con precisión (y previamente probados en encuestas y grupos de enfoque), con el fin de movilizar a ciertos bloques de votantes clave (los swing voters). En la medida en que el voto latino crece en importancia, los candidatos se ven obligados a intentar atraer a los votantes estadounidenses de origen cubano, mexicano o puertorriqueño con mensajes distintos, sensibles a las diferencias que marca su origen nacional. Al oponerse el vicepresidente Al Gore a la decisión de la administración Clinton de repatriar al niño cubano Elián González, o al decidir el presidente George W. Bush suspender los ejercicios militares en la isla de Vieques (contra la opinión de sus asesores militares), ambos políticos actuaron teniendo en mente el impacto que sus posturas tendrían en cubanos y puertorriqueños respectivamente, y no tanto en el electorado hispano en general. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FRONTERAS Para capitalizar la fuerza de sus números en el sistema político estadounidense, los latinos están obligados a promover las afiliaciones amplias por encima de las estrechas. El caso obvio es el de los candidatos latinos a puestos de elección popular, quienes por razones de supervivencia política requieren ampliar constantemente la base de sus respectivos electorados. En 2001, por ejemplo, Antonio Villarraigosa estuvo a punto de convertirse en el primer alcalde latino de Los Angeles, ciudad donde casi la mitad de los habitantes son latinos, pero solamente uno de cada cinco votantes lo es. Durante la campaña, ante el reto de construir una base de apoyo en una amplia coalición multiétnica (que finalmente fracasó por la falta de respaldo afro-americano), Villarraigosa trató deliberadamente de restar importancia a su etnicidad. Incluso llegó a solicitar al periódico Los Angeles Times que dejara de referirse a él como el "candidato latino" a la alcaldía. Desde su punto de vista, la etiqueta contribuía a que a los votantes no latinos se les recordara sutil pero constantemente que Villarraigosa no era uno de ellos. En contraste, los resortes que impulsan a los latinos a participar en asuntos internacionales acentúan en ellos la identidad más estrecha de su lealtad nacional original. La acción de los gobiernos de los países de origen, la articulación de una agenda propia por parte de los inmigrantes de primera generación o la utilización de la identidad de origen de los inmigrantes para fines políticos internos son tendencias que contribuyen a fragmentar en subgrupos más pequeños a los hispanos como minoría nacional. Por eso los líderes latinos han ignorado relativamente la agenda internacional, en especial los mexicano-americanos, quienes evitan inmiscuirse en temas que poco ayudan a promover su agenda. Las relaciones de Estados Unidos con Cuba, por ejemplo, han sido el coto exclusivo del lobby cubano-americano. Para las organizaciones latinas nacionales, su posición respecto de Cuba casi siempre ha consistido en no tener posición. Debido a que las fuerzas a favor de la unidad (y de la primacía de lo interno) son mucho más poderosas que las fuerzas que suscitan la división en subgrupos nacionales (y la participación en asuntos internacionales), en realidad éste es un falso dilema. A menos de que ocurra una crisis internacional de grandes dimensiones, no hay razones para esperar que ocurra un cambio en la situación prevaleciente: los estadounidenses de ascendencia mexicana seguirán esquivando la construcción de una identidad como diáspora, en aras de una identidad panétnica más amplia; los demás grupos latinos continuarán manteniendo una identidad diaspórica propia, paralela a la panétnica, que salvo en el caso cubano no es suficiente para gestar un grupo de presión activo en política exterior, y por último, en general a los latinos se les seguirá percibiendo (ellos mismos y los demás) como un actor secundario en la formulación de las relaciones exteriores de Estados Unidos. En el largo plazo, sin embargo, es difícil imaginar que la situación permanezca sin cambios. Se estima que para el año 2050 uno de cada cuatro estadounidenses será latino (y probablemente uno de cada cinco de ascendencia mexicana). Lo lógico es suponer que un reacomodo tan significativo en la composición étnica de la sociedad estadounidense (y específicamente de la de su electorado) va a llevar, tarde o temprano, a una redefinición de las prioridades en la política exterior estadounidense. ¿En qué medida serán fuerzas exógenas a la comunidad las encargadas de llevar a cabo ese reajuste? ¿Hasta qué punto corresponderá a los latinos ser los mediadores del cambio? El aumento gradual del número de alcaldes, legisladores estatales, gobernadores o congresistas hispanos no alterará por sí solo el pasivo papel de la comunidad en materia de política exterior. Para que esto suceda es necesario un cambio de paradigmas, una reevaluación de los objetivos y de las estrategias políticas de los líderes de estas comunidades. El cambio tiene que darse primero en el mundo de las ideas, a partir de una revisión conceptual. Sin necesidad de constituirse en un lobby formal "pro-México", la comunidad mexicano-americana ha abierto los canales para la cooperación en las relaciones México-Estados Unidos. En el contexto de las contiendas electorales estadounidenses, la simple percepción de que el acercamiento a México es positivo, porque trae consigo capital político, ha ampliado las posibilidades de la cooperación bilateral. Sin embargo, da la impresión de que nadie entre los líderes mexicano-americanos está interesado en capitalizar este proceso. Desde la perspectiva de estos líderes, el capital político que ahora genera el acercamiento a México se considera como el subproducto no intencionado de una lucha mayor. La comunidad mexicano-americana paga un costo de oportunidad al asumir un papel pasivo en la formulación de las políticas hacia México. En 1993, para la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las organizaciones y los congresistas latinos fueron objeto de un intenso cabildeo por parte de ambos gobiernos. A cambio de su apoyo, lograron concesiones importantes (como la creación del Banco para el Desarrollo de América del Norte, por ejemplo). Sin embargo, desde un principio desempeñaron un papel de respuesta solamente, frente a una agenda definida por otros. Ocho años después, el poder de veto de las organizaciones latinas se ha incrementado. Hoy día cuentan con la capacidad de movilización suficiente para bloquear o modificar prácticamente cualquier iniciativa de reforma a la política migratoria estadounidense con respecto a México. No obstante, al igual que hace ocho años, su papel sigue siendo hasta ahora el de reaccionar frente a las iniciativas de otros, al menos en lo que se refiere a las implicaciones internacionales de sus actos. En parte debido a que conciben el debate migratorio sólo desde el prisma de la política interna estadounidense, los líderes latinos han permanecido al margen de la discusión en torno a la ayuda para el desarrollo de las regiones expulsoras en México. Su papel ha sido marginal en cuanto a cuál debe ser el siguiente paso en materia de integración de América del Norte. Mientras que el gobierno de México ha llamado activamente a profundizar los esquemas de integración, las organizaciones latinas nacionales muestran poco interés en articular una agenda propia, propositiva y de largo plazo sobre un tema que a todas luces les concierne. El vacío que dejan debe ser llenado por otros. Para concebir a México como tema de política exterior (y no de manera tangencial, en función de la agenda política interna de la comunidad), los mexicano-americanos tienen que comenzar por reconocer las limitaciones intrínsecas de la filiación panétnica que les da identidad como latinos. En este sentido, un cambio de paradigmas implicaría romper con la ficción de la ambivalencia: los mexicano-americanos, al igual que otras comunidades, deben construir una identidad paralela que los aglutine como parte de una diáspora. Pero ello constituye una tarea formidable. Para muchos de los mexicano-americanos de segunda o tercera generación, la pertenencia étnica es una guía relativamente endeble en la orientación de sus acciones. Los vínculos religiosos o de clase, que les dan identidad en la sociedad estadounidense, son más importantes que los lazos que los unen al país de sus ancestros. Si a ello se añade la tradicional indiferencia con que los formadores de opinión y el público en general siguen los asuntos internacionales, se entiende mejor lo profundamente complejo que es movilizar a los estadounidenses de ascendencia mexicana en torno a su país de origen. La consolidación de una clase media mexicano-americana, que participe menos en la lucha por los derechos civiles y se interese más en utilizar los vínculos emocionales o simbólicos con México para su propio beneficio, puede llegar a constituir el caldo de cultivo propicio para que de ahí surjan nuevas ideas y nuevos líderes. Terminar con la ambivalencia en materia de política exterior para el subgrupo nacional más numeroso en la comunidad latina no resta validez a la movilización panétnica en asuntos de política interna. En cambio, sí puede servir para hacer más transparente la multiplicidad de agendas internacionales y de diásporas que, engañosamente, se agrupan hoy bajo el paraguas de lo latino. Los hispanos en Estados Unidos están llamados a constituir no una sino varias "comunidades puente" con América Latina, cada una centrada en una diáspora y en un país de origen distinto. Lo harán en la medida en que descubran las oportunidades que un mayor activismo internacional les puede proporcionar, en términos de capital político, en el sistema estadounidense. Reconocer la validez de las lealtades nacionales de origen, para articular los intereses de las comunidades latinas en política exterior, es apenas el punto de partida. Igualmente importante será definir una agenda que, por un lado, sea plenamente independiente de los gobiernos de los países de origen y, por otro, no se desgaste en las diferencias que a menudo separan a las comunidades inmigrantes, las cuales tienden a tomar partido en las controversias de política interna que dividen a las naciones de procedencia. Derechos de Autor ©2003 reservados para el Council on Foreign Relations.