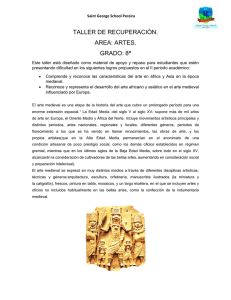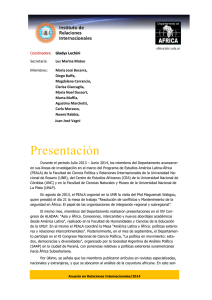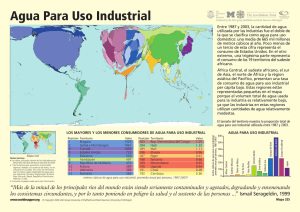AFRICA OCCIDENTAL, AUTÉNTICA
Anuncio

PARTE VI AFRICA OCCIDENTAL, AUTÉNTICA 205 206 REFLEXIONES SOBRE AFRICA Estoy cerca del final de este largo viaje, sentado frente a la pantalla de un ordenador en una pequeña empresa de telecomunicaciones en Accra, la ciudad más importante de Ghana, en el Oeste de Africa o África Occidental, según con quien hables. Es sábado por la tarde y un taxista al que le he preguntado como puedo acceder a un ordenador me ha traído a este pequeño chalet blanco de madera con dos torreones rodeado de un frondoso bosque. He llamado al timbre, que no suena. Precavido he empujado la puerta con mosquitera, que estaba abierta, y entrado en una habitación grande con aspecto de oficina. He dicho ¡¡hola!! varias veces, pero parece que no hay nadie. Creo que estoy solo en el edificio, y veo varios ordenadores, libros, material de oficina, un par de mesas llenas de papeles, un ventilador de aspa encendido y otras cosas. Si fuera un chorizo podría haberme llevado impunemente miles de euros en material. Pero soy más bueno que el pan y lo único que haré es utilizar este ordenador encendido para escribir la última crónica. También tengo ganas de navegar en la web para saber que ocurre en el mundo. Lo mejor de todo es que creo que me va a salir gratis. En el territorio que llaman Afrique D´ouest o West Africa según estés en una ex-colonia francesa o inglesa, se agrupan multitud de pequeños países. La mayoría son francófonos y tienen forma de dedo, vertical y alargado, resultado de una organización territorial ignorante y perniciosa dejada por los europeos. La palma de la mano sería una entrada profunda del Atlántico; algunos lo llaman Golfo de Guinea y otros, Golfo de Nigeria. Hace algo más de un mes aterricé en Lomé, capital de Togo, procedente de Johannesburgo. Durante cinco semanas he viajado por Togo, Benín, Burkina Faso, Mali y Ghana. En pocos días salgo hacia Costa de Marfil. Esta es la última etapa en mi segundo periplo alrededor del mundo. África Meridional tiene poco que ver con África Occidental. Los países del cono Sur africano están dominados económicamente por una minoría blanca de origen europeo. La influencia de las antiguas colonias es evidente y la mitad sur goza de una infraestructura más desarrollada que sus vecinos del norte. En el sur hay más carreteras pavimentadas y mejores servicios públicos, pero también más turistas con shorts que mascan chicle con la boca abierta, visten camisas hawaianas y te preguntan donde queda la 207 hamburguesería. También el transporte público es más cómodo, la corriente eléctrica funciona regularmente, el agua del grifo (cuando hay) es casi potable, hay menos aglomeraciones en las oficinas públicas, etc. Sin embargo, en el Cono Sur noté más pena y resentimiento en la mirada de los nativos negros... En África Occidental, y sobre todo en las ex-colonias con fuerte influencia francesa Togo, Benin, Burkina Faso y Mali, he sentido tocar más cerca las facetas profundas y humanas del continente negro. El hombre blanco escasea o se esconde en hoteles de lujo, embajadas o mansiones. Los antiguos colonizadores hace tiempo que se marcharon. Fuertes olores y suciedad suelen impregnar el ambiente, la infraestructura turística está poco desarrollada y los útiles esenciales para vivir con dignidad son más difíciles de adquirir. Físicamente he sufrido más, y no por este calor húmedo que abotarga los sentidos a cualquier hora del día, sino porque he padecido diarreas, vómitos, fiebre y garrapatas. No he disfrutado de la comida y mantener el apetito ha sido una batalla diaria. Una dieta monolítica a base de arroz, fideos, salsa picante, algo de carne, acompañada de agua tibia y sucia hacían que temiera la hora de la comida. En un mes he bajado hasta 65 kilos, es decir, he perdido un 10% de masa corporal. Creo que voy a fundar una empresa con el slogan “si quiere adelgazar, viaje conmigo”. A pesar de tantas incomodidades, es en esta tierra donde he sentido un África auténtica que sacude tus principios y te penetra hasta la médula. Es contradictorio, pero mientras más sufres para adaptarte, más valoras lo que te está pasando. Aquí estoy muy lejos del parque temático Victoria Falls, del extraño injerto alemán en el desierto namibio y de los rascacielos de vidrio y acero de Johannesburgo. Mantengo mi teoría de que no hay países mejores ni peores. Lo que a primera vista puede parecer un infierno queda compensado por más solidaridad, amistad, hospitalidad, colaboración o unión entre las personas. Por supuesto, exceptúo zonas en guerra o víctimas de graves crisis humanitarias. Una vez alcanzado un nivel mínimo de riqueza material, la felicidad no varía demasiado entre países. Las diferencias positivas y negativas se equilibran y compensan para hacer de cada cultura, civilización y paisaje algo novedoso, incomparable y siempre atractivo. La diversidad es maravillosa. Dice Flaubert: “la humanidad es como es. No se trata de cambiarla, sino de conocerla”. 208 Cuando regrese a casa, más de un amigo me va a preguntar: ¿que es lo que más te ha gustado de África? La respuesta es: Tanzania, Namibia y Mali. Los dos primeros, por sus paisajes, el tercero, por sus gentes. Cuando me refiero a la gente, lo hago a los habitantes de África Occidental en general. Rara vez, exceptuando los países donde impera el budismo, he visto un pueblo tan pacífico y amigable. Muy pocas veces he tenido miedo de caminar por sitios recónditos o mal iluminados durante la noche, y durante este viaje he estado en muchos. Sólo recuerdo un incidente: en la caótica entrada al estadio de fútbol en Ouagadogou cacé a un tipo con la mano en mi bolsillo. No llegó a mayores y salvé por los pelos mi documentación y dinero. En las aglomeraciones urbanas como Accra o Ouagadogou he caminado con cuidado, como en cualquier gran ciudad. En la mayoría de los lugares podía dejar mi mochila apoyada en la pared (bien visibles el escudo del Betis y una banderita de tela que me identificaba como español), sin preocuparme demasiado por un eventual robo. Llegué a la conclusión de que hay una asfixiante ausencia de riqueza material y son muchos los que están por debajo de la línea de pobreza extrema. Sin embargo, mantienen una sincera sonrisa. Donde no hay desigualdades, no hay envidia. Sin envidia, no hay violencia. Entre otras cosas, hay tres razones que me hacen ver el viaje a África Occidental como una experiencia auténtica: 1) Fuera de las ciudades, en las zonas rurales, es fácil toparse con tradiciones y ritos ancestrales que aún se conservan intactos. 2) Pasé días e incluso semanas sin ver turistas blancos. Cuando los encuentras, solían ser europeos que trabajan en proyectos de ayuda internacional, se dedican al tráfico de objetos antiguos o pertenecían a alguna ONG. 3) Los nativos se esforzaban siempre para que me sintiera a gusto. Carlos Castaneda escribe: “la gente nos dice desde el momento en el que nacemos que el mundo es tal y tal, y así y así, y naturalmente no tenemos elección sino aceptar que el mundo es del modo en que la gente ha estado diciéndonos que es”. Estoy en un África donde el hombre blanco es percibido como un benefactor. Creo que es una gran contradicción. Me estremecen las barbaridades que los europeos hemos cometido en esta parte del mundo 209 durante los últimos doscientos años. Sin embargo, muchísimos proyectos de ayuda para elevar los paupérrimos estándares de vida (muchos de los países de esta zona se encuentran entre los 20 más pobres del mundo) están financiados por europeos, norteamericanos y japoneses. En algunos casos he caído en la peligrosa tentación de creer que la piel blanca significa para los habitantes locales una etapa intermedia entre lo humano y una entidad superior. Te sonríen y saludan cuando caminas por la calle te toman de la mano, te quieren sacar de paseo, preguntas una dirección e inexcusablemente te acompañan hasta el destino, espero poco cuando hago auto-stop, comparten contigo lo poco que tienen, los hombres te presentan a sus hijas con la esperanza de que te las lleves para que puedan acceder a una vida mejor, se recrean y disfrutan de tu compañía, te ceden los lugares mas privilegiados… todo a cambio de estar cerca tuya durante unos escasos minutos o de intercambiar direcciones para mantener una amistad por correo. Quieren que algún día puedas ayudarles a salir de una tierra de la que no se sienten orgullosos, de su pobreza, y emigrar a la equivocada fachada de lujo y felicidad de cartón piedra que han visto en las películas. En esta zona son conscientes de su pobreza y retraso. Muchos pretenden con sus dádivas y atenciones que más adelante compartas algunas de tus ilimitadas riquezas. Para ellos, todos los blancos somos multimillonarios. Me piden dinero con tanta ingenuidad y candidez que hiere el alma. Hace muchos años que les arrancaron la dignidad. Hasta los más viejos y orgullosos sienten el derecho de reclamarte parte de las riquezas que el hombre blanco les arrebató injustamente. Por todo esto, a pesar de las incomodidades, las enfermedades, el agobiante calor, el polvo, las tediosas gestiones para obtener visados, la terrible comida, la suciedad y los infernales transportes públicos, la experiencia de Africa Occidental ha sido de verdad, sin fachada, sin mezcla, sin contaminación exterior, humanamente impactante. Einstein dijo: “el que no posea el don de maravillarse o entusiasmarse más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados”. 210 LOMÉ, TOGO Aterricé en Lomé el 12 de Enero, en un avión que partía de Johannesburgo. Air Afrique vuela desde Sudáfrica hasta Togo con escala intermedia en Abidjan (Costa de Marfil). Era más barato terminar el viaje en Togo que en la escala anterior en Abidjan. Aún no lo entiendo. Lomé es una plácida ciudad costera entre Benín y Ghana, a aproximadamente doscientos kilómetros al oeste de la atormentada Nigeria. Es la capital del alargado y estrecho reino de Togo. Al contrario que muchos países de África occidental, se puede llegar a Togo sin visado. En el mismo aeropuerto te lo estamparán en el pasaporte. La ciudad me recibió con una noche de calor pegajoso y húmedo. En esta época el armattan o arena y polvo del desierto sahariano, permanece suspendido en el aire durante tres meses, ocultando el sol y manteniendo a raya las insoportables temperaturas de un día con cielo limpio. La primera noche en esta parte del mundo fue especial. A la una de la madrugada, después hacer varias llamadas desde el aeropuerto y descubrir que todas las pensiones de mi lista estaban completas o que nadie descolgaba el teléfono, hice caso a un togolés que me insistía para que le acompañase al hotel/pensión Robinson, al Este de Lomé, cerca de la playa y de la frontera con Ghana. Llegué a Robinson a las dos de la mañana. Es un lugar peculiar frecuentado por europeos cincuentones, con aspecto desahuciado o de estar atrapados en un lugar al que no pertenecen ni les gusta, pero del que les falta voluntad para huir. Atravesé rápidamente la terraza-restaurante y un par de ellos me saludaron con desgana mientras varias almas solitarias en cuerpo blanco, apoyadas en la barra, escrutaban su vaso de whisky, como en las películas americanas. Las prostitutas merodeaban y mendigaban una cerveza francesa a los lánguidos habitués europeos. Pedí la llave y subí a acostarme inmediatamente. A pesar de caer en la cama agotado, fue una noche larga. Hacía un calor asfixiante. Los mosquitos se colaban en tropel por los minúsculos huecos de la mosquitera y zumbaban en la oscuridad cerca de mis orejas. Durante toda la noche di vueltas en la cama, sudando bajo las enormes aspas de madera de un ruidoso, anticuado e inútil ventilador. 211 A la mañana siguiente, tras aplastar varias cucarachas que paseaban por mi colchón y echar media hora reparando la ducha de agua fría, bajé al bar para preguntar cómo llegar a la frontera con Ghana, a sólo dos mil metros del hotel. También pretendía obtener información sobre visados para mi futura entrada en a Ghana y cambiar dinero en el mercado negro, cuya tasa suele ser sensiblemente mejor que la oficial. La peluquera del hotel, que rondaba la barra del Robinson, me escuchó preguntar y se ofreció para acompañarme. Decía conocer el mejor sitio para cambiar mis dólares americanos por CFAs. El CFA es la moneda oficial de los países francófonos de esta parte de África. La simpática esteticienne, como quería que la llamase, me condujo cerca de la frontera hacia un grupo de hombres arrugados, sentados en la calle en cajas de cartón y vestidos con viejas túnicas descoloridas. Con asombro ví que los cambiadores manipulaban con sus ágiles dedos gruesos y ordenados fajos de viejos billetes de 100 dólares y cientos de miles de devaluados CFAs. Mi acompañante me sugirió que entregase parte de mis escasos ahorros a estos tétricos señores. Pasé algunos momentos de tensión y mi corazón latía rápido al soltar un par de billetes de 200 euros un par de ajadas y desconocidas manos. Andaba con cuatro ojos para que no estafaran, muy típico con los turistas extranjeros. Afortunadamente trataba con un profesional y todo salió bien: obtuve un 15% más que el cambio oficial. También averigüé que el visado para Ghana lo vendía en el puesto fronterizo. Ya mas tranquilo, empecé a disfrutar. Como mis asuntos en Togo iban sobre ruedas, el resto del día estuve paseando por Lomé sentado en el asiento trasero de los taxi-ciclomotores. Mi guía de lujo, la peluquera togolesa, me acompañaba en otro taxi-moto. Fué un magnífico primer día en Lomé. Para cerrar un día completo, por la noche esta chica invadió mi habitación con ganas de guerra, pero estaba muy relajado y no quería jaleo. Le abrí amablemente la puerta y la dejé ir. Durante los días siguientes tuve pocos problemas para hacer amigos togoleses. El día siguiente, 13 de Enero, me propuse patear la ciudad sólo. Como no podía ser menos, recorrí de cabo a rabo la Avenida 13 de Enero, una de las arterias principales. Paseé sin rumbo durante horas por una ciudad donde no ves un hombre blanco ni por asomo. Gente sentada en el suelo o que va atareada de un sitio a otro, aceras rotas, polvo, tráfico contaminante, escaso y mal ordenado, semáforos sin bombillas, edificios bajos, calor, mujeres en 212 cuclillas que venden comida rodeadas de cacerolas, niños desnudos, ventanas rotas, tiendas a pie de calle atiborradas de un poco de todo. Oteé en la lejanía una construcción de tipo andaluz que destacaba en este heterogéneo y desordenado paisaje urbano. Apresuré el paso, mi curiosidad crecía a medida que me acercaba. Terracota blanca, ventanas con arco de ojiva, tejas, rejas andaluzas... Cuando estaba cerca leí unas letras de hierro oxidado sobre el arco de entrada: La Bodega. Al asomarme me llevé una sorpresa mayúscula. Mis ojos recorrieron atónitos un restaurante en cuyas paredes cuelgan banderillas, capotes, fotos de la plaza de toros de la Maestranza y de las Ventas, carteles que con letra gruesa anunciaban “6 bravos toros 6” y en las mesas manteles de tela amarilla cruzados sobre manteles rojos. De fondo, música de Camarón de la Isla. Para cerrar este panorama folklórico-surrealista, un par de camareras togolesas con el pelo en un moño sobre la coronilla y culo respingón iban uniformadas con apretados trajes de luces, y se movían con desgana para atender a los escasos clientes. Pregunté a una de las toreras quien era el gerente. En vez de contestarme, se esfumó pasando a través de un arco con cortinilla de hilos llenos de bolitas multicolores que hacían clac-clac. Instantes mas tarde apareció un hombre blanco de mediana edad, enjuto, con la cara chupada, camisa de flores y pelo negro, largo y lacio sobre los hombros. Se presentó como Manolo, de León. Gitano de pura cepa. Mi tocayo empezó a recorrer el mundo cuando era muy joven. Sentados en una mesa, me narraba con gravedad que durante su vida había montado restaurantes típicos españoles en Lisboa, California, Australia, Bélgica y ahora probaba con África. Su nomadismo era el reflejo de una búsqueda imposible. Me confesó que se alegraba de recibir la visita de un español. Mientras le escuchaba, comía un gazpacho que sabía a rayos. Decía Descartes: “el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país”. Un rato después, Manolo se levantó para atender una urgencia y me quedé en la mesa. En el fondo del restaurante había un mzungu europeo que comía solo. Me acerqué para saludarle. Era un hombre de unos cincuenta años, con poco pelo, grueso y vestido con ropa sencilla. Me presenté en inglés y me contesto en inglés. Me di cuenta que el inglés no era su primer idioma. Le pregunté su nacionalidad. Me contestó: Spanish. Con alegría dije en español: ¡¡yo también!! La situación era parecida al chiste de los dos leperos que coinciden en un taxi londinense, uno es chofer y el otro 213 pasajero. Hablamos animadamente durante un rato. Le conté parte de mis correrías. Le traté con mucha confianza, casi como a un amiguete. Hasta que se me ocurrió preguntarle, -“Y tú, ¿que haces en Lomé?”. Con toda sencillez me contestó -“Soy el embajador español en Ghana y Togo”. -“lamadrequeloparió” me dije por dentro, manteniendo la compostura. Nuestro embajador está destinado en Accra, la capital del país vecino, pero estaba de visita de trabajo en Lomé durante un par de días, y casualmente almorzaba en La Bodega antes de regresar a Ghana. Me disculpé por mi naturalidad y desparpajo. Se rió y me contestó “Cuando pases por Ghana, no dejes de llamarme. Te invito a almorzar en mi casa“. Un mes después correspondí a la invitación. Pero esa es otra historia. Como algunos países de África Occidental, Togo tiene el régimen político de cualquier república bananera: Eyadema junior es presidente y su padre lo fue durante 38 años. El dictador de turno hace lo que le viene en gana, y solo será depuesto por un golpe de estado. El destino de este país lleva décadas bajo mano de hierro. Este mismo día, 13 de Enero, se celebraba el aniversario de la independencia de la metrópoli colonial en 1960. Creo que 9 de cada 10 togoleses no tienen la más remota idea de quien se ha independizado de quien. Destartalados autobuses llenos de campesinos llegaron la noche anterior desde el Norte el país. Habían recibido de los hombres de Eyadema la promesa de cobrar 6000 CFAs (unos 10 euros) por desfilar ante su presidente. En el bacheado paseo marítimo, frente al palco presidencial, se agolpaban miles de personas como testigos de un espectáculo grotesco. Una soldadesca mal formada y peor equipada desfilaba despacio, acompañada por vehículos y armamento pesado que parecía desenterrado de búnkeres de la segunda guerra mundial. Detrás marchaban cientos de niños y mujeres ataviados con trajes de fiesta y mostrando al presidente su mejor sonrisa. Desfilaban al son de estridentes marchas militares distorsionadas que escupían docenas de pequeños y mugrientos altavoces. Las cadenas de TV locales retransmitían el evento. La parodia continuó todo el día. Terminado el desfile, Eyadema declaró festivo el resto de la semana como broche de oro a su discurso patriótico, del que no entendí nada. 214 Este triste espectáculo es otro golpe que destierra más mi ingenua esperanza de que a corto o medio plazo África tenga un futuro económico y político digno… o mucho tendrían que cambiar las cosas. CEREMONIA VUDÚ EN BENIN Pocos días después viajaba hacia la cercana Benin en un vetusto taxi, por la carretera de la costa. Iba apretujado en el asiento trasero entre cuatro africanos. Los tres que iban delante hacían que el chofer condujera con el brazo de derecho y medio esternón saliendo de la ventanilla. Dicen que Benín y Nigeria son la cuna del vudú. Desde aquí se exportó al Caribe. Mi mayor interés era ver, sentir, experimentar muy de cerca una des estas extrañas ceremonias en la que todos los miembros de la aldea se reúnen durante varias noches para llamar a sus dioses e implorar fortuna, o para en secretos y discretos grupos, desear maldades a enemigos e invocar espíritus ancestrales. Necesitaba alejarme de las zonas frecuentadas por turistas blancos. Por recomendación del taxista, que era del interior del país, tomé una furgoneta pública hacia Adokonou, una pequeña aldea que no aparece en los mapas, cerca de Abomey. Según me informó el conductor de la furgoneta, en esta aldea se celebraría en breve el cumpleaños del jefe de un conocido clan local, y durante tres días el pueblo aprovecharía este aniversario para pedir a sus dioses ayuda y buena suerte. Llegué a Adokonou en el sillín trasero de un ciclomotor-taxi conducido por un africano con una enorme cicatriz desde la frente hasta la barbilla. Una larga línea recta con puntos simétricos a ambos lados. Parecía tallada artesanalmente. En el Oeste de Africa los recién nacidos son sometidos por la familia a un rito de iniciación en el que sufren largos y profundos cortes en las mejillas. Estas dolorosas y perpetuas señales les identificará el resto de sus vidas con una tribu o clan familiar. Los aldeanos de Adokonou se sorprendieron por la inesperada aparición de le blanc (así llaman a los blancos) en su remoto hábitat. Enseguida me ofrecieron alojamiento en la choza de Da-Ravivi, uno de los cabecillas de la familia que iba a ser homenajeada. Así como en los casi extintos bancos de inversiones de 215 Manhattan muchos empleados son vicepresidentes, en las tribus de Benín casi todos los hombres maduros son reyes. Da significa rey. Nuestro DaRavivi es chofer, no muy inteligente, gordo y bonachón. El día de mi llegada me paseó orgulloso por la aldea, cogido de la mano. La choza de Da-Ravivi es de cemento y barro (un lujo en Adokonou). Vive cerca de sus tres esposas, que cocinan y limpian, recogen leña y cuidan de la extensa prole, al descubierto sus pechos secos y fláccidos, como bolsas de té usadas. Los hijos juegan desnudos a su alrededor, llenos de churretes, con sus panzas hinchadas y sus enormes cabezas llenas de moscas. Pero siempre encontraban un motivo para sonreir. Da-Ravivi no duda en cederme su cama, el único mueble importante que posee. Las tres esposas viven en chozas separadas. El rey visitará a una por la noche y dormirá con ella si le cocinó bien durante el día. Me asigna como guía inseparable a Justine, su hija mayor. Justine tiene 18 años y complexiones típicas del África subsahariana: piernas cortas, pechos grandes, piel muy oscura, ojos saltones, pelo estropajo, culo respingón, labios muy gruesos, y mucha vitalidad. Su vestido es un paño único de vivísimos colores enrollado alrededor de cuerpo, y otro paño en la cabeza. Camina con las puntas de los pies muy abiertas, como un pato. Está obligada a arrodillarse para servir la comida y bebida a su padre y tíos. Da-Ravivi se ocupa de gestionar mi asistencia al gran evento. Me cuenta en un francés chapucero que los blancos no visitan nunca estos lugares. Menos aún como yo, que quiero tomar fotografías. Durante el resto del día, aldeanos y familiares se acercan a la choza para saludarme. Algunos me observan como el que mira a un marciano. La gran ceremonia vudú en honor a la familia de Da-Ravivi comenzaba esa misma noche. Tomándome de la mano, Justine me condujo hasta el centro de la aldea, donde al aire libre cientos de personas se sentaban haciendo un amplio círculo alrededor de una explanada de tierra y polvo, bajo la luz de la única lámpara eléctrica de Adokonou. Muchos me observaban con curiosidad pero con respeto. Se respiraba expectación. Algo iba a ocurrir. Tras una larga espera se escuchó un murmullo, se abrió el círculo de gente en uno de sus extremos y se introdujo hasta el centro un desvencijado Peugeot 504 (¡¡un coche!!). Silencio. El chofer descalzo abre la puerta para que descienda un enorme y obeso negro enrollado en alegres y lujosas telas estampadas, blandiendo un bastón, y cubierto de quincallería que se 216 derrama sobre su voluminoso tórax. El tipo es imponente. Se acerca con paso grave hacia las sillas de plástico instaladas para él y su séquito de más de una docena de esposas y familiares. Su nombre es Da-Da o Rey-Rey. Solemnemente se acomoda en la silla cuyas patas están a punto de doblarse, hace un gesto hacia abajo con la mano y comienza un rosario de reverencias: aldeanos bien vestidos se turnan para arrodillarse a los pies de Da-Da, tocando el suelo con la frente y echándose polvo por detrás del cogote. Es una forma de mostrar respeto. El rey de reyes ignora olímpicamente la procesión de súbditos que se tiran a sus pies, mientras estudia con los ojos semicerrados a la multitud que le rodea y a los numerosísimos niños traviesos que se revuelven con impaciencia sentados en el suelo con las piernas cruzadas, en espera del inicio de la ceremonia. Da-Da me ve entre la multitud y me hace un gesto con el dedo para que me aproxime. La gente me da suaves empujoncitos por detrás. Me llama el gran rey. Cuando estoy delante de él comienzo una genuflexión, pero me toca el hombro y me dice en un correctísimo francés y con una sonrisa: no es necesario que le blanc me reverencie. Me ofrece una silla a su lado, desplazando a algún cortesano desafortunado, y me regala un salvoconducto verbal para tomar fotografías y moverme libremente entre la multitud. Por unos momentos, me sentí un tipo muy importante. Poco después el rumor comienza a decrecer, hasta que un manto de silencio sepulcral envuelve a la multitud. Empiezan a redoblar los tambores, primero flojos y lentos. Sube la intensidad hasta que al menos 20 tambores resuenan atronadores y traquetean a un ritmo rápido. De repente, se forma una brecha en el extremo sur de la multitud, y una gruesa y ordenada fila los fetiches avanzan con pasos cortos buscando el centro del círculo. Los fetiches son aldeanas que han alcanzado un status especial en la religión animista, representan el nexo entre los dioses y el mundo. Conté más de ciento cincuenta, siendo la mayoría ancianas encorvadas, pero con una fuerza y pasión endemoniada. Las fetiches van ataviadas con telas blancas bordadas y enrolladas alrededor de sus flacos cuerpos, y muchos kilos de quincallería barata colgando de la cintura, cuello, orejas, brazos y tobillos, además de una cimitarra en el costado, turbante en la cabeza y otros adornos difíciles de recordar. Caminan solemnemente hasta y se ordenan en una fila de a dos. Me vino a la mente que durante esa misma mañana, previa a la ceremonia, me había detenido a observar grupos de fetiches que paseaban por la aldea en fila de a uno, al son de unas campanillas. A su 217 paso todos debíamos inclinarnos. Algunos aldeanos se tiraban a sus pies rogando. Entonces las fetiches interrumpían momentáneamente su caminar y tocaban las palmas al aire, traspasando fortuna al fiel devoto. ¡Cuánta fe! Es de noche pero el calor sigue siendo sofocante. La percusión asciende lentamente hasta adquirir un nivel molesto, perdiendo el ritmo y creando una sensación de caos y éxtasis entre los presentes. Los primeros fetiches ya han llegado al centro del círculo y empiezan a contorsionarse con movimientos espasmódicos. El centro es tomado por grupos de hasta diez interlocutores con los dioses, y patean el polvo con las plantas de los pies, mientras ondulan los codos agitándose como gallinas. Mantienen las palmas abiertas boca abajo mientras avanzan y retroceden con la mirada fija en el suelo. El ruido de los tambores es ensordecedor. El público observa quieto. El primer grupo se aparta y otro grupo de fetiches poseídos toma el centro para relevarles en este baile extático. Aunque me resultara increíble, la ya estruendosa percusión sigue su ritmo ascendente y alcanza un nivel de decibelios comparable a la ira de una tormenta huracanada en la jungla más densa. Los enajenados percusionistas conseguirían mantenerlo durante horas. Varios fetiches masculinos representando al diablo, el bufón, el mago y el brujo se mezclaron con el grupo que se contorsiona en el centro del círculo, y rebajan el nivel de tensión cuando se ponen a realizar extraños movimientos, y el público se relaja y empieza a divertirse. Da-Da observa todo esto apoltronado en su silla, con expresión de hastío. Gritándole al oído y ayudándome con la mano, le pido que me deje hacerle una foto. Me contesta en francés diciendo attendez, s´il vous plait. Con dificultad el rey se reacomoda en la silla, se recoloca los paños alrededor de su enorme torso, toma el bastón con las dos manos y adopta una posición regia, con la barbilla alta y sin dejar de mirar a la cámara. Antes y después de esta ceremonia me interesé por su sentido y orígenes, pero sólo encontré evasivas. Ryszard Kapuscinski escribe en Ébano: “el mundo espiritual del africano es rico y complejo, y su vida interior esta impregnada por una profunda religiosidad. El africano cree en la existencia simultánea de tres mundos, diferentes pero ligados entre sí” “El primero es el que lo rodea, es decir, la realidad visible y tangible que se compone de seres vivos, personas, animales y plantas, y de objetos 218 muertos, como las piedras, el agua, el aire. El segundo es el mundo de los antepasados, de aquellos que han muerto antes que nosotros, pero que no parecen haber muerto del todo, no definitiva e irremediablemente. Al contrario, en un sentido metafísico, siguen vivos, e incluso, son capaces de participar en nuestra vida real, influir en ella y moldearla. Por eso el mantener buenas relaciones con los antepasados es una condición para tener una vida feliz y, a veces, incluso para poder conservarla. Finalmente, el tercer mundo es el reino de los espíritus, extraordinariamente rico; espíritus que llevan una existencia independiente pero que al mismo tiempo viven dentro de cada ser, cada realidad, cada sustancia y cada objeto, en todas las cosas y en todas partes.” La fiesta continuó durante otro día completo con otra noche. Las variaciones sobre lo que ví en la primera velada fueron pocas, por lo que me cansé de tanto jaleo cuyo sentido último no comprendía. Un día después llegó el momento de la despedida. Diplomáticamente rechacé el ofrecimiento de la familia de Da-Ravivi para llevarme a Justine conmigo. No les importaba donde fuera, lo importante es que creían que la llevaría a un mundo mejor. Esto fue consecuencia de que la noche anterior había cometido el error de defenderla verbalmente ante su familia. Su tío le había golpeado en la cabeza por derramarle en la rodilla unas gotas cuando, arrodillada, le servía agua en un vaso. El inesperado resultado fue que todos pensaron que estaba enamorado de ella. Esta situación, unida a mi rechazo a pagar una elevada cantidad de dinero por alojarme en casa de Da-Ravivi y por asistir a la ceremonia, crearon un ambiente tenso durante mi despedida. El adiós no fue amigable y partí de Adokonou antes del amanecer sin recibir un au revoir o un abrazo. Algunos de los que me habían recibido con los brazos abiertos vigilaban mi partida despiertos y agazapados tras los marcos y ventanas de las chozas. Fue uno de los momentos más tristes del viaje. Al día siguiente llegué a Lomé, en Togo. Me sentía terriblemente y caí postrado en un camastro, sólo, con fiebre alta, espantosos temblores, diarrea y vómitos. Dos días después, en pocos minutos, y tras mucho revolverme sudoroso en el colchón de paja, todos los síntomas desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces creo algo en las ceremonias vudú y en las maldiciones a distancia. 219 EL PADRE PEPE Tras la experiencia en la cuna del vudú en Benin, y recuperado de la breve pero intensa enfermedad, me encaminé hacia una misión católica cerca de Dapaong, Togo, 700 kilómetros al norte de Lomé y muy cerca de la frontera con Burkina Faso. Las doce horas de furgoneta desde Lomé hasta Dapaong fueron un auténtico suplicio. Viajé comprimido en un viejo trasto a lo largo de una interminable carretera llena de socavones tan grandes como bañeras, soportando una temperatura y humedad asfixiante. Nuestra chatarra iba sobrecargada de objetos y africanos. Además, el togolés que sudaba a mi costado no paraba de repetirme convencido que estaba destinado a ser el próximo presidente de Togo. Me veía reptando por el techo de una habitación, como en la película Trainspotting. Como es habitual, la furgoneta paraba cada veinte minutos en un control de carretera para sobornar al soldado de turno. Durante esta larga jornada pasamos de la vegetación exuberante y calor tórrido y húmedo del sur a los parajes secos, calurosos e inhóspitos del norte de Togo. Kapuscinski cuenta su experiencia en un autobús en Senegal: “Al final llegó un autobús pequeño marca Toyota. Estos vehículos disponen de doce plazas, pero aquí transportan a más de treinta pasajeros… cuando el vehículo va lleno, pero alguien tiene que subir o bajar, todos los pasajeros tienen que hacer otro tanto. La exactitud y estanqueidad de los que se encuentran en su interior equivale a la precisión de un reloj suizo, y cada individuo que ocupa una plaza tiene que contar con el hecho de que las próximas horas no podrán mover ni tan siquiera un dedo del pie. Las peores son las horas de espera, cuando en un autobús recalentado y asfixiante, hay que quedarse sentado y quieto hasta que el conductor reúna el numero completo de pasajeros.” Kapuscinsky hace una magistral descripción de uno de mis mayores aprendizajes en este continente; la noción que el africano tiene del TIEMPO: “el europeo y el africano tienen un sentido del tiempo completamente diferente; lo perciben de maneras dispares y sus actitudes son distintas. Los europeos están convencidos de que el tiempo funciona independientemente del hombre, de que su existencia es objetiva, y en cierto modo, exterior… tiene que respetar plazos, fechas, días y horas… los africanos, perciben el tiempo de manera bien diferente. Para ellos el 220 tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Es el hombre el que influye sobre la horma del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso” Pero sigamos con la descripción de un viaje en un autobús africano, según el aventurero y periodista polaco: “el africano que sube a un autobús nunca pregunta cuando arrancará, sino que entra, se acomoda en un asiento libre y se sume en el estado en el que pasa gran parte de su vida: una inerte espera”. “En el caso de nuestro Toyota, la espera se prolongó durante cuatro horas y cuando ya estábamos a punto de salir, al subir, nuestro chofer, que se llamaba Traoré, descubrió que alguien le había robado un paquete de su asiento, que contenía un vestido para su novia…Traoré había caído en tal estado de rabia, furia, cólera e incluso locura, que todos los presentes en el autobús nos encogimos temerosos… En aquella ocasión ví una vez más que en Africa… la reacción ante el ladrón entraña un rasgo irracional, rayano en la locura… por eso, paradójicamente, el trabajo de la policía no consiste tanto en perseguir a los ladrones como, más bien, en defenderlos y salvarles el pellejo.” Antes de salir de España alguien me había contado que en tierras lejanas y desconocidas de África, el padre Pepe regenta una misión católica con la autoridad que le confiere el enorme cariño y respeto de los que están dentro y fuera de su rebaño, sean cristianos o animistas. Pepe es un granadino de treinta y pico años, estatura media, siempre viste con ropa informal, es campechano y desprende una energía y ganas de vivir envidiables. Aterrizó hace un año en la remota aldea de Dapaong y aún no se siente cómodo con los dialectos locales. Pero no importa, porque todos los días hace auténticos milagros entre cientos de nativos que acuden a solicitarle asistencia de cualquier índole. Pepe vive en una casita sencilla pero sólida con Umbu, su ayudantecocinero. Umbu, no habla nada de español, pero está bien entrenado en juegos de palabras. Nada más llegar, me preguntó en francés con semblante serio: -Umbu: Manuel, cést quoi finco? -Yo: ¿finco? -Umbu (en castellano): por el c... te la hinco. ¡¡ Ja Ja Ja!! 221 Poco después, a través del ayudante, le devolví la jugada al culpable: -Umbu: je suis mones -Padre Pepe: ¿mones? -Umbu (en castellano): no me toques los c.... ¡¡ Ja Ja Ja!! Durante los días que estuve en la misión, Umbu no paró de pegárnosla con palabras que terminaban en ones. Ayudado por dos ancianas monjas francesas de muy escasa estatura y aspecto frágil, pero con enorme corazón y voluntad de hierro, entre las labores de Pepe está la administración espiritual de una extensa diócesis con miles de fieles. Pero también hace sus pinitos como médico curando, vendando y extirpando las heridas e infecciones de una larga fila de campesinos, niños y mujeres que hacen fila frente a su puerta desde antes de amanecer, todos los días de la semana. También ejerce de maestro en varias escuelas locales, coordina la actividad educativa de su diócesis, y regularmente organiza sencillas ferias y concursos en las áridas aldeas chamuscadas por el sol para reunir dinero y reconstruir el techo de alguna escuelita destruida por las torrenciales lluvias de la estación húmeda. Pepe financia con un exiguo presupuesto docenas de pequeños proyectos en la zona. Por ejemplo, la creación de una escuela de costura para compensar el miserable status social de las mujeres de Dapaong. O la construcción de un albergue que protege a alguna viuda anciana de un inevitable apaleamiento, cuando por azar y a distancia son condenadas por algún brujo sólo porque en algún lugar cercano ha nacido un bebé maldito. Un niño es maldito cuando durante el parto aparecen primero las piernas. Pepe también me mostró las obras de una residencia para alojar y proteger a las jóvenes que huyen de un matrimonio convenido por su progenitor. En algunos casos el matrimonio se arregla cuando ellas aún no han nacido. Es habitual que, a cambio de una dote, chicas de 15 o 16 años se conviertan en la tercera o cuarta esposa y esclava de un rico anciano. Nuestro cura es un cruce entre Indiana Jones y la madre Teresa. Después de tres entretenidos y enriquecedores días en la misión, abandoné Togo con pena, y puse los pies en el polvo de Burkina Faso (antiguo Alto Volta) camino hacia Mali, en el corazón de Africa Subsahariana. Su capital Ouagadougou (Ouaga) tiene poco interés. Como muchas grandes ciudades africanas, es calurosa, grande, fea, sucia y caótica. 222 El viaje y la llegada a Ouaga fueron terribles. De nuevo viví una odisea en una furgoneta-lata, paradigma del transporte público y la filosofía de vida en esta parte del mundo. Una vez más, doce horas a 40 grados centígrados para recorrer sólo 250 kilómetros, acompañado por 19 pasajeros donde solo caben 9, todos apretujados como gallinas que van al matadero. La vieja furgoneta se averiaba y pinchaba cada pocos kilómetros (arreglar sólo una de las averías consumió tres horas), se paraba cada dos por tres para negociar el soborno con el militar de turno. Una de las averías tardo tres horas en arreglarse, mientras paciente y estoicamente nos resguardábamos del gran disco llameante bajo un árbol retorcido, al borde del pedregoso arcén, en algún lugar en medio de la nada. Durante el viaje, el sufrido conductor tuvo que suplicar el paso en más de veinte controles de carretera. Llegamos a medianoche a las inmediaciones de Ouaga. Desplazarse de un sitio a otro sobre cuatro ruedas puede convertirse en un acto heroico. Pero la pesadilla no había terminado. Cerca del final del agónico trayecto, la extenuada furgoneta vomitó al primer pasajero en los suburbios de la capital. Media hora después, mientras la ciudad dormía y bajo una luna llena y acogedora, comenzamos la descarga en el mercado central de cientos de kilos de mercancía que llevaban un día bamboleándose en la baca. Durante una hora los pasajeros colaboramos en bajar las ochenta cajas de quince kilos cada una llenas de chocolate (¡!) que nuestro conductor transportaba ilegalmente. En ese momento entendí el por qué de tanta entrega de dinero a los desarrapados soldados en cada control de carretera. Sólo pensaba en meterme en una cama para dormir 18 horas. Pero la Ley de Murphy volvió a cumplirse y las cosas empeoraron aun más: la pasajera obesa que iba sentaba a mi lado descubrió que el pasajero que se había apeado un rato antes en los suburbios le había robado un zapato nuevo. A las dos de la madrugada la furgoneta, con todos sus pasajeros, regresó a los arrabales de Ouaga para buscar al ladrón. Tras dar muchas vueltas por callejones inmundos, el chofer tuvo un momento de lucidez y decidió que el caco se había esfumado definitivamente, y estaría durmiendo a pierna suelta en alguna choza. Volvimos todos a la ciudad. Pero ahora viene lo mejor del viaje: a partir de este momento, la furgoneta con sus 18 pasajeros inició la búsqueda de una pensión económica para “le blanc” (un servidor). Primer tugurio, no hay cama, segundo, tercero y cuarto, tampoco. En cada parada todos se bajaban para acompañarme y golpear la puerta despertando al desafortunado encargado. En la quinta 223 pensión: ¡aleluya! En la oscuridad, un tipo soñoliento, en pijama y descalzo balbuceó en francés que disponía de catre para el europeo. Me sentía como un marinero de La Santa María que ponía el pie en tierra. Cada uno de los pasajeros se despidió de mí con un sincero abrazo. Un proverbio japonés dice “es mejor viajar lleno de esperanza que llegar”. Tierno Galván dijo “bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad”. Nos falta esa infinita paciencia de los africanos. Creo que sólo la alcanzaremos cuando dejemos de lado nuestra obsesión por medir el tiempo. EL PAIS DOGÓN El viaje desde Ouagadogou hasta Mali dura varios días por pistas de tierra y polvo a través de paisajes semidesérticos. La distancia es corta pero los transportes son escasos y lentos. En el camino me detuve una noche en Ouayghia, un pueblo burkinabés sucio y populoso. Paseando por las calles antes de acostarme me enteré de que esa misma noche televisaban un amistoso de fútbol entre España y Francia. Pagué diez céntimos por una silla en la azotea del club social, en un edificio de adobe de dos pisos. En una noche con temperatura agradable y rodeado de 150 simpáticos burkinabeses francófonos, fui el único que animó a la selección española. Por desgracia nuestra selección perdió y me quedé con las ganas de mofarme del divertido auditorio. Llegué a Bankass, ya en territorio de Mali, después de recorrer muchos pequeños trayectos haciendo auto-stop, y con los pulmones inundados de polvo. Para un hombre blanco es fácil moverse por Africa a dedo. Mali es uno de los cinco países más pobres del mundo, con el 20% de su PIB que proviene de donaciones extranjeras. Bankass es el punto de partida para entrar en el universo Dogón, patrimonio de la humanidad según Unesco. Los dogones malíes forman una menguante tribu estancada en una aislada zona desértica, en las faldas de la Falla de Bandiagara. Ocupan chozas de barro agrupadas en pequeñas aldeas escalonadas. Han conseguido mantener su religión, arte y costumbres, resistiendo los embates de la impetuosa expansión del Islam por África del Norte y Occidental. 224 La etnia Dogón fue expulsada de su asentamiento originario hace mil años, cuando sus jefes se negaron a ser absorbidos por el tsunami musulmán. Emigraron hacia el sur en busca de refugio y se quedaron en Mali. Tras cien años de guerra, echaron a los pigmeos de las cuevas de Bandiagara, una falla que se extiende 150 kms en un entorno desértico, caluroso y hostil. Los dogones construyeron sus asentamientos, suspendidos en los bordes rocosos de la falla, para protegerse de los ataques de mercaderes de esclavos musulmanes. Crearon una espectacular arquitectura colgante, inventaron una peculiar agricultura en terrazas y un desconocido sistema de enterramientos y tumbas. Da la impresión que esta tribu permanece estancada en la edad media. Hace un siglo descendieron de la falla y hoy viven en el llano a la sombra de la escarpada y alargada formación tectónica. Son absolutamente dependientes de los escasos pozos de agua subterránea, que se están secando. El arte, la marginalidad, los extravagantes ritos con máscaras y sus ceremonias animistas hacen que el pueblo dogón sea exótico y visualmente atractivo. Estas peculiaridades le han convertido en una de las atracciones turísticas de Mali. Como ya ocurre con los masai en Kenia y Tanzania, en poco tiempo dejarán el cultivo del mijo y la talla en madera, se convertirán en animales de feria y su principal fuente de ingresos será el dólar o euro cobrado por cada foto que les hace un turista europeo que se sube a un jeep en marcha con guía uniformado, y duerme en un hotel de lujo. Afortunadamente, las antiguas esculturas y máscaras dogón están entre las piezas más cotizadas de cualquier tienda europea de arte africano. Queda poco tiempo: el País Dogón y otros lugares fabulosos, como partes de China, Tibet y Chile, son tesoros que hay que conocer pronto, antes de que sucumban frente a los zooms de las hordas chinas y japonesas y a las cultivadas observaciones de los jubilados de Arkansas. En el albergue de mochileros de Bankass formamos un improvisado grupo de tres, compuesto por una francesa cincuentona, un guía local y el menda. Nos dirigimos a Ende, el poblado dogón más cercano. Viajamos a paso de tortuga subidos a una plataforma con ruedas de madera tirada por un buey cubierto de moscas verdes. Durante los días siguientes caminamos hasta Yabatalu y Benigmato. En esta parte de la falla se agrupan unas quince poblaciones. Nos arrastramos de aldea a aldea bajo un sol de justicia y temperaturas muy por encima de los 40 grados. Tratábamos de aprovechar 225 el fresco de las primeras y últimas horas del día. A partir del mediodía era imposible mover un dedo porque el calor era espantoso. Durante las cálidas y agradables noches dormíamos al aire libre, enfundados en sacos de dormir, en los tejados de casitas de adobe, tapados con una oscura manta tachonada de lucecitas parpadeantes. Tras abandonar el País Dogón continué hasta Djenné (Mali) en otra odisea sobre cuatro ruedas que no vale la pena contar para no ser redundante. Djenné, patrimonio de la humanidad, es una ciudad musulmana situada en la confluencia entre los ríos Níger y Bani. Su peculiar arquitectura de casas y mezquitas de adobe con esquinas redondeadas, callejones estrechos y el impresionante mercado de los lunes hacen de Djenné, junto a Zanzíbar, un auténtico deleite para cualquier fotógrafo amante del África más auténtica. Tras descansar en esta bulliciosa y bella ciudad, desanduve el camino durante varios días y entre polvo y piedras regresé hasta Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Por casualidad comenzaba la Copa de África, un torneo de selecciones equivalente a la Eurocopa de fútbol. En África el fútbol se vive con una pasión comparable a la de Sudamérica. Mientras hacía gestiones ante el comité organizador para obtener una acreditación de periodista (que me fue denegada por mentiroso) conocí a un africano sobrino del ex primer ministro de Camerún. Gracias a este curioso personaje pasé tres días almorzando y cenando con los jugadores de la selección nacional de Camerún y hablando de Boca Juniors y Argentina, en castellano, con el 10 de la selección. Asistí a la ceremonia y partido de inauguración, y animé al equipo de Burkina como si fuera un africano más. Vuelvo al presente. Llevo tres días en Ghana y varias horas frente al monitor de esta oficina que sigue desierta. Esta tarde voy a almorzar en casa de Diego, el embajador español que conocí en La Bodega, en Lomé. En tres días salgo hacia Abidjan, en Costa de Marfil. Viajaré bordeando la playa y aprovecharé para visitar algunos de los numerosos e infames fuertes que los europeos construyeron hace un par de siglos para hacinar a quince millones de africanos, en espera del galeón que les embarcaría hacia una vida de esclavitud en América y el Caribe. Desde Abidjan volveré a España, que ya tengo ganas. Necesito regresar con urgencia porque mi aparato digestivo está muy revuelto y no se cansa de jugarme malas pasadas. 226 Carlos Castaneda dice en Viaje a Itxlán: “Un guerrero no necesita historia personal. Un día descubre que ya no es necesaria, y la deja. La historia personal debe ser constantemente renovada diciéndole a los padres, parientes y amigos todo lo que uno hace. En cambio, para el guerrero que no tiene historia personal, no son necesarias explicaciones; nadie se enfada o desilusiona con sus actos. Y sobre todo, nadie le inmoviliza con sus pensamientos y sus expectativas”. 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238