Bernardo Kordon
Anuncio
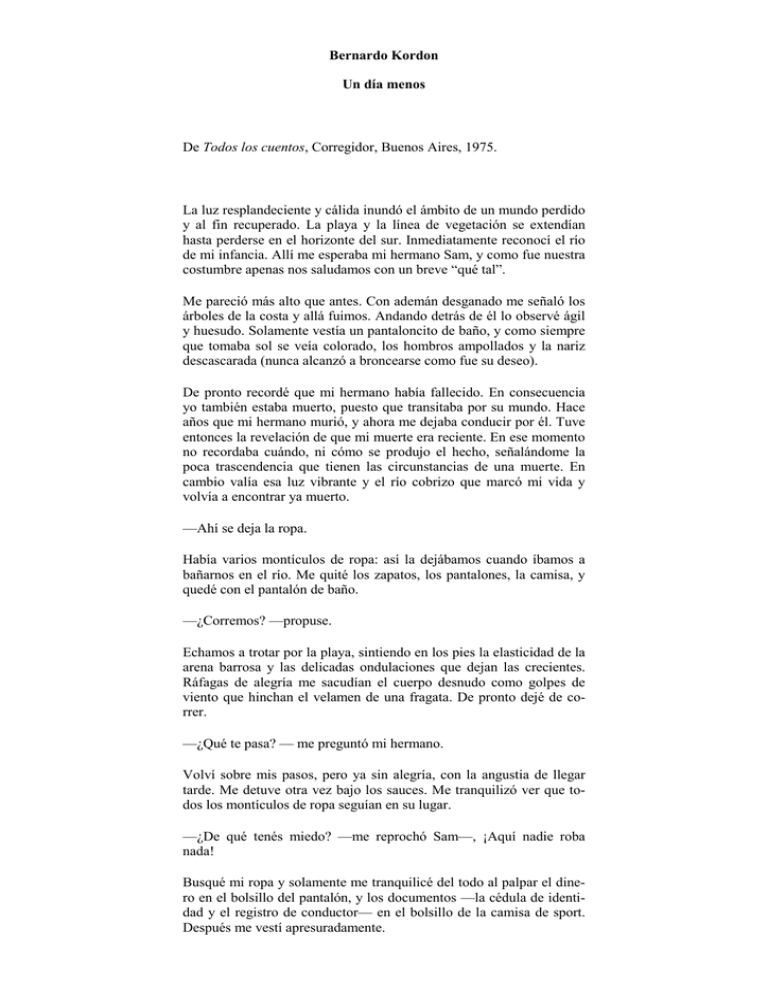
Bernardo Kordon Un día menos De Todos los cuentos, Corregidor, Buenos Aires, 1975. La luz resplandeciente y cálida inundó el ámbito de un mundo perdido y al fin recuperado. La playa y la línea de vegetación se extendían hasta perderse en el horizonte del sur. Inmediatamente reconocí el río de mi infancia. Allí me esperaba mi hermano Sam, y como fue nuestra costumbre apenas nos saludamos con un breve “qué tal”. Me pareció más alto que antes. Con ademán desganado me señaló los árboles de la costa y allá fuimos. Andando detrás de él lo observé ágil y huesudo. Solamente vestía un pantaloncito de baño, y como siempre que tomaba sol se veía colorado, los hombros ampollados y la nariz descascarada (nunca alcanzó a broncearse como fue su deseo). De pronto recordé que mi hermano había fallecido. En consecuencia yo también estaba muerto, puesto que transitaba por su mundo. Hace años que mi hermano murió, y ahora me dejaba conducir por él. Tuve entonces la revelación de que mi muerte era reciente. En ese momento no recordaba cuándo, ni cómo se produjo el hecho, señalándome la poca trascendencia que tienen las circunstancias de una muerte. En cambio valía esa luz vibrante y el río cobrizo que marcó mi vida y volvía a encontrar ya muerto. —Ahí se deja la ropa. Había varios montículos de ropa: así la dejábamos cuando íbamos a bañarnos en el río. Me quité los zapatos, los pantalones, la camisa, y quedé con el pantalón de baño. —¿Corremos? —propuse. Echamos a trotar por la playa, sintiendo en los pies la elasticidad de la arena barrosa y las delicadas ondulaciones que dejan las crecientes. Ráfagas de alegría me sacudían el cuerpo desnudo como golpes de viento que hinchan el velamen de una fragata. De pronto dejé de correr. —¿Qué te pasa? — me preguntó mi hermano. Volví sobre mis pasos, pero ya sin alegría, con la angustia de llegar tarde. Me detuve otra vez bajo los sauces. Me tranquilizó ver que todos los montículos de ropa seguían en su lugar. —¿De qué tenés miedo? —me reprochó Sam—, ¡Aquí nadie roba nada! Busqué mi ropa y solamente me tranquilicé del todo al palpar el dinero en el bolsillo del pantalón, y los documentos —la cédula de identidad y el registro de conductor— en el bolsillo de la camisa de sport. Después me vestí apresuradamente. —¿Seguimos corriendo? —invitó mi hermano. —Bueno —acepté—. ¿Pero dejás todo tirado de este modo? Sin esperar respuesta revisé su ropa. Sólo le encontré la cédula de identidad otorgada por la Policía Federal. —Te la llevo —le dije. Tomé su cédula, revestida de material plástico, y la guardé en el bolsillito delantero del pantalón. Echamos a correr, esta vez directamente hacia el agua. Ya iba a meterme en el río cuando recordé que ahora estaba vestido, y en un esfuerzo desesperado endurecí los músculos para detener mi carrera. Entonces desperté. Salí al corredor de la vieja casa. Mi madre preparaba la mesa para almorzar. Le conté que terminaba de soñar con Sam. ¿Pero fue sólo un sueño? Me dominó la duda. Metí los dedos en el bolsillito delantero del pantalón y allí encontré una cédula de identidad. Lentamente la llevé hasta mis ojos y vi el nombre de mi hermano y su foto. Entonces sí: la revelación me llenó el pecho con una esperanza infinita. Contuve un grito de horror y alegría al comprobar que había vuelto con un testimonio del más allá. Me prometí guardar el secreto para siempre. Lo juré de mil modos, sabiendo que la menor flaqueza rompería el sortilegio. Lo importante era aguantar ese grito que crecía en el pecho. Apreté los dientes, pero todo resultó inútil: finalmente grité el secreto y entonces desperté por segunda vez. Estaba solo en la cama y comenzaba un nuevo día. No estaba mi hermano, ni la playa, ni la vieja casa. Solamente un día menos de vida, y ningún golpe de viento para henchir la vela de una esperanza.
