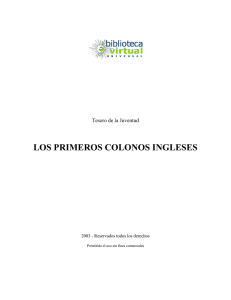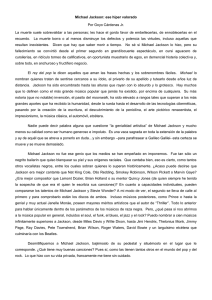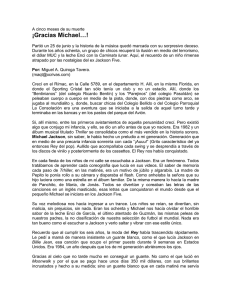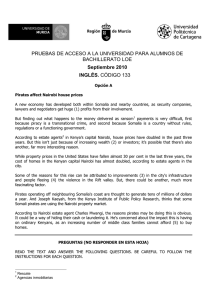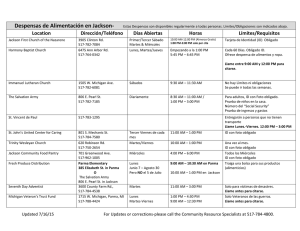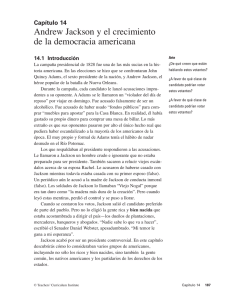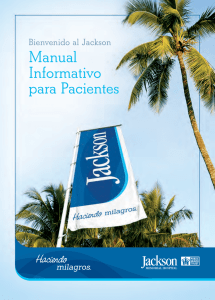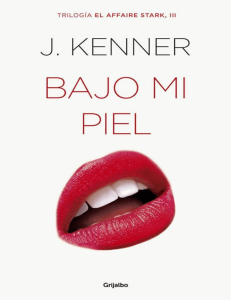Dos caminos - Libros UNAM
Anuncio

Dos caminos Paul Medrano Textos de Difusión Cultural ediciones de punto de partida Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura México, 2009 E l Jackson había memorizado las instrucciones de Miran­ da: lo había dejado al mando de la operación: llevar el encargo hasta Brownsville. Ésa era la regla más importante, y la única: llevarlo. Con ese mandato, tenía la libertad de rom­per cuanta ley se le atravesara. ­Matar, evadir, sobornar, mentir, pero eso sí, y en eso los jefes eran inflexibles, no le perdonarían, bajo ninguna razón, que abandonara la carga. Encendió la camioneta y miró por los espejos para cerciorarse de que todos estuvieran en su posición. Un matrimonio simulado iba justo detrás de él, a bordo de una vagoneta familiar. Más adelante iba la carga disfrazada de camión de paquetería, y en los costados, dos autos más con dos tripulantes cada uno. En realidad faltaba muy poco para el final de la encomien­da. Con experiencia en esos viajes, sabía que lo difícil era cru­zar la línea fronteriza, porque del otro lado era más seguro circular con dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína. Pero es­ta vez parecía más fácil aún porque habían llegado a un acuer­do con todo el turno de la aduana para pasar sin problemas. Aun­ que la paga ya se había hecho y el Jackson había in­sis­ti­do en bajar la guardia, Miranda informó que, por instruc­ciones del vie­jo, la vigilancia sería la misma, por si las dudas y la gen­te del Chacho, dijo. En menos de quince minutos ya estaban transitando por tierras gringas. Aun para el ojo más avezado, aquellos vehícu­los 13 Paul Medrano sólo eran cinco más de los miles que diariamente circulan por la carretera 83 de Brownsville, Texas. Desde que Miranda los dejara para irse con Dakota, ni si­ quie­ra habían usado los teléfonos celulares para comunicarse, ni la banda civil, ni las claves con las luces intermitentes. Nada. La cosa está bien tranquila, de las más calmadas que he visto, pensó el Jackson. Y como la confianza es la falla del valiente, nunca sospechó del anciano que los seguía a dos autos del suyo. Menos de las dos camionetas destartaladas, todavía diez metros más atrás. Por eso le pareció tan repentino que en un abrir y cerrar de ojos dos vehículos detuvieran el encargo con todo y tripulantes. Que en menos de diez segundos de certeros disparos de .38 Super con silenciador, tomaran el control. Cuando su cerebro mandó la señal a la mano derecha para que sacara la nueve milímetros de la sobaquera, ya tenía un cañón susurrándole al oído lo que se avecinaba. 14 E l Jackson despertó y al mirar a su alrededor deseó con todas sus fuerzas no haberlo hecho. No conocía el lugar y, seguramente, no viviría para conocerlo. Dejó que sus abollados sentidos buscaran algo pero no escuchó voces ni ruido citadino, nada. Estaba en una bodega vacía. Había si­lencio de despobla­ do. El viento canturreaba entre las láminas del techo. Entonces intuyó que se encontraba lejos de cualquier ciudad y de que alguien escuchara sus últimas pala­bras. Sabía que serían las últi­ mas porque no estaba vendado. De haberlo estado, habría tenido posibilida­des. Sus sen­tidos al descubierto significaba que sus días estaban contados y que el rostro que grabarían sus pupilas, antes de enfriarse, sería el de su verdugo. Regó su vista. En ambos lados estaban dos de su grupo, sin ropa, sin vida, atados de pies y manos a sillas oxidadas y con huellas de haber sido besados por la tortura. Amontonados, a unos metros estaban los cuerpos desnudos de los otros cuatro, incluyendo a la chica contratada para simular el matrimonio. También muertos, y al parecer desde hacía rato, porque seme­ jaban tablas estibadas. Uno encima de otro. Luego revisó su cuerpo. Supo que los dedos estaban quebra­ dos porque le dolía tan sólo pensar en moverlos. Podía palpar la sangre que escurría por sus brazos, amarrados hacia atrás. Su tórax estaba compuesto por moretones, heridas y más san­ grado. Había dolor al respirar. Tengo un par de costillas rotas, calculó. 24 Dos caminos Se dificultaba el parpadeo por el amasijo de sangre y sudor que cubría su cara. Sabía que era sangre porque su lengua corroboró el sabor entre las comisuras de sus labios floreados. Se notaba una golpiza brutal. Inmisericorde. Casi podía ver sus pó­ mulos de tan hinchados. Parecía que le habían puesto una más­ cara. Sin embargo, los genitales y las piernas no tenían na­da, sólo miedo. Un rugido de motores se fue haciendo más intenso hasta que unas camionetas llegaron hasta la bodega. El abrir y cerrar de puertas fue la señal que hizo comprender al Jackson que un escape iba a ser utópico, sobre todo porque estaba en manos de la gente del Chacho. “Estoy vergueadísimo, dijera Miranda”, meditó. Y esa idea lo hizo pensar en él: pinche Miranda, se salvó. Aquí estuviera el cabrón, pero no le tocaba. Ni modo. La puerta de la bodega se abrió, pero como estaba a sus es­ paldas, no supo quién entraba hasta que escuchó una voz: —Qué bien, ya despertó el angelito. ¿Cómo estás, mi Jack­ son? Tanto tiempo sin vernos. Era el Pavo. Nunca lo había visto en persona y el hecho de que lo tuviera detrás significaba que sería la primera y la última vez. —Pos nada, aquí, sombreando. El Pavo se le puso enfrente. —Haces bien en evitar el sol. Previenes el cáncer de piel. El Jackson lo miró a detalle. Era un hombre cualquiera. Co­ mo todos. Sólo que éste lo iba a matar. —Quiero que me digas por qué Miranda no iba con ustedes. —Se quedó en Nuevo Laredo. 25 Paul Medrano —A qué se quedó. —Se fue con una morra. —No eches mentiras, bato. —Neta, empezó a platicar con una morra en un restorancillo a orillas de la carretera. Se fue con ella. Es todo lo que sé. —A ver, muchachos, hagan recordar a este cabrón dónde chingados anda el pinche Miranda. Si los enamorados perciben cuando se acerca su amada, el cuerpo ubica la presencia de la muerte. El Jackson sintió un cardumen de rompetripas en la barriga. Supo que su final había llegado. Dos batazos en la cara le voltearon el rostro. Otros dos invocaron más sangre. Dentro de la boca sintió un manantial ar­ diente. Escupió y, al hacerlo, un par de dientes se arrastraron entre el torrente de saliva entintada de rojo. Quiso gritar para que el quejido se llevara un poco del dolor que le burbujeaba, pero no pudo. La sangre que galopaba por su nariz le difi­ cultaba el resuello necesario para hacerlo. —Sólo dime dónde anda Miranda y le paro. Intentó pronunciar dos palabras, mas su lengua estaba desmayada y de su boca sólo salieron balbuceos carmines. —Sólo dilo —alcanzó a escuchar, pero sus sentidos comen­ zaban a embriagarse de sufrimiento. Vio que tomaban su teléfono celular. Pero eso no era proble­ ma. Compraban remesas de aparatos pa­ra cada misión. De mo­ do que al revisarlos, las únicas llamadas registradas eran a los demás números del grupo. Ninguna más. La gente del Cha­cho ya se había percatado y por eso estaba enojada. Rastrear a un Equis era más complicado que encontrar diamantes negros. 26 Dos caminos Una fría lamida en los pies le estremeció la nuca. Era ga­ solina. Me van a quemar los pies como al tata Cuauhtémoc, sospechó. Lo supuso porque era la característica de los cadáveres con la manufactura del Pavo. Antes de que el géli­do halo abandonara sus plantas, los dientes del fuego le hicie­ ron apretar las hinchazones que tenía como párpados. Aún no aminoraba el dolor, cuando un filoso gancho se encajó en su vientre. Fue subiendo lentamente, desgarrando pellejo, tri­ pas y lo que estuviera a su paso. A pesar de eso, no dijo nada. La voz del Pavo se empezó a distorsionar. Dime y a’i muere, le decía. Pero el Jackson no dijo nada. Soy hombre, no paya­ so, se jactó. —Este cabrón no va a cantar. Denle piso. El dolor cesó. De golpe. La vista se le nubló y poco a poco los sonidos fueron bajando de volumen. Las fuerzas lo abandonaron. Una leve comezón en la frente empezó a arderle. Se volvió caliente. Intensa. Y luego empezó a enfriarse. El Jackson todavía pudo sentir un hilito de sangre, vomitado por el orificio de una bala de Five Seven. 27