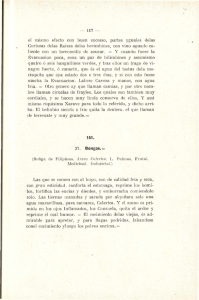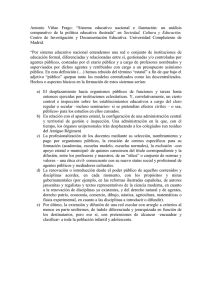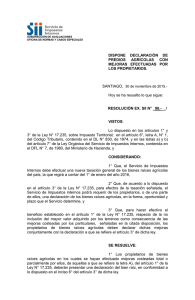tivada con alguna ventaja por Sydix ó el Justo, el patriarca Noó
Anuncio

tivada con alguna ventaja por Sydix ó el Justo, el patriarca Noó, quien la enseñó á su hijo Sem para que la trasmitiese á las futuras generaciones. Que los Hebreos conocieron las plantas y sus virtudes, es una verdad indubitable. Las Mandragoras de Lia corrigiendo la esterilidad de su hermana Raquel, como el leño que dulcificó las aguas de Mará, son u n hecho fehaciente, que corrobora el Eclesiástico cuando aconseja que no se desprecien los medicamentos. Y si, como es natural, hemos de dar crédito á la Escrituras, los tiempos bíblicos se honraron con u n distinguido botánico, con el g r a n Salomón, que conoció desde el Musgo que pisa nuestra planta, hasta el corpulento Cedro del Líbano. El mismo Jesucristo engrandeció esta ciencia cuando llama labrador á su Eterno Padre, porque la agricultura no podia prosperar sin sus auxilios; aparócese á la Magdalena, y para orgullo de la botánica se presenta en trage de hortelano, confiriendo la ejecutoria de nobleza que t a n apreciada fue de los romanos. Si Diocleciano prefirió las plantas por la diadema; si Ciro invirtió sus tesoros formando jardines; s i E v a x dulcificó el carácter irascible de Nerón regalándole una colección de vegetales; si Motezuma prodigaba las yerbas medicinales, costeadas por su cuenta, á los pobres enfermos sus subordinados, yo, á fuer de católico, diré: «que si nadie que salude la ciencia délas plantas puede ser ateo,» puesto que por sí solas publican la existencia de Dios y su poder, las que tu• vieron la suerte de ser citadas en la Biblia, cuya historia me propongo esclarecer, son además un testimonio de la verdad revelada, como testigos perennes