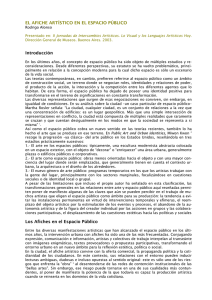El Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político
Anuncio

1 El Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político, Mercancía SUSAN SONTAG 1970 Para los observadores del diseño gráfico se a hecho rutina el llamamiento a una crítica capaz de situar la producción gráfica dentro de un campo mas amplio de la cultura, aunque rara vez el resultado fue tan convincente como en el ensayo de Susan Sontag acerca de los afiches revolucionarios cubanos. Sontag (N. 1933), una de las críticas culturales estadounidenses de más renombre, estuvo de visita en cuba y, en 1969, escribió – Polémicamente - sobre ese país en la revista de tendencia izquierdista Ramparts. Dugald Stermer, director artístico de Ramparts, le invito a colaborar con una introducción a su colección de afiches cubanos en formato atlas, y Sontag, produjo un análisis causal y en parte histórico del medio, mostrando de que modo un invento capitalista, que había nacido como instrumento para alentar “un clima social en el que es normativo comprar”, acabó transformándose en una mercancía. La escritora relaciona esa nueva y popular forma de expresión artística cubana, ideada para sembrar y comprometer conciencias, con sucesos en el mundo del cine, la literatura y las bellas artes, para luego referirse a la problemática postura del observador no cubano. Según concluye Sontag, los afiches son sustitutos de la experiencia; coleccionarlos representa una forma de turismo emocional y moral, con lo cual el libro de Stermer se ve implicado en una traición tácita al uso y al significado revolucionario de las imágenes, hoy en día consumidas como un plato más dentro del menú burgués liberal de izquierda. –R.P. Los afiches no son meros anuncios públicos. Estos últimos, por amplia que sea su circulación, pueden ser una forma de dirigirse a una sola persona, alguien cuya identidad es desconocida para el autor del anuncio (uno de los primeros anuncios públicos que se conocieron es un papiro hallado entre las ruinas de la antigua Tebas, que ofrecía una recompensa por el retorno de un esclavo prófugo). Era común que la mayoría de las sociedades premodernas montasen anuncios públicos con la intención de hacer circular noticias sobre temas de interés general, tales como espectáculos, impuestos y el fallecimiento o asunción de los gobernantes. Sin embargo, aún cuando la información transmitida concierna a muchas personas, en vez de a unas pocas o a una sola, un anuncio público no es lo mismo que un afiche. Ambos se dirigen a la persona como integrante no identificado del estado, y no como individuo. Pero el afiche a diferencia del anuncio público, presupone el concepto moderno de público, según el cual los miembros de una sociedad se definen, ante todo, como espectadores y consumidores. Un anuncio público apunta a informar u ordenar. Un afiche apunte a seducir, exhortar, vender, educar, convencer, atraer. Mientras que el primero distribuye información a ciudadanos interesados o atentos, el segundo debe capturar la atención de quienes, de otra forma, lo pasarían por alto. Un anuncio público pegado en una pared es pasivo y exige que el espectador se aproxime hasta el para leer lo que allí está escrito. Un afiche reclama la atención pero a la distancia. Es visualmente agresivo. Los afiches son agresivos por que surgen en el contexto de otros afiches. El anuncio público es una declaración autónoma, pero la forma del afiche depende de la coexistencia de muchos afiches que compiten (y, a veces se fortalecen) entre sí. Por ende, los afiche también presuponen el concepto moderno de espacio público, entendido como teatro pe persuasión. Durante la Roma de Julio César, se contaba con carteleras reservadas a anuncios de importancia general; pero estos eran insertados en un espacio que, de lo contrario, estaba relativamente desprovisto de mensajes verbales. El afiche, sin embargo, constituye un elemento integral del espacio público moderno. A diferencia del anuncio público, implica la creación de un espacio público urbano entendido como terreno de signos: las fachadas y superficies de las grandes ciudades modernas atestadas de imágenes y palabras. Las principales cualidades técnicas y estéticas del afiche se desprenden íntegramente de esas redefiniciones modernas del ciudadano y del espacio público. Así, los afiches – aunque no los anuncios públicos – resultan impensables antes de la invención de la imprenta. El advenimiento de la impresión no tardó en traer de la mano la duplicación tanto de anuncios públicos como de libros; William Caxton hizo el primer anuncio público impreso en 1480. Pero la llegada de la imprenta no fue suficiente para dar orígenes a los afiches, que debieron esperar hasta la invención de un proceso de impresión en colores mucho mas barato y sofisticado – la litografía - por parte de Senefelder, a comienzo del siglo XIX, a demás del desarrollo de las imprentas de alta velocidad, que, alrededor de 1848, imprimían diez mil hojas por hora. A diferencia del anuncio público, el afiche depende necesariamente de una reproductibilidad eficiente y barata orientada a la distribución masiva. Los demás rasgos obvios de un afiche, a parte del hecho de estar destinados a la reproducción en grandes cantidades – la escala, lo decorativo y la combinación de medios lingüísticos y pictóricos -, también son inherentes al papel que éste desempeña en el espacio público moderno. La siguiente es la definición que hace Harold F. Hutchinson al comienzo de su libro “The Phoster, An Illustrated History From 1860” (El Afiche, Historia Ilustrada desde 1860, Londres 1968): Un Afiche, es en esencia, un anuncio grande. Por lo común cuenta con un elemento pictórico, está impreso en papel y es exhibido en una pared o cartelera en la vía pública para el público en general. Su propósito es que el transeúnte dirija su atención a lo que se intente promocionar y que así le quede grabado algún mensaje. El elemento visual o pictórico ejerce la atracción inicial, y debe ser lo suficientemente llamativo como para capturar la mirada del transeúnte y vencer la atracción rival de los demás afiches; suele necesitar, además, un mensaje verbal suplementario que continúe y amplifique el tema pictórico. El gran tamaño de la mayoría de los afiches posibilita la fácil lectura del mensaje verbal a la distancia. Normalmente, un anuncio público contiene solo palabras. Su valor reside en la “información”: inteligibilidad, claridad, integridad. En el caso del afiche, son los elementos visuales o plásticos los que dominan, no el texto. Las palabras (se trate de pocas o muchas) forman parte de la composición visual general. El valor de un afiche reside primero en la “seducción” y solo después en la información. Las reglas que pautan la transmisión de información se hallan subordinadas a las reglas que dotan a un mensaje, cualquier mensaje, de impacto: brevedad, énfasis asimétrico, condensación. A diferencia del anuncio público, que puede existir en cualquier sociedad poseedora de un idioma escrito, el afiche no pudo haber existido antes de la aparición de las condiciones históricas específicas del capitalismo moderno. Desde el punto de vista sociológico, el advenimiento del afiche refleja el desarrollo tanto de una economía industrializada, cuyo objetivo es el consumo masivo en continuo aumento, como (algo más tarde, cuando los afiches adquirieron un tono político) de la nación centralizada secular moderna, con su concepción peculiarmente difusa del consumo ideológico y su retórica de la participación política masiva. Es el capitalismo el que originó esa peculiar redefinición moderna del público en término de consumidores y espectadores. Los primeros afiches famosos coincidían en su función específica: alentar a una creciente porción de la población a que gastara su dinero en bienes de consumo no durables, entretenimiento y arte. Luego vinieron los afiches que publicitaban a grandes firmas industriales, bancos y bienes duraderos. Muy representativos de esa función original son los temas de Jules Chéret, el primero de los grandes creadores de afiches, que van desde cabaret, music halls, salones de bailes y óperas hasta lámparas de aceites, aperitivos y papel de fumar. Chéret, nacido en 1836, diseñó más de mil afiches. Los primeros creadores de afiche de renombre en Inglaterra, los Beggarstaff –que comenzaron a trabajar a principio de la década de 1890 y fueron audaces imitadores de los creadores de afiches franceses- también publicitaban mayormente bienes de consumos no durables y obras de teatros. En Estados Unidos, los primeros afiches destacados fueron realizados para revistas. Will Bradley, Louis Rhead, Edward Penfield y Maxfield Parrish eran contratados por publicaciones como Harper´s, Century, Lippincott´s y Scribner´s para diseñar una tapa distinta para cada número; luego esos diseños de tapa se reproducían en forma de afiche para vender las revistas al creciente público lector de clase media. 1 La mayoría de los libros sobre el tema dan por sentado que el contexto mercantil es esencial para la vida del afiche. (Por ejemplo Hutchinson da una definición típica del afiche en base a su función de vender). Pero, si bien la publicidad comercial suministro el contenido ostensible de aquellos primeros afiches, Chéret, y luego, Eugène Grasset no tardaron en ser reconocidos como “artistas”. Ya en 1880, un influyente crítico de arte francés manifestó que en un afiche de Chéret había mil veses más talento que en la mayoría de las pinturas que colgaban de las paredes del salón de parís. Sin embargo, solo cuando llegó la segunda generación de creadores de afiches -de quienes algunos ya tenían buena reputación en el arte serio y “libre” de la pintura- se logró establecer ante un público amplio que el afiche era una forma artística y no una simple ramificación de la actividad comercial. Esto ocurrió entre 1890 –cuándo a Toulouse-Lautrec le encargaron producir una serie de afiches promocionales de Moulin Rouge- y 1894 –cuando Alphonse Mucha diseñó el afiche para Gismonda, el primero de una deslumbrante serie de afiches de Sarah Bernhard utilizados durante sus representaciones del Teatro del Renacimiento-. Durante ese período las calles de París y Londres se convirtieron en una galería al aire libre, donde casi todos los días aparecían afiches nuevos. Pero no fue necesario que los afiches publicitaran cultura ni que presentasen imágenes glamorosas o exóticas para que se los reconociera como obras de arte en si mismas. A veces los temas eran bastante “comunes”: En 1894 se aclamaban como arte gráfico, gracias a las cualidades que poseían, algunas obras inspiradas en temas tan comerciales y prosaicos como el afiche de Steynlen que publicitaba leche esterilizada y el de los de Beggarstaff que promocionaba la bebida de cacao de Rowntree. De ese modo, con apenas dos décadas de vida, los afiches llegaron a ser ampliamente aceptados como una forma de expresión artística. Promediando la década de 1890, se llevaron a cabo en Londres la Illustrated History Of The Placard (Historia Ilustrada de la Pancarta); entre 1896 y 1900, una editorial de Paris editó un libro de cinco tomos titulado Les Maîtres de L´afiche. Un periódico inglés llamado Poster (Afiche) comenzó a circular entre 1898 y 1900. Por otra parte, a principio de la década de 1890 se pusieron de moda las colecciones privadas de afiches, y A Book of the Poster (Libro del Afiche, 1901), de W. S. Roger, estaba específicamente dirigido a esa vasta audiencia de entusiastas coleccionistas de afiches. En comparación con otras formas artísticas nuevas surgidas hacia fines del siglo pasado, los afiches alcanzaron la categoría de “arte” con bastante mayor rapidez. Quizás eso se deba a la cantidad de distinguidos artistas –como Toulouse-Lautrec, Mucha y Beardsley- que enseguida se volcaron al afiche. Sin la infusión del talento y el prestigio de esas personalidades, los afiches tal vez abrían tenido que esperar tanto como las películas antes de llagar a ser reconocidos como obras de arte por derecho propio. De haber existido una oposición más prolongada al afiche como forma artística, seguramente habría radicado no tanto en su “impura” procedencia de la actividad comercial, sino en su imprescindible dependencia del proceso de duplicación tecnológica. Sin embargo, es esa misma dependencia la que hace del afiche una forma artística inequívocamente moderna. En el caso de la pintura y la escultura, formas tradicionales del arte visual, fue inevitable que el significado y la atmósfera se modificasen profundamente con el inicio de lo que Walter Benjamín denominó la “era de la reproducción mecánica”. Pero el afiche (al igual que la fotografía y el cine) carece de historia en el mundo premoderno; su existencia no es posible sino en la era de la duplicación mecánica. A diferencia de un cuadro, el afiche nunca es concebido para que exista como objeto único. Por ende, la reproducción no lo transforma en un objeto de segunda generación, estéticamente inferior al original o de menor valor social, monetario o simbólico. Desde su nacimiento, el afiche está destinado a ser reproducido, a existir en múltiplos. Desde luego, los afiches nunca han logrado que se lo encuadrase dentro de las artes mayores. Por lo general, se los clasifica como una forma de arte “aplicado” porque, según se supone, el afiche apunta a transmitir el valor de un producto o una idea, a diferencia de una pintura o una escultura, por ejemplo, cuyo objetivo es la libre expresión de la individualidad del artista. Desde ese punto de vista, el creador de un afiche, alguien que prestas sus habilidades artísticas a un vendedor a cambio del pago de honorarios, pertenece a una raza diferente de la del verdadero artista, que hace cosas intrínsecamente valiosas que se justifican a sí mismas. Al respecto, escribe Hutchinson: Un artista de afiches (que dista de ser apenas un artista cuya obra es empleada por casualidad en un afiche) no dibuja ni pinta con el único objetivo de auto expresarse, liberar sus propias emociones o aliviar su conciencia estética. Su arte es un arte aplicado, y es arte aplicado a la causa de la comunicación, que quizás deba responder a los dictados de un servicio, mensaje o producto con los que puede no simpatizar pero a cuya producción a consentido en forma temporaria, por lo 1 general a cambio de una adecuada remuneración financiera. Pero definir el afiche como algo que, a diferencia de las formas de las “bellas artes”, está primariamente relacionado con la promoción –y al artista de afiche como alguien al que, al igual que una prostituta, trabaja por dinero intentando complacer al cliente- es tan dudoso como simplista. (Además, no es fiel a la historia. Solo a partir de comienzos del siglo XIX se comprendió que el artista trabaja para expresarse o bien por el “arte”). El hecho de que tanto los afiches como las sobrecubiertas de libros y las tapas de revistas constituyan un arte aplicado no es consecuencia de que apunten a la “comunicación” como único propósito ni de que a sus realizadores se les pague mejor o con mayor regularidad que a la mayoría de pintores o escultores. Los afiches constituyen un arte aplicado porque, en general, aplican lo que ya a sido hecho en las demás artes. Desde el punto de vista estético, el afiche siempre se a alimentado como un parásito de las respetables artes de la pintura, la escultura y hasta la arquitectura. En sus numerosos afiches, Toulouse-Lautrec, Mucha y Beardsley se limitaron a trasladar un estilo ya articulado a sus pinturas y dibujos. La obra de los pintores que en ocasiones han probado suerte con los afiches –desde Puvis de Chavannes a Ernst-Ludwig Kirchner, Picasso, Larry Rivers, Jasper Johns, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein- además de no ser innovadora, no hace más que volcar en una forma más accesible las afectaciones estilísticas más distintivas y conocidas de los creadores. En cuanto forma artística, los afiches rara vez están a la vanguardia. En cambio, diseminan convenciones artísticas elitistas ya maduras. Sin duda, durante los últimos cien años los afiches han sido uno de los principales instrumentos utilizados para popularizar lo que los árbitros del mundo de la pintura y la escultura definen como buen gusto visual. Una muestra representativa de afiches realizados en un período determinado consistiría mayormente en obras banales y visualmente reaccionarias. Pero casi todos los afiches que son considerados buenos guardan alguna clara relación con lo que está visualmente de moda –no solo lo que es popular-, aunque solo está de moda hasta cierto punto. El afiche nunca incorpora un estilo del todo nuevo: la última moda es, por definición, “fea” y desconcertante a primera vista, pero se convierte en moda en una etapa inmediatamente posterior de asimilación o aceptación. Por ejemplo, los famosos afiches de Cassandre para Dubonnet (1924) y el trasatlántico Normandie (1932), que tuvieron una visible influencia del cubismo y el Bauhaus, emplearon esos estilos una vez que ya habían sido digeridos y se habían vuelto un lugar común en la escena de las bellas artes. La relación entre los afiches y la moda visual se reduce a la “cita”. Por ende, el artista de afiches suele cometer plagios (ya sea de sí mismo o de otros), y el plagio constituye así uno de los principales rasgos de la historia de la estética del afiche. Los primeros realizadores de afiches destacados fuera de Paris, que eran ingleses, hicieron una adaptación libre de la mirada de la primera ola de afiches franceses. Los Beggarstaff (seudónimo de dos ingleses que habían estudiado arte en París) se vieron fuertemente influidos por Toulouse-Lautrec; Dudley Hardy, muy recordado por sus afiches para las producciones de Gilbert y Sullivan en el teatro Savoy, debió su inspiración en gran parte a Chéret y Lautrec. Esa “decadencia” incorporada continúa intacta hasta la actualidad, puesto que el artista de afiches de cierto renombre se alimenta en alguna medida de escuelas anteriores del arte del afiche. Uno de los más notables y recientes ejemplo de ese parasitismo funcional es la brillante serie de afiches realizados en San Francisco a mediado de la década de 1960 para los grandes salones de Rock, El Fillmore y el Avalon, en los que se plagió con total libertad a Mucha y a otros maestros del Art Nouveau. La tendencia estilísticamente parasitaria presente a lo largo de la historia del afiche es una prueba más de que este constituye una forma artística. Los afiches, o en todo caso los buenos afiches, no pueden ser considerado apenas como instrumentos para comunicar algo cuya forma normativa es la “información”. Por cierto, ese es precisamente el punto en que un afiche difiere como género de un anuncio público y se adentra en el terreno del arte. Mientras que el anuncio público cumple la obvia función de decir algo el afiche no posee un objetivo fundamental tan claro o inequívoco. Su propósito puede ser el “mensaje”: la publicidad, el anuncio, el eslogan. Pero, para que un afiche sea reconocido como eficaz, debe trascender la utilidad que presta al transmitir ese mensaje. En contraste con el anuncio público, el afiche (pese a sus orígenes francamente comerciales) no es solo utilitario. El afiche eficaz –incluso el que vende el artículo doméstico más prosaico- siempre exhibe esa dualidad que es la marca distintiva del arte: La tensión entre el deseo de decir (claridad, literalidad) y el deseo de callar (omisión, economía, condensación, evocación, misterio, exageración). El hecho mismo de que los afiches hayan sido diseñados par provocar un impacto inmedia- 1 to, para hacer “leídos” de un vistazo porque tenían que competir con otros afiches, fortaleció la fuerza estética del afiches. No es accidental que la primera generación de grandes afiches haya surgido en Paris, que se había erigido en la capital del arte si bien distaba de ser la capital económica del siglo XIX. El afiche nación del impulso estetizante. Se impuso como propósito de hacer de la venta algo “hermoso”. Más allá de esa meta existe una tendencia que a acompañado los cien años de historia del afiche. Al margen de haber sido concebido para vender determinados productos y espectáculos, el afiche tiende a desarrollar una existencia independiente hasta llegar a convertirse en un elemento fundamental de la escenografía pública de las ciudades modernas (y de las autopistas, que vinculan las ciudades borrando la naturaleza). Aún cuando nombre un producto, servicio, espectáculo o institución, el afiche puede tener, en última instancia, una función exclusivamente decorativa. No hay mucha diferencia entre los afiches realizados en los años cincuenta para London Transport que, a juzgar por el tema eran más adornos que publicidad, y los afiches de Peter Max de fines de la década del sesenta, montados a los costados de los autobuses Neoyorquinos, que no promocionaban absolutamente nada. La posible subversión del afiche al orientarse a la autonomía estética se ve confirmada por el hecho de que la gente comenzó desde temprano, ya en la década de 1890, a coleccionar afiches, por lo que trasladó este objeto diseñado preeminentemente para el espacio exterior público y la mirada superficial y fugaz de las multitudes a los confines de un espacio interior privado –el hogar del coleccionista-, donde pudiera volverse objeto de escrutinio minucioso (es decir, estético). Incluso la función específicamente comercial que tubo el afiche durante sus primeros años contribuye a afianzar su base estética. A demás de reflejar la intensidad de una meta didáctica inequívoca (vender), los afiches, que en un principio fueron un instrumento de publicidad comercial, tuvieron como primera misión promocionar mercaderías y servicios que eran económicamente marginales. El afiche surge del esfuerzo por expandir la productividad capitalista a fin de vender artículos excedentes o de lujo, productos domésticos, alimentos no básicos, licores y bebidas no alcohólicas, entretenimientos (cabarets, music Halls, corridas de toros), “cultura” (revistas, obras de teatros, óperas) y viajes de placer. De ahí que tuviera, desde el primer momento, un tono liviano o ingenioso; una de las principales tradiciones dentro de la estética del afiche favorece lo frívolo, lo divertido. En muchos de los primeros afiches se evidencia un elemento de exageración, de ironía, de hacer “demasiado” por el tema. Por más que parezca especializado, el afiche teatral es tal vez el género de afiche arquetípico del siglo XIX, partiendo de las ásperas Jane Avril y Yvette Guilbert de Toulouse-Lautrec, la suave Loïe Fuller de Chéret y la hierática Sarah Bernhardt de Mucha. En el transcurso de la historia del afiche, la teatralidad ha sido uno de los valores recurrentes, del mismo modo que el propio objeto-afiche puede tomarse como una especie de teatro visual instantáneo en la vía pública. La exageración es uno de los encanto del arte de los afiches, cuando su misión es comercial. Pero a teatralidad de la estética del afiche alcanzó su expresión tanto seria como humorística en el momento en que los afiches se tornaron políticos. Resulta sorprendente que el papel político del afiche tardara tanto en sumarse el papel publicitario que venía desempeñando desde que se originó, alrededor de 1870. Los anuncios públicos siguieron cumpliendo funciones políticas, como el llamado a las armas, durante todo ese período. Desde principio del siglo XIX, se venía gestando un precedente aún más emparentado con el afiche político; la caricatura política, que en las florecientes revistas semanales y mensuales había alcanzado una forma magistral de la mano de Cruikshank y Gillray y, mas tarde, Nast. Pero a pesar de esos precedentes, el afiche siguió careciendo en gran parte de función política hasta 1914. Fue entonces cuando, casi de la noche a la mañana, los gobiernos beligerantes de Europa reconocieron lo eficaz que podía resultar el medio de publicidad comercial para sus fines políticos. El tema dominante de los primeros afiches políticos fue el patriotismo. En Francia, los afiches invitaban a los ciudadanos a subscribirse a los diferentes empréstitos de guerra; en Inglaterra, exhortaban a los hombres a incorporarse al ejército (desde 1914 hasta 1916, cuando se estableció la conscripción); en Alemania, donde eran generalmente ideológicos, intentaban despertar el amor por el país presentando al enemigo como a un demonio. La mayoría de los afiches realizados durante La Primera Guerra Mundial, eran gráficamente crudos. Su gama emocional se movía entre lo pomposo, como el afiche de Leete que ilustraba a Lord Kitchener y su dedo acusador con la cita “su país necesita de USTED” (1914), y lo histérico, como el monstruoso afiche antibolchevique de Bernhard (del mismo año). Salvo contadas excepciones, como el afiche de Faivre (1916) que pedía contribuciones al empréstito de guerra francés 1 de aquel año con el eslogan “On les aura”, los afiches de la Primera Guerra Mundial revisten hoy escaso interés más allá de su valor histórico. El nacimiento de la gráfica política seria se produjo inmediatamente después de 1918, cuando los nuevos movimientos revolucionarios que convulsionaban Europa hacia el fin de la Guerra estimularon una catarata de exhortaciones radicales mediante los afiches, en particular en países como en Alemania, Rusia y Hungría. Fue debido a las secuelas de la Primera Guerra Mundial como el afiche político comenzó a constituir una valiosa rama del arte de los afiches. No es de extrañar que gran parte de la mejor obra en el campo del afiche político haya sido llevada a cabo por grupos de realizadores de afiches. Dos de los primeros fueron “el grupo de noviembre”, formado en Berlín en 1918, entre cuyos miembros se encontraban Max Pechstein y Hans Richter, y el ROSTA, formado en Moscú en 1919, que congregó a activos artistas de la talla del poeta Maiakovsky, el artista constructivista el Lissitzky y Alexander Ròdchenko. Algunos ejemplos más recientes de afiches revolucionarios producidos por grupos son los republicanos y comunistas hechos en Madrid y Barcelona en 1936/37, y los producidos por estudiantes revolucionarios en la Escuela de Bellas Artes de París durante la revolución de mayo de 1968. (Los “afiches murales” chinos entran en la categoría de anuncios públicos en ves de afiches, según la aplicación de los términos en este artículo). Desde luego, muchos artistas han diseñado afiches radicales fuera de la disciplina grupal. No hace mucho, en 1968, el afiche revolucionarion fue tema de una amplia y notable exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo. El advenimiento de los afiches políticos parecería marcar un agudo distanciamiento de la función original de los mismos (promocionar el consumo). Sin embargo, existe una estrecha relación entre las condiciones históricas que hicieron que los afiches sirvieran primero como publicidad comercial y luego como propaganda política. Del mismo modo que el afiche comercial es fruto de la economía capitalista, con su necesidad de inducir a la gente a gastar más dinero en mercaderías no esenciales y espectáculos, el afiche político refleja otro fenómeno específico de los siglos XIX y XX, articulado por vez primera en la cuna del capitalismo: el Estado moderno, cuya aspiración al monopolio ideológico tiene como expresión mínima e incuestionable el objetivo de la educación universal y el poder de la movilización masiva para la contienda armada. Pese a ese lazo histórico existe una diferencia de contexto fundamental entre los afiches comerciales y los políticos. Mientras que la presencia de afiches utilizados como publicidad comercial indican en que medida una sociedad se define a si misma como estable, en busca de un statu quo económico y social, la presencia de afiches políticos suele indicar que la sociedad se considera a sí misma en estado de emergencia. Hoy en día, cuando el estado atraviesa períodos de crisis, los afiches son un instrumento familiar para promulgar actitudes políticas de manera sucinta. En los países capitalistas de más larga data, con instituciones políticas democráticoburguesas, su empleo se limita, más que nada, a los tiempos de guerra. En las naciones más nuevas, la mayoría de las cuales está experimentando (aunque sin demasiado éxito) con una mezcla de capitalismo de estado y socialismo de estado, y se encuentran en medio de crisis políticas y económicas crónicas, los afiches son una herramienta común para la construcción de la nación. Resulta especialmente llamativo el modo en que los afiches han sido utilizados para “ideologizar” sociedades del Tercer Mundo relativamente desprovistas de ideología alguna. Dos ejemplos pertenecientes a este año político son, por un lado, los afiches que empapelaron todo Egipto (la mayoría de ellos, historietas de diarios ampliadas) coincidentemente con la escalada de la guerra en Medio Oriente, y en los que se identifica a los Estados Unidos como el enemigo que respalda a Israel; y, por otro lado, los afiches que en abril de 1970, tras la caída del Príncipe Sihanouk, invadieron súbitamente Phnom Penh (una ciudad no acostumbrada a los afiches) inculcando el odio por los vietnamitas residentes y animando a los camboyanos a levantarse en armas contra el “Viet Kong”. Desde luego, los afiches que diseminan la postura oficial de un país, como los afiches ingleses que reclutaban soldados para la Primera Guerra Mundial o los afiches cubanos diseñados para la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) y la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) incluidos en este libro, no corren la misma suerte que los que son portavoces de una minoría adversaria dentro del país. Los que expresan la opinión mayoritaria de una sociedad (o situación) politizada tienen garantizada la distribución masiva. Su presencia es típicamente repetitiva. En cambio, los que expresan valores insurgentes, en lugar de los impuestos por la clase dirigente, están condenados a una menor distribución. Suelen terminar mutilados en manos de furiosos integrantes de la mayoría silenciosa o arranca- 1 dos de las paredes por la policía. Por su puesto que las posibilidades de longevidad del afiche, así como sus perspectivas de distribución, aumentan cuando son patrocinados por algún partido político organizado. El afiche contra la Guerra de Vietnam (1966) de Renato Guttuso, encargado por el partido comunista italiano, es un instrumento político menos frágil comparado con los afiches de los disidentes independientes, como Takashi Kono en Japón y Sigvaard Olsson en Suecia. Pero al margen de las diferencias de contexto y destino, todos los afiches políticos comparten un mismo propósito: La movilización ideológica. Lo único que varía es la escala de ese propósito. La movilización a gran escala es un objetivo factible cuando los afiches son el vehículo de una doctrina políticamente imperante. Los afiches insurgentes o revolucionarios apuntan, más modestamente, a una movilización de opinión a pequeña escala en contra de la línea oficial prevaleciente. Uno podría llegar a suponer que los afiches políticos producidos por una minoría disidente deberían ser más vistosos, menos estridentes o simplistas ideológicamente que los producidos por los gobiernos de turno, dado que tienen que competir por la atención de un público distraído, hostil o indiferente. En realidad, las diferencias de calidad estética e intelectual no responden a esos preceptos. La obra patrocinada por el estado puede ser tan vigorosa y libre como los afiches políticos cubanos o bien tan banal y conformistas como los afiches de la Unión Soviética y Alemania Oriental. Idéntico margen de calidad se da entre los afiches políticos insurgentes. En los años 20, John Heartfield y Georg Grosz, entre otros, produjeron afiches notables para el Partido Comunista Alemán. Durante ese mismo lapso, para el partido comunista norteamericano solo se hicieron ingenuos afiches de agitación y propaganda, como el de William Gropper que solicitaba apoyo a los trabajadores textiles declarados en huelga en Passaic o el de Fred Ellis que exigía justicia para Sacco y Vanzetti, ambos de 1927. El arte de la propaganda no se ve obligatoriamente ennoblecido o refinado por la ausencia de una autoridad que lo respalde, ni se vuelve inevitablemente vulgar cuando goza del apoyo del poder o cumple objetivos oficiales. Lo que determina que un país produzca buenos afiches políticos, más que el talento de los artistas o la entereza de las demás artes visuales, es la política cultural del gobierno, partido político o movimiento: el hecho de que reconozca la calidad, la fomente, incluso la exija. Contrariamente a la opinión denigrante que tienen muchas personas de la propaganda como tal, no existe ningún límite inherente a la calidad estética o a la integridad moral de los afiches políticos; es decir, ningún límite fuera de las convenciones que afectan (y tal vez limitan) la creación de cualquier tipo de afiche, desde el que responde a propósitos de publicidad comercial hasta el que tiene como meta el adoctrinamiento político. La mayoría de los afiches políticos, al igual que los afiches comerciales, confían más en la imagen que en la palabra. Así como el objetivo de un afiche publicitario eficaz es la estimulación (y simplificación) de gustos y apetitos, es raro que el objetivo de un afiche político eficaz sea otro que la estimulación (y simplificación) de sentimientos morales. Y la manera clásica de estimular y simplificar es a través de la metáfora visual. Muy a menudo, a la imagen emblemática de una persona se le adosa una cosa o una idea. En publicidad comercial, el paradigma se remonta a Chéret, que diseñaba la mayoría de sus afiches, vendieran lo que vendieren, alrededor de la imagen de una mujer bonita: la “novia mecánica”, como la denominara Marshall McLuhan veinte años atrás en su sagaz libro sobre las versiones contemporáneas de esa imagen. El equivalente en la publicidad política es la figura heroica. Dicha figura puede adquirir la forma del célebre líder de una lucha, vivo o martirizado, o de un ciudadano representativo anónimo, como un soldado, un trabajador, una madre, una víctima de la guerra. Lo que se propone la imagen de un afiche comercial es resultar atractiva, a menudo en un sentido sexual, como modo de identificar de manera encubierta la adquisición material con el apetito sexual y reforzar subliminalmente lo primero mediante la apelación a lo segundo. Un afiche político, en cambio, procede de modo más directo y apela a emociones con un prestigio rayando en lo ético. No basta con que la imagen sea atractiva, ni siquiera seductora, puesto que la acción a la que se está incitando siempre es presentada como algo que excede lo meramente “deseable”; es imperativa. Las imágenes de la publicidad comercial cultivan la capacidad de ser tentado, la voluntad de ceder a deseos y permisos privados. Las imágenes de los afiches políticos cultivan el sentido de la obligación, la voluntad a renunciar a los deseos y permisos privados. Con el fin de crear un sentido de obligación psíquica o moral, los afiches políticos emplean una gran variedad de recursos emocionales. Cuando presentan a una única figura modelo, la imagen utilizada puede ser conmovedora, como el niño alcanzado por un bombardeo en los afichesmcontra la Guerra de Vietnam; o bien admonitoria, como Lord Kitchnener en el afiche de Leete; 1 o inspiradora, como el rostro del Che en muchos afiches posteriores a su muerte. Una variante del afiche que se centra en un personaje ejemplar es aquél que describe el combate o la lucha, yuxtaponiendo la figura heroica con la figura de un enemigo deshumanizado o caricaturizado. La escena suele mostrar al enemigo –el alemán, el capitalista de levita, el bolchevique, Lyndon Johnson- acorralado o en plena huída. Comparados con los afiches que muestran solo figuras ejemplares, los afiches con imágenes de lucha suelen apelar a sentimientos más crudos, como la sed de venganza, el resentimiento y la complacencia moral. Pero según el desarrollo de la lucha y el tono moral de la cultura, dichas imágenes también pueden pasar por alto esas emociones y simplemente servir para que la gene se sienta más valiente. Al igual que en la publicidad comercial, la imagen de un afiche político suele estar respaldada por algunas palabras, cuantas menos mejor (o eso es lo que se cree). Las palabras secundan la imagen. Una interesante excepción a la regla es el afiche en blanco y negro de Hugo Blanco realizado por Sigvaard Olsson (1968), que superpone una extensa cita en letras gruesas sobre el rostro del revolucionario peruano encarcelado. Otra excepción, más llamativa aún, es el afiche de la COR, que prescinde por completo de imágenes y dispone de manera contundentemente colorida, casi abstracta, las palabras de un sofisticado de un eslogan ideológico redactado en forma de máxima: “comunismo no es crear conciencia con el dinero sino crear riqueza con la conciencia”. II En la sociedad capitalista, los afiches son un elemento ubicuo del paisaje urbano. Los entendidos en nuevas formas de belleza quizás puedan hallar una gratificación visual en el collage accidental de los afiches (y de los letreros de neón) que decoran las ciudades. Desde luego, se trata de un efecto aditivo, ya que hoy por hoy son pocos los afiches que, considerados en forma individual, conceden algún tipo de placer estético. Es posible que los entendedores más especializados –en la estética de la plaga, la atmósfera libertina de la basura y las consecuencias libertarias del azar- sí puedan hallar placer en esa escenografía. Pero lo que hace que los afiches sigan multiplicándose en las zonas urbanas del mundo capitalista es la utilidad comercial que brindan al vender productos específicos y al perpetuar, además, un clima social en el que es normativo comprar. Dado que la salud de la economía depende de inmiscuirse en todo aquello que restrinja los hábitos de consumo de la población, los intentos de saturar el espacio público por medio de publicidad no tienen límite. Una sociedad comunista revolucionaria, que rechaza la sociedad de consumo, inevitablemente debe redefinir el arte del afiche y, por ende, limitarlo. En dicho contexto, solo tiene sentido emplearlo de modo selectivo y controlado. El lugar donde ese modo de emplear el afiche es más auténtico es en Cuba, que con su aliento revolucionario (atribuible a las crueles carencias económicas impuestas por el bloqueo norteamericano, aunque no reducible a ella) ha repudiado los valores mercantiles más radicalmente que cualquier otro país comunista fuera de Asia. En Cuba, desde luego, el afiche que insta a los ciudadanos a adquirir mercaderías de consumo no tiene razón de ser. Sin embargo, aun así queda un amplio margen para el afiche. Cualquier sociedad moderna, y la comunista no menos que la capitalista, es una red de letreros. Bajo el régimen del comunismo revolucionario, el afiche sigue siendo uno de los principales tipos de letrero público: decora ideas compartidas y estimula simpatías morales, en vez de promover apetitos privados. Como es de esperar, una gran proporción de los afiches cubanos tiene temas políticos. Pero, a diferencia de la mayoría de las obras de género, el propósito del afiche político en Cuba no es simplemente fortalecer el espíritu de cooperación, sino sembrar y comprometer conciencias; es decir, la meta más alta de la revolución. (Dejando de lado China, Cuba es quizás el único ejemplo en la actualidad de una revolución comunista que persigue esa meta ética como objetivo político explícito.). El empleo que hace Cuba de los afiches políticos trae a la memoria la visión de Maiakovsky de comienzos de los años 20, antes de que la opresión estalinista aplastara a los artistas revolucionarios independientes y echara por tierra el objetivo comunista-humanista de crear mejores seres humanos. Para los cubanos, el éxito de la revolución no se mide por la capacidad de seguir adelante, soportando la despiadada hostilidad de los Estados Unidos y sus sátrapas latinoamericanos. Se mide por el progreso alcanzado en la educación del “nuevo hombre”. Estar armados para la defensa nacional, seguir la lenta y ardua lucha por cierto grado de autosuficiencia agrícola, haber abolido virtualmente el analfabetismo, haber brindado a la mayor parte de la población una dieta adecuada y servicios médicos por primera vez en su vida;todos esos logros notables no son más 1 que el paso previo a la revolución “de vanguardia” que Cuba busca llevar a cabo. En esa revolución, una revolución de conciencia que exige transformar el país entero en una escuela, los afiches son uno de varios métodos importantes de enseñanza pública. Los afiches rara vez han sido portavoces de una conciencia política de vanguardia, así como tampoco han encabezado una genuina vanguardia en lo estético. Los afiches revolucionarios de izquierda suelen ocupar el centro y la retaguardia de la conciencia política. Su misión es confirmar, fortalecer y ayudar a diseminar los valores de los estratos de la población ideológicamente más avanzados. Pero los afiches políticos cubanos son especiales. En casi todos, el nivel de exhortación no excede unas pocas y simples palabras emotivas: una orden, un eslogan de triunfo, una invectiva. Los cubanos utilizan este medio para transmitir ideas morales complejas (especialmente algunos afiches hechos para la COR, como “Crear consciencia…” y “Espíritu de trabajo…”). A diferencia de la mayoría de los afiches políticos, los afiches cubanos a veces dicen muchas cosas. Y, otras veces, no dicen casi nada. Quizás el aspecto más progresista de los afiches políticos cubanos sea su inclinación hacia la declaración modesta, tanto en lo visual como en lo verbal. No da la impresión de que los artistas de afiches estuvieran obligados a ser explícita y continuamente didácticos. Y cuando lo son, sus afiches –en feliz contraste con la prensa cubana, que parece subestimar en serio la inteligencia de los habitantes casi nunca son estridentes, chillones o imperiosos. (No cabe discutir que no hay espacio para la brusquedad en el arte político y que la estridencia siempre traiciona la inteligencia. Uno de los principales medios utilizados para cambiar conciencias es llamar las cosas por su nombre. Y, en ciertas situaciones históricas, el nombrar puede implicar el uso de insultos para atacar al oponente. El proferir insultos e invectivas relevantes, como los afiches franceses de mayo del „68 que decían “C`est lui, le chienlit” y “CRS = SS”, tenía un uso político perfectamente serio orientado a desmitificar y desprestigiar a la autoridad represora.). En el contexto cubano, sin embargo, tal estridencia o imperiosidad sería un error, como lo saben los realizadores de afiches. En su mayoría, los afiches políticos se acogen a un tono sobrio y emotivamente solemne, aunque nunca indiferente, cuando deben cumplir las provechosas funciones que tienen convencionalmente en las sociedades revolucionarias volcadas a una activa autotransformación ideológica. Los afiches demarcan espacios públicos importantes. Así, la gran Plaza de la Revolución, que llega a albergar a un millón de personas en una manifestación política, está circunscrita por los enormes y coloridos afiches expuestos a los costados de los altos edificios que la rodean. Además, los afiches señalan momentos públicos destacados. A partir de la revolución, a cada año se le ha ido asignando un nombre distinto en enero (1969 se llamó “El año del esfuerzo decisivo”, en alusión a la cosecha de azúcar), nombre que es anunciado en afiches puestos por toda la isla. Los afiches también aportan comentarios visuales sobre los principales sucesos políticos del año en curso: anuncian días de solidaridad con causas extranjeras, publicitan actos políticos y congresos internacionales, conmemoran aniversarios históricos y demás. Pero pese a la plétora de funciones oficiales que desempeñan, gozan de una gracia notable. Al menos algunos afiches políticos llegan a alcanzar un llamativo grado de existencia independiente en calidad de objetos decorativos. Del mismo modo que cumplen en transmitir un mensaje específico, también expresan (por el hecho de ser bellos) placer hacia ciertas ideas, actitudes morales y referencias históricas ennoblecedoras. A modo de ejemplo, analícese el afiche “Cien Años de Lucha 1868-1968”. La sobriedad y la negativa a hacer una declaración, evidentes en este afiche, son rasgos muy típicos de la obra de los cubanos. Desde luego, con un texto breve basta para transmitir un análisis; no solo un eslogan sino un genuino análisis político, como es el caso de los afiches parisinos de mayo que advierten a la población de los venenos ideológicos de la prensa, la radio y la televisión: en uno de ellos se veía un burdo dibujo de un aparato de televisión sobre el cual estaba escrita la palabra “Intox!”. Los afiches cubanos son mucho menos analíticos que los de la reciente revolución francesa; educan de un modo más indirecto, emotivo y gráficamente sensual. (Por supuesto, Cuba carece de una tradición de análisis intelectual comparable a la de Francia). Son escasos los afiches políticos que no incluyan adulación moral hacia sus destinatarios. Los afiches políticos cubanos halagan los sentidos. Son más majestuosos, más solemnes que los afiches franceses de mayo del „68; estos, por razones de exigencia práctica así como también motivos ideológicos, cultivaban una mirada inexperta, ingenua, improvisada, juvenil. No debe darse por sentado que los afiches que tienen esa ambición estética deliberada sean moneda corriente en Cuba, como tampoco que hoy por hoy en Cuba se produzca algún afiche. El estilo al que apuntan los afiches cubanos, y que generalmente logran transmitir, requiere -ade- 1 más de talentosos artistas- un cuidadoso trabajo técnico, buena calidad de papel y otros recursos costosos. Podría llegar a justificarse que incluso un país con dificultades económicas tan severas asigne semejante tiempo, dinero y papel, que no abunda, a la producción de afiches políticos (y de otras formas de gráfica política, como el exuberante diseño de la revista Tricontinental, una idea de Alfredo Rostgaard, responsable de la mayoría de los afiches para la OSPAAAL). Pero ni el importante rol educativo que juega la gráfica política en Cuba alcanza para explicar el alto nivel y los costosos recursos del arte del afiche en ese país. Puesto que en realidad el afiche cubano no es exclusivamente político, ni siquiera es esa una de sus principales finalidades (como sucede con los afiches de Vietnam del Norte). Muchos afiches carecen de contenido político, y entre ellos se encuentran algunos de los que insumen más costos y dedicación: los que están destinados a la industria cinematográfica. Dar a conocer eventos culturales es la tarea de la mayoría de los afiches que no son políticos. Valiéndose de imágenes atractivas –a veces caprichosas, otras veces dramáticas- y de una tipografía traviesa, esos afiches anuncian películas, obras de teatro, la visita del Ballet Bolshoi, un concurso nacional de la canción, una exposición de arte en una galería y cosas por el estilo. De ese modo, los artistas cubanos parecen perpetuar uno de los primeros y más duraderos géneros del afiche: el afiche teatral. Existe, sin embargo, una diferencia importante. Los cubanos hacen afiches para publicitar la cultura en una sociedad que intenta no tratar la cultura como si fuera un ensamble de mercancías, eventos y objetos pensados, consciente o inconscientemente, para la explotación comercial. En consecuencia, el propio proyecto de la publicidad cultural se vuelve algo paradójico, por no decir gratuito. Y, por cierto, muchos de esos afiches en realidad no satisfacen ninguna necesidad práctica. Por ejemplo, un hermoso afiche que anuncia la exhibición en La Habana de una película menor de Alain Jessura, para la que, de cualquier manera, se agotarán las entradas de todas las funciones (porque el cine es una de las pocas formas de entretenimiento al alcance de la mano) es un artículo de lujo, algo hecho, en ultima instancia, por mera satisfacción. Muy a menudo, un afiche realizado por Tony Reboiro o Eduardo Bachs para el Instituto Cubano de Arte e industria Cinematográficos (CIAC) equivale a la creación de una nueva obra de arte, suplementaria a la película, más que a una publicidad cultural en el sentido por todos conocidos. El brío y la autosuficiencia estética de los afiches cubanos parecen aún más notables si uno considera que el afiche en sí constituye una forma artística nueva en Cuba. Antes de la evolución, los únicos afiches que se veían en la isla eran las más vulgares publicidades norteamericanas en carteleras de la vía pública. Por cierto, muchos de los afiches que aparecieron en La Habana antes de 1959 tenían textos en inglés, y ni siquiera se dirigían a los cubanos, sino directamente a los turistas estadounidenses portadores de los dólares que eran la fuente principal de ingresos para Cuba o bien a los residentes estadounidenses, casi todos hombres de negocios que controlaban y explotaban la economía del lugar. Cuba, al igual que la mayoría de los demás países latinoamericanos –a excepción de México, Brasil y Argentina- no contaba con una tradición local de afiches. Paradójicamente, hoy en día los mejores afiches de América Latina son los que se producen allí. (Sin embargo, no se sabe demasiado acerca del florecimiento del arte del afiche en ese país en los últimos años, y ello se debe al aislamiento que sufre Cuba respecto del mundo no comunista a causa de la política impuesta por los Estados Unidos. En 1968, Hutchinson incluyó a Cuba al describir a América Latina, en general, como un lugar donde se producen afiches de alta calidad). ¿A qué se debe semejante explosión de talento y energía desplegados en esta forma artística en particular? Demás está decir que en la actualidad, además de los afiches, en Cuba se cultivan otras artes y con gran distinción, en especial la literatura en prosa y la poesía, cuyos orígenes datan de épocas muy anteriores a la de la revolución, y también el cine, que, al igual que la producción de afiches, carecía de raíces. Pero tal vez actualmente el afiche sea el medio ideal para reconciliar dos visiones del arte potencialmente antagonista (o, al menos, para contenerlas). Según la primera, el arte expresa y explora una sensibilidad individual. De acuerdo con la segunda, el arte sirve una meta sociopolítica o ética. Para mérito de la Revolución Cubana, la contradicción entre ambas visiones no ha sido resuelta. Y en el ínterin, el afiche representa una forma de expresión artística donde el choque no resulta tan violento. En Cuba, los afiches son diseñados por artistas que trabajan en forma individual; la mayoría son relativamente jóvenes (nacidos a fines de los años 30 y comienzos de los 40) y algunos, en especial Raúl Martínez y Humberto Peña, surgieron como pintores. No parece existir el impulso para crear afiches colectivamente, como sucede en China (no solo con los afiches sino también con la mayo- 1 ría de las otras formas de expresión artística, incluida la poesía) o como lo hicieron los estudiantes revolucionarios de la Escuela de Bellas Artes de París, en mayo de 1968. Pero si bien los afiches cubanos, firmados o no, no dejan de ser la obra de un solo sujeto, por lo común esos artistas emplean una amplia gama de estilos. El eclecticismo estilístico representa quizás una forma de encubrir el dilema latente que representa para el artista de una sociedad revolucionaria el hecho de tener una firma individual. No resulta fácil identificar la obra de los realizadores de afiches cubanos más destacados: Beltrán, Peña, Rostgaard, Reboiro, Azcuy Martínez y Bachs. Dado que un artista debe responder a encargos tan dispares como diseñar un afiche político para la OSPAAAL una semana y a la siguiente realizar un afiche cinematográfico para el ICAIC, su estilo puede evidenciar abruptos cambios. Y ese eclecticismo presente en la obra de los artistas de afiches que trabajan en forma individual caracteriza, aun más llamativamente, la totalidad de los afiches surgidos en Cuba. Los trabajos dejan entrever una amplia gama de influencias foráneas que incluyen el estilo personal obstinado de realizadores norteamericanos como Saul Bass y Milton Glazer; el estilo de los afiches cinematográficos checoslovacos de los años 60 de Josef Flejar y Zdenek Chotenovsky; el estado de las Imágenes d´Epinal; el estilo neo-Art Nouveau popularizado por los afiches del Fillmore y el Avalon a mediado de los años 60; y el estilo del arte pop, que se alimenta como un parásito de la estética del afiche comercial, cultivado por Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Tom Wesselman. Desde luego, los creadores de afiches enfrentan una situación más simple que algunos otros artistas cubanos. No comparten la carga heredada por la literatura, en donde la búsqueda de la excelencia artística se define, en parte, en términos de una restricción de la audiencia. La literatura, desde que hace siglos dejara de ser un arte primariamente oral y por ende público, se ha identificado cada vez más con un acto solitario (la lectura), con un retiro a un yo privado. La buena literatura pude apelar solo a una minoría culta, y a menudo lo hace. Los buenos afiches, en cambio, no pueden ser objeto de consumo de una elite. (Un afiche propiamente dicho implica un cierto contexto de producción y distribución, lo que excluye la obra producida directamente para el mercado de las bellas artes, como los pseudoafiches Warhol). El espacio donde se exhibe el afiche genuino no es elitista sino público: comunal. Tal como lo declaran en numerosas entrevistas, los artistas de afiches cubanos son muy concientes de que el afiche es un arte público, que se dirige a una masa de gentes no diferenciada en nombre de algo público (ya sea una idea política o un espectáculo cultural). El artista gráfico de una sociedad revolucionaria no tiene el problema que aqueja al poeta cuando emplea la vos singular, el yo lírico, el problema de quien está hablando y para quién está hablando. Más allá de cierto punto, sin embargo, el lugar del artista en una sociedad revolucionaria - independientemente de su medio de expresión- siempre es problemática. La visión moderna del artista tiene su origen en la ideología de la sociedad capitalista burguesa, con la noción sumamente elaborada de la individualidad personal y la presunción de un antagonismo fundamental entre el individuo y la sociedad. Cuanto más lejos se lleva la noción del individuo, más aguda se torna la polarización del individuo contra la sociedad. Y a lo largo de más de un siglo, el artista ha representado precisamente el caso extremo (o ejemplar) del “individuo aislado”. El artista, según el mito moderno, es espontáneo, libre, automotivado, y, con frecuencia, cumple el papel de crítico o de persona ajena, distanciada, que no participa. Así, a los líderes de todo gobierno o movimiento revolucionario moderno les ha parecido más que evidente que en un orden social reconstruido de raíz la definición del artista debería cambiar. Por cierto, mucho artistas de la sociedad burguesa han denunciado el confinamiento del arte a pequeñas audiencias elitistas (William Morris dijo: “No quiero arte para unos pocos, como tampoco educación para unos pocos, ni libertad para unos pocos”), así como también la privacidad egoísta de la vida de muchos artistas. En principio, resulta fácil estar de acuerdo con tal crítica, aunque luego es más difícil traducirla a la práctica. Por un lado, los artistas serios se encuentran por lo general muy identificados con el papel “culturalmente revolucionario” que desempeñan en sociedades que, según esperan, van rumbo a una situación revolucionaria, a la que, sin embargo, aún no han llegado. En una situación prerrevolucionaria, la revolución cultural consiste principalmente en crear modos de experiencia y sensibilidad negativas. Implica facturas, rechazos. Es un papel difícil de abandonar, una vez que uno se ha vuelto un adepto. Otro aspecto particularmente intransigente de la identidad del artista es la medida en que el arte serio se ha apropiado para sí de la retórica de la revolución. La obra que hecha atrás la frontera de la negatividad no solo se define, durante toda la historia moderna de las artes, como valiosa y necesaria. También se define como revolucionaria, aun cuando, a diferencia de los cri- 1 terios con los que se miden los méritos de los actos políticamente revolucionaros –la seducción popular-, los actos del artista de vanguardia tienden a restringir el publico del arte a los consumidores de cultura instruidos y socialmente privilegiados. Esa apropiación de la idea de la revolución en manos de las artes introdujo algunas confusiones peligrosas y alienta esperanzas engañosas. Es natural que, cuando se halla atrapado dentro de un movimiento revolucionario en su propio país, el artista –que tantas veces es crítico de su sociedad- piense que lo que para el es revolucionario en el arte esta emparentado con la revolución política en curso, y que además crea que puede poner su arte al servicio de la causa. Pero, en el mejor de los casos, existe una unión incómoda entre lo que son las ideas revolucionarias en el arte y las ideas revolucionarias en la política. Casi ningún líder de las grandes revoluciones políticas se dio cuenta de la relación y, por cierto, todos percibieron el arte revolucionario (modernista) como una desagradable forma de actividad opositora. La política revolucionaria de Lenin coexistía con un gusto literario que era a las claras retrógrado. Le encantaban Pushkin y Turgenev. Detestaba a los futuristas rusos y tanto la vida bohemia como la poesía experimental de Maiakovsky le parecían una afrenta a los altos ideales morales de la revolución y al espíritu de sacrificio colectivo. Incluso Trotsky, de gustos artísticos muchos más refinados de Lenin, escribió (en 1923) que los futuristas permanecían apartados de la revolución, aunque el creía que podían ser integrados. Como todo el mundo sabe, la trayectoria del arte revolucionario en la Unión Soviética gozó de una vida extremadamente corta. La última expresión de la pintura “formalista” en la Rusia posrevolucionaria fue la exposición grupal de Moscú “5x5 = 25”, de 1921. Ese mismo año se dio el paso decisivo en el sentido de un alejamiento del arte no representativo. A medida que fue transcurriendo la década, la situación empeoró cada vez más y el gobierno prohibió a los artistas futuristas. A algunos de los grandes genios de la vanguardia de la década del 20 se les permitió continuar trabajando, pero bajo condiciones que promovieron el ocaso de su talento (como Einstein y Djiga Vertov). Muchos callaron ante las intimidaciones; otros eligieron el suicidio o el exilio; algunos (como Mandelstam, Babel y Meyerhold) murieron en los campos de trabajo forzado. En el marco de todos esos problemas y desastrosos precedentes históricos, los cubanos han seguido una política mesurada. El debate sobre el arte gráfico cubano aparecido en el número de julio de 1969 de Cuba Internacional, al que Dugald Stermer hace referencia más adelante en este libro, repasa los tradicionales problemas derivados de la tarea de reconcebir el arte en una sociedad revolucionaria, de determinar cuáles son las legítimas libertades y responsabilidades del artista. Las opciones unilaterales son condenadas: tanto el utilitarismo como el esteticismo puros, tanto la frivolidad de la abstracción desenfrenada como la pobreza estética del realismo banal. Se promueven los típicos fervores civilizados: el deseo de evitar la actividad propagandística insistente y al mismo tiempo continuar siendo relevantes y comprensibles. Es el mismo debate de siempre. (Para acceder a una discusión más amplia, con referencia a todas las artes, véase el número 4, de diciembre de 1967, de Unión, la revista publicada por la Unión de Escritores y Artista) El análisis no es particularmente original. Lo que resulta impresionante y alentador es la solución cubana; no arribar a ninguna solución específica, no presionar demasiado al artista. El debate sigue vigente, como también la alta calidad de los afiches cubanos. Las comparaciones que se han hecho por más de cuarenta años con el arte del afiche de la Unión Soviética –de hecho, con el arte de la propaganda pública de todos los países de Europa Oriental- favorecen casi monótonamente el logro del gobierno cubano de haberse opuesto a un tratamiento ética y estéticamente filisteo de sus artistas. El estilo cubano para con los artistas es pragmático y, en gran medida, respetuoso. A decir verdad, uno no debe tomar la relación relativamente satisfactoria entre los artistas de afiches y la revolución como muestra representativa de la situación de los artistas en Cuba. Si se los compara con el resto de los artistas cubanos, para los creadores de afiches es bastante fácil integrar con comodidad su identidad como artistas a las demandas y los reclamos de la revolución. Toda sociedad embarcada en una revolución exige que el arte tenga alguna conexión con los valores públicos. El realizador de afiches no encuentra mayor dificultad en acceder a dicha demanda, puesto que su obra es tanto una forma de expresión artística como un medio extremadamente literal de crear valores. Además del afiche, la forma artística pareciera satisfacer con gusto esas exigencias es el cine, como lo revela la notable obra de Santiago Álvarez y los jóvenes directores de largometrajes. No obstante, en el caso de otras expresiones artísticas la situación no es tan inequívoca. Si bien la Revolución Cubana es relativamente permisiva con los artistas, hay oposición a ciertas voces que tienen un tono más individual (incluso con artistas cuyo compromi- 1 so con la causa es indudable). El año pasado, Hurbert Padilla, quizás el más sobresaliente de los poetas jóvenes, debió soportar desagradables presiones. Vale la pena mencionar que durante el calvario sufrido por Padilla, que comprendió ataques por parte de la prensa, la perdida temporaria de su empleo gubernamental y la edición de su libro, premiado por la Casa de las Américas, con un prefacio que criticaba la asignación de dicho galardón, no existió nunca el intento de negarse a imprimir su libro, censurar su poesía ni mucho menos encarcelarlo. Uno espera, con buenas razones, que el caso Padilla sea una excepción; si bien es significativo que Padilla no haya sido reivindicado por completo, ni haya logrado recuperar su trabajo, hasta que Castro en persona tomó cartas en el asunto. La poesía lírica, la más privada de las artes, es tal vez la más vulnerable en una sociedad revolucionaria, del mismo modo que la creación de afiches es la más adaptable. Pero esto no equivale a decir que solo los poetas se vean frustrados en Cuba. El conflicto entre las consideraciones estéticas y las completamente prácticas, incluso más que las ideológicas, ha traído problemas hasta para las demás artes públicas; por ejemplo, la arquitectura. Es probable que Cuba no pueda darse el lujo de levantar edificios como de la Escuela de Bellas Artes ubicado en los suburbios de La Habana, una obra de Ricardo Porro que data de 1965 y constituye una de las estructuras modernas más hermosas del mundo. No es irracional que hoy día se otorgue mayor prioridad al diseño de casas prefabricadas de bajo costo y estéticamente banales que a la construcción de edificios originales, deslumbrantes y costosos como el de la Escuela de Bellas Artes. Pero el conflicto entre utilidad (y racionalidad económica) y belleza no parece haber afectado demasiado la política respecto de los afiches, quizás porque la producción de afiches representa un gasto mucho menor y parece útil de una forma más obvia; y porque la “individualidad” es tradicionalmente una norma menos importante para la estética del afiche que para la literatura, el cine y la arquitectura modernos. Mediante su belleza, elegancia y trascendencia más allá de la mera utilidad o la mera propaganda, esos afiches dan muestra de una sociedad revolucionaria que no es represora ni filistea. Los afiches prueban que Cuba tiene una cultura viva, con una orientación internacional y relativamente a salvo de la interferencia burocrática que ha malogrado las artes en casi todos aquellos países donde asumió el poder una revolución comunista. Sin embargo, uno no puede pensar automáticamente que esos aspectos atractivos de la Revolución Cubana integran orgánicamente la ideología y la práctica revolucionarias. Podría argumentarse que el alto grado de libertad del que gozan los artistas cubanos, por admirable que sea, no proviene de una redefinición de una revolucionaria del artista, sino que se limita a perpetuar uno de los más altos valores reclamados para el artista en la sociedad burguesa. En términos generales, el vigor y la amplitud de la cultura cubana no quieren decir que Cuba necesariamente posea una cultura revolucionaria. Desde luego, los afiches cubanos reflejan la ética comunista revolucionaria de Cuba en un aspecto obvio. Toda sociedad revolucionaria intenta limitar el tipo, si no el contenido, de los letreros públicos (cuando no busca asegurarse el control centralizado). Dicha limitación que se desprende lógicamente del rechazo a la sociedad de consumo, a la falsa libre elección entre mercaderías que aclaman para que se las compre y entretenimientos que exige que se los disfrute. Pero, más allá de ese sentido, ¿los afiches cubanos son “revolucionarios”? Como ya se ha advertido, no son revolucionarios tal como lo entiende el movimiento modernista en las artes a pesar de ser buenos, los afiches cubanos no son artísticamente radicales o revolucionarios. Son demasiado eléctricos. (Pero quizás ningún afiche lo sea teniendo en cuenta la tradición de parasitismo estilísticos presente en el diseño de afiche de todos los géneros). Como tampoco pueden considerarse manifestaciones de una concepción del arte políticamente revolucionaria, más allá del hecho de que muchos afiches, aunque no todos, ilustran las ideas políticas, recuerdos y anhelos de la revolución. Cuba no ha solucionado el problema de crear un arte nuevo y revolucionario para una sociedad nueva y revolucionaria, si uno da por supuesto que una sociedad revolucionaria de hecho necesita su propia clase arte. Claro está que algunos pensadores radicales creen que no hace falta, y que se comete un error al pensar que una sociedad revolucionaria requiere un arte revolucionario (así como la sociedad burguesa cuenta con un arte burgués). Desde ese punto de vista, la revolución no necesita ni debe rechazar la cultura burguesa dado que esa cultura, tanto en el arte como en la ciencia, constituye en realidad la forma más elevada de cultura. Lo único que la revolución debería hacer con la cultura burguesa sería democratizarla, colocándola al alcance de la mano de todos en vez de una minoría socialmente privilegiada. El argumento es atractivo, pero por desgracia es demasiado divergente de la historia como para resultar convincente. Sin duda, hay muchos elementos de la cultura de la sociedad burguesa que deberían ser retenidos e incorporados a 1 una sociedad revolucionaria. Pero uno no puede pasar por alto las raíces sociológicas y la función ideológicas de esa cultura. Desde una perspectiva histórica, parece mucho más probable que una sociedad revolucionaria debe establecer nuevas formas de cultura igualmente complejas y persuasivas, así como la sociedad burguesa alcanzó su notable “hegemonía” gracias a los espléndidos logros de la cultura burguesa. Por cierto, de acuerdo con el gran marxista italiano Antonio Gramsci –el principal exponente de esta visión-, incluso el desmoronamiento del estado burgués debe aguardar hasta que se produzca primero una revolución no violenta en la sociedad civil. Es la cultura, más que las instituciones estrictamente políticas y económicas del estado, el medio que lleva a esa revolución civil necesaria. Es, sobre todo, un cambio en la percepción que tienen las personas de si mismas, lo cual es obra de la cultura. Para Gramsci, es obvio que la revolución exige una nueva cultura. Partiendo de lo que para Gramsci significa un cambio de cultura, el afiche cubano no encarna valores radicalmente buenos. Los valores representados en los afiches son el internacionalismo, la diversidad, el eclecticismo, la seriedad moral, el compromiso con la excelencia artística, la sensualidad: la suma positiva del rechazo cubano al gusto prosaico o al utilitarismo crudo. Son principalmente valores críticos, a los que se llega tras rechazar dos modelos opuestos: por un lado, la vulgar comercialidad de los afiches norteamericanos (y sus imitaciones en las cartelera que se multiplican por toda Europa Occidental y América Latina) y, por el otro la monótona fealdad del realismo socialista soviético, y la ingenuidad folklórica y hagiográfica de la gráfica política china. No obstante, el hecho de que constituyan valores críticos, los de una sociedad en transición, no significa que no puedan ser también, en un contexto más fuerte o especial, valores revolucionarios. Hablar de valores revolucionarios en forma abstracta, sin ser históricamente específicos, es superficial. En Cuba, uno de los valores revolucionarios más vigorosos es el internacionalismo. La promoción de la conciencia internacionalista desempeña un papel muy importante en ese país, comparable a la promoción de la conciencia nacionalista en la mayoría de las otras sociedades revolucionarias de izquierda (como Vietnam del Norte y China) y movimientos insurgentes. El brío revolucionario de Cuba parte de no contentarse con los logros de una revolución nacional, sino de estar apasionadamente comprometidos con la causa de la revolución en una escala mundial. De ese modo, Cuba es quizás el único país comunista del mundo donde el pueblo demuestra un sincero interés por Vietnam. Los ciudadanos comunes, al igual que los funcionarios, con frecuencia insisten en restar importancia a las penurias y la severidad de s propia lucha en comparación con lo sufrido durante décadas por los vietnamitas. Entre los enormes afiches que dominan la inmensa Plaza de la Revolución de la Habana, se otorga igual preponderancia a un afiche del Che que a uno que honre la lucha del pueblo vietnamita o a uno que aclame la meta de cosechar diez millones de toneladas de azúcar en 1970. Los afiches que ilustran la historia revolucionaria de la propia Cuba no intentan simplemente despertar sentimientos patrióticos, sino que aspiran a demostrar el vínculo de Cuba con la lucha internacional. En el calendario político, se atribuye igual importancia a las fechas que conmemoran los martirios de la historia local que a los días de solidaridad con otros pueblos, para cada uno de los cuales se diseña un afiche. (En este libro se incluyen, por ejemplo los realizados para los días de solidaridad con el pueblo de Zimbabwe, la colonia negra de los Estados Unidos, América Latina y Vietnam) El tema de la solidaridad se nota también por oposición dado que los afiches políticos cubanos rara vez dividen el mundo entre negro y blanco, amigos y enemigos, como sí lo hacen los afiches con la inscripción “Amad la Patria” de Alemania Oriental o los afiches políticos cubanos por lo regular son afirmativas, sin llegar a ser sentimentales. Prácticamente ninguna se desvía hacia la invectiva o la caricatura. Como pocas recurren a la exhortación cruda, casi ninguna depende de la polarización moral maniquea. Así hasta el mismo eclecticismo de los creadores de afiches cubanos tiene una dimensión política, puesto que también reafirma el claro rechazo de ese país al patriotismo. El enfrentamiento entre la perspectiva nacionalista y la internacionalista constituye tal vez el tema más delicado en la esfera del arte cubano hoy por hoy. En el ámbito de casi todas las artes existe una firme toma de posición al respecto, que obedece –como tantos conflictos de nuestros días- a líneas generacionales. La regla parece ser que, cualquiera sea la forma de expresión artística, la generación más vieja tiende a ser nacionalista, es decir folklórica, más “realista”, mientras que la generación más joven tiende a ser nacionalista, vanguardista, “abstracta”. En la música, por ejemplo, la fisura es particularmente seria. Los compositores más jóvenes se sienten atraídos por Ovules y Henze; los más entrados en años, por su parte, insisten en una música distintivamente cubana basada en la instrumentación y 1 los ritmos afrocubanos y en la tradición del dansón. Pero en el afiche, como en el cine, no existe tal fisura, lo cual puede haber favorecido el notable nivel alcanzado por esas expresiones en la Cuba actual. De las generaciones más viejas, nadie hace películas, porque las únicas películas hechas antes de 1959 eran solo para hombres (Cuba era el principal proveedor de los Estados Unidos) En menos de una década, la nueva industria cinematográfica cubana ya ha producido varias películas de ficción muy buenas, como también algunos cortos y documentales destacables. Todas las películas reflejan una variada gama de influencias foráneas, provenientes tanto de las realizaciones europeas como del cine estadounidense no comercial. Asimismo, el arte del afiche cubano, que también carece de raíces previas a la revolución como de conflictos entre artistas viejos y jóvenes, posee influencias internacionales. Contrariamente a lo que a menudo alegan los artistas cubanos de cierta edad, es el internacionalismo del arte –no el nacionalismo- lo que mejor contribuye a la causa revolucionaria, o incluso a la tarea secundaria de construir un adecuado sentido del orgullo nacional. Cuba sufre de un profundo complejo de subdesarrollo, como lo denominó el novelista Edmundo Desnoes. No es solo una neurosis nacional, sino un verdadero hecho histórico. Uno no puede sobreestimar el daño ocasionado a Cuba por el imperialismo cultural y económico norteamericano. En la actualidad, pese a estar aislada y sitiada por los Estados Unidos, Cuba esta abierta al mundo entero. El internacionalismo es la respuesta más efectiva y liberadora al problema del atraso cultural de Cuba. El que en los teatros de La Habana todavía se representen obras de Albee y de Brecht no es ni un signo de que los cubanos continúen siendo adictos al arte burgués ni un síntoma de una inclinación revisionista (como sí lo es una política cultural similar que se da en la Yugoslavia no militante). Para Cuba equivale a un acto revolucionario, en este momento histórico, continuar adaptando obras de la cultura burguesa de todas partes del mundo y servirse de los estilos estéticos perfeccionados en la cultura burguesa. Tal adaptación no quiere decir que los cubanos no deseen una revolución cultural, sino más bien que están persiguiendo ese objetivo según sus propios tiempos, de acuerdo con su propia experiencia y necesidades. No hay una receta universal de la revolución cultural. Y antes de pronunciarse sobre que significaría una revolución cultural para un país determinado, uno debe tener en especial consideración los recursos disponibles aportados por el pasado nacional. La revolución cultural de China, con su magnifica cultura milenaria, a la fuerza de tener normas diferentes de la de Cuba. Aparte de las reliquias como la Yoruba y otras culturas tribales africanas, Cuba no posee más que los restos bastardeados de la cultura de los opresores: primero los españoles, luego los estadounidenses. Cuba no cuenta con una larga y soberbia historia nacional que rememorar, como los vietnamitas. La historia del país se reduce a poco más que la historia de cien años de lucha, desde Martí y Maceo hasta Fidel y el Che. Volverse internacional es entonces el camino autóctono de Cuba hacia la revolución cultural. Ese concepto de revolución cultural no es, por supuesto, el más común. Mucho más habitual es la visión que asigna al arte de una sociedad revolucionaria la tarea de purificar, renovar y glorificar la cultura. Semejante exigencia al arte se repite en la mayoría de los programas de los regímenes fascistas, desde Alemania e Italia de la década del 30 hasta los coroneles griegos de la actualidad, también en la Rusia Soviética por más de cuarenta años. En su forma manifiestamente fascista, el proyecto suele concebirse según estrictas pautas nacionalistas. La revolución cultural equivale a una purificación nacional: eliminar el arte no asimilable y disonante heredado del pasado cultural de la nación, y las corrupciones extranjeras infiltradas en el idioma del país. Significa una autorrenovación nacional, es decir, reconcebir el pasado de la nación de modo que parezca apoyar los nuevos objetivos propuestos por la revolución. Tal programa de revolución cultural siempre critica la vieja cultura burguesa de la sociedad prerrevolucionaria por ser elitista y esencialmente vacía, efímera o formalista. Esa cultura debe ser extirpada. Se convoca a una nueva cultura que ocupe ese lugar, una cultura que puedan apreciar todos los ciudadanos, que tenga la función de incrementar la identificación del individuo con la nación, simplificar la conciencia con la esperanza de reducir la deslealtad en el fuero íntimo (reduciendo la disonancia de ideas, humores, estilos del país), y promover la virtud cívica. Esta, que tal vez constituye la noción más común de revolución cultural, es la política de las revoluciones fascistas pero también, muchas veces, de las sociedades que han armado revoluciones desde la izquierda. Pero los genuinos movimientos y sociedades revolucionarios de izquierda tienen, o deben tener, una noción muy distinta de revolución cultural. El verdadero objetivo de una revo- 1 lución cultural de izquierda no es aumentar el orgullo nacional, sino trascenderlo. Tal revolución aspiraría a inventar nuevas formas culturales en lugar de revivir sistemáticamente las formas viejas (o practicar una censura selectiva del pasado). No tendría como propósito renovar o purificar la conciencia, sino cambiarla: crear o enseñar al pueblo una nueva conciencia. Según el punto de vista de algunos pensadores radicales, las únicas formas auténticas de arte revolucionario son las que se producen (y se viven) en forma colectiva o, en su defecto, aquellas que se originan en el trabajo de un solo individuo. De acuerdo con ese criterio, la organización de espectáculos colectivos concebidos por Jacques-Louis David durante la Revolución Francesa para rendir tributo a la diosa de la razón hasta la larga epopeya fílmica china de comienzos de la década de 1960, El este es rojo. Pero a partir del ejemplo de Cuba, que se rehúsa a recurrir a la organización de espectáculos como instrumento valioso de actividad revolucionaria, uno se cuestiona cuánto hay de cierto en esa postura. El espectáculo, la forma de expresión artística preferida por la mayoría de las sociedades revolucionarias, ya sea de derecha o izquierda, lleva implícito para los cubanos un sentido represivo. Lo que reemplaza el gusto por el espectáculo revolucionario es la fascinación por el escenario de la actividad revolucionaria. Puede ser el escenario de un gran proyecto público, como la campaña contra el analfabetismo de 1960, el asentamiento por parte de la juventud militante en la Isla de Pinos y la cosecha del azúcar de 1970. (En medida de lo posible, la población entera participa de dichos proyectos, pero no como algo organizado para ser visto por el ojo de un espectador). También puede tratarse del escenario de una lucha ejemplar encabezada por un héroe de la historia de la liberación cubana, o por un movimiento extranjero con cuya causa los cubanos, como recurso para el arte político, es el aspecto dramáticamente ejemplar de la actividad radical. El espectáculo válido a nivel dramático puede ser la vida y muerte del Che, la lucha de los vietnamitas o bien el calvario de Bobby Seale, dado que la actividad radical puede tener lugar en cualquier lado, en todos lados, no solo en Cuba. Esa es la identificación dramática fundamental que hace de combustible para su internacionalismo. De acuerdo con esa concepción política, los afiches desempeñan un papel particularmente útil y compacto. Los afiches políticos cubanos sirven como guía de los escenarios destacados de la actualidad: la lucha de los negros en los Estados Unidos, el movimiento guerrillero de Mozambique, Vietnam, y les sigue una larga lista. Los temas retrospectivos de muchos de los afiches cubanos no poseen por ello una orientación menos internacional. Un afiche que le pide a la gente que recuerde a las víctimas de Hiroshima tiene la misma finalidad que uno que evoca a los mártires de la toma por asalto del cuartel de Moncada que, en 1956, dio inicio a la revolución cubana. Los afiches políticos de Cuba cumplen la función de ampliar la conciencia moral, de adosar es sentido de responsabilidad moral a un número cada vez mayor de cuestiones. Tal empresa puede considerarse poco práctica, gratuita, incluso quijotesca, si se tiene en cuenta que Cuba es una pequeña isla sitiada, con siete millones de habitantes que apenas logran subsistir bajo el bloqueo norteamericano. Idéntico espíritu de gratuidad se deja entrever, para dar un ejemplo específico, en la decisión de producir afiches bellos para promocionar eventos culturales que todos tienen ganas de ver y a los que de cualquier modo asistirán. Resta esperar que la tendencia cubana a la ambición moral poco práctica, a una gratificación de los sentidos limitada, aparentemente arbitraria y sin embargo extravagante –desde los afiches hasta las heladerías Coppelia- pueda mantenerse viva, que no decrezca. Puesto que ese gusto por lo gratuito da vida a Cuba a un sentido de espaciosidad, pese a las severas limitaciones internas y externas, y dota a la Revolución Cubana, más que a ninguna otra revolución comunista en curso, de su inventiva, juventud, humor y extravagancia. III Si la tarea de llevar adelante una revolución cultural y concebir un papel políticamente revolucionario para el artista ya esta bastante plagada de dificultades y contradicciones dentro del contexto de una revolución política en curso, entonces la posibilidad de alcanzar una genuina revolución cultural fuera (o antes) de una revolución política es aun más problemática. La historia de casi todos los movimientos revolucionarios en las artes y la cultura surgidos en sociedades no revolucionarias o prerrevolucionarias no es precisamente de lo más alentadora. En cierto modo, no es más que una historia de apropiación. La suerte que corrió el Bauhaus es apenas un ejemplo, entre muchos, de cómo las formas revolucionarias de cultura que surgen dentro de sociedades burguesas son primero atacadas, luego neutralizadas y finalmente absorbidas por esa sociedad. El capitalismo transforma todos los objetos, incluyendo el arte, en mercancías. Y el afiche –también 1 el afiche revolucionario- no esta exento de esa rigurosa regla de apropiación. En la actualidad, el arte del afiche atraviesa un período de renacimiento. Los afiches han comenzado a ser considerados tanto misteriosos objetos culturales, con una sencillez y literalidad que contribuyen a aumentar su resonancia, como emblemas inagotablemente ricos de la sociedad. En los últimos años, los realizadores de cine han vuelto la mirada cada vez más hacia los afiches. Aparecen como referencias mágicas, en parte opacas; basta recordar el papel clave que desempeñan los afiches en casi todas las películas de Godard. Se los cita como prueba sociológica y moral tan elocuente como exacta; un ejemplo reciente es el recorrido que emprende Antonioni en la primera parte de Zabriskie Point or las fantasias plasmadas en las carteleras de Los Ángeles. (Ese nuevo y enriquecido papel afiche en la iconología del cine a partir de 1960 no tiene demasiado que ver con el uso tradicional del afiche en la narrativa cinematográfica –la breve transmisión de información necesaria- que nace con la toma fotográfica del afiche de Irma Vep, interpretada por Musidora, en Les Vampiros de Feuilade (1915). Pero la frecuencia creciente con las imágenes de los afiches se incorporan a otras artes representa apenas un índice de interés, por cierto bastante especializado. Los afiches despiertan cada vez más atención no solo como punto de referencia sino también como objetos en sí mismos. Se han transformado en uno de los objetos culturales más ubicuos; apreciados, en parte, porque son una forma de arte barato, no pretencioso, “popular”. El renacimiento actual del arte del afiche debe su ímpetu, no tanto a una producción más original o a un uso público más intensivo, sino a la sorprendente ola de interés que suscita el coleccionar afiches, el domesticarlos. Ese nuevo interés difiere en varios sentidos del que acompaño a la primera ola de colecciones de afiches, que explotó dos décadas después de que estos aparecieran. En primer lugar, es simplemente mucho más grande en alcance, acorde con una etapa posterior y más avanzada en la era de la reproducción mecánica. Si bien coleccionar afiches estuvo de moda en la década de1890, no era, como hoy día, una adicción masiva. En segundo lugar, en la actualidad se colecciona una variedad mucho más amplia de afiches. Las colecciones de la década de 1890 procedían del propio país del coleccionista, mientras que las más recientes tienden a ser ostentosamente internacionales. Y no es accidental que el comienzo de la locura por coleccionar afiches, que se dio a mediados de los años 50, coincida con la oleada creciente de turismo norteamericano de posguerra en Europa, lo que ha hecho de los frecuentes cruces del Atlántico una prerrogativa tan banal de la vida de la clase media local como en otras épocas lo eran las vacaciones en las playas estadounidenses. Ese objeto público arquetípico, antaño coleccionado solo por un pequeño grupo de entendedores, se torno un objeto privado común y corriente de cualquier sala de estar, dormitorio, cuarto de baño y cocina de la joven burguesía estadounidense y europea. En esas colecciones, el afiche no es simplemente –como lo era antes- una nueva y exótica clase de objeto artístico. Cumple una función más especial. Así como los afiches se alimentaron como parásitos de otras formas de expresión artística, la nueva moda de coleccionar afiches constituye un metaparasitismo, que se alimenta del mundo mismo o de una imagen sumamente estilizada de el. Los afiches proporcionan una imagen portátil del mundo. Un afiche es como un suceso en miniatura: una cita, ya sea de la vida o del arte de alto vuelo. La actividad moderna de coleccionar afiches esta emparentada con el fenómeno igualmente moderno del turismo masivo. Tal como se lo colecciona en la actualidad, el afiche se convierte en el recordatorio de un suceso. Pero existe una diferencia importante entre el afiche de El Cordobés o la gran retrospectiva de Rembrandt que cuelgan de la pared y las fotografías apiñadas en un álbum que tomó el turista de clase media durante sus vacaciones de verano en Italia. Alguien tuvo que estar presente para tomar las fotografías; en cambio, no hizo falta que nadie fuese a Sevilla o Amsterdan para comprar el afiche. En muchos casos, el coleccionista, de hecho, nunca visitó la exposición de arte ni asistió a la corrida de toros promocionados en los afiches que decoran su pared. Los afiches son, más bien, sustitutos de la experiencia. Como las fotografías tomadas por un turista, el afiche funciona a modo de recordatorio de un suceso. Pero de un suceso que a menudo ha acontecido en el pasado y del que el coleccionista tomó conocimiento por vez primera al adquirir el afiche. Dado que, en general, lo que ilustra el afiche no forma parte de su historia personal, la colección deviene un conjunto de recordatorios de experiencias imaginarias. Los espectáculos, sucesos y personas que uno elige colgar de la pared en forma de miniatura constituyen apenas un tipo superficial de experiencia vicaria. También son, sin lugar a dudas, una forma de homenaje. A través de los afiches, cualquiera puede seleccionar, rápidamente y sin ma- 1 yor dificultad, un panteón personal, aun cuando no puede decirse que uno lo haya creado, ya que la mayoría de los compradores de afiches están obligados a elegir de entre el surtido preseleccionado y numéricamente limitado de afiches producidos en serie que se ofrecen a la venta. Del mismo modo que ocurría antes con la elección de una pintura, los afiches que uno escoge para su sala de estar indican el gusto del dueño del espacio privado. A veces, es una forma de alarde cultural; un ejemplo muy repetido de un uso tradicional de la cultura en todas las sociedades de clase: para indicar, afirmar o reclamar una determinada posición social. A menudo el propósito es más frívolo, menos agresivo. Como trofeo cultural, la exhibición de un afiche en el espacio privado es, al menos, un medio claro de auto-identificación para con las visitas, un código (para quienes lo conocen) por el cual los miembros de un subgrupo cultural se anuncian y reconocen entre sí. La exhibición de un buen gusto en el tradicional sentido burgués ha cedido paso a la exhibición de una especie de mal gusto calculado que, cuando se aviene o adelanta a la moda, se torna un signo de buen gusto. Uno no necesariamente debe prestar su aprobación a los temas representados en los afiches que cuelgan de su pared. Basta con que indique un conocimiento del valor mundano, con algunos matices, de esos temas. En ese sentido complejo, los afiches, cuando son coleccionados, se vuelven un trofeo cultural. Lejos de señalar una simple aprobación o identificación con el tema, la variedad de afiches exhibidos en el espacio privado de una persona tal vez no signifique más que una especie de guía de la nostalgia y la ironía. Como es de esperar, aún en la historia relativamente breve del renovado interés por las colecciones de afiches, la elección de la clase de afiches que uno cuelga está sujeta a marcados cambios en la moda. Los afiches de corridas de toros y exposiciones de arte en París, casi ubicuas una década atrás, hoy en día manifiestan un gusto de retaguardia. Un tiempo después, se impusieron los afiches de Mucha y de películas viejas (cuanto más viejas, los afiches de Saul Bass de los años 50 pecan de demasiado recientes). Luego vino la moda de los afiches que promocionaban exposiciones de artistas norteamericanos en vez de europeos (por ejemplo, los famosos afiches de las muestras de Warhol, Johns, Rauschenberg y Lichtenstein). Más tarde fueron furor los afiches de los salones de rock, a los que no tardaron en seguirles los afiches psicodélicos, para contemplar cuando uno estaba bajo los efectos de las drogas. A partir de fines de la década del 60, el interés de los coleccionistas se volcó en gran medida hacia los afiches políticos radicales. A primera vista, resulta extraño que el afiche político radical tuviera usos aparentemente tan diversos. Por un lado, apela a las poblaciones de antiguos regímenes coloniales, sociedades económicamente subdesarrolladas donde muchos apenas saben leer. Pero también apela a la juventud más instruida de la nación industrial más adelantada, los Estados Unidos, que ha desafiado la preponderancia del lenguaje discursivo en favor de formas de decir no verbales y más emotivas. Es raro que con los cambio de la moda, un nuevo tipo de afiche desplace a su antecesor. Más bien, el interés por un nuevo tema se agrega al ya existente en otros. De ese modo aumenta el público. En la actualidad, toda gran ciudad estadounidense y la mayoría de las europeas cuentan con numerosos lugares donde se pueden adquirir afiches. El negocio psicodélico es un tipo de local muy común en Estados Unidos; entre su gama de productos, distintiva auque limitada, además de los afiches, el papel de fumar, las pipas, las boquillas para cigarrillos de marihuana, las luces ópticas y estroboscópicas, la bisutería con símbolos de paz y prendedores impresos con eslóganes satíricos, insolentes u obscenos. Actualmente, los afiches se venden en el fondo de librerías de descuentos y algunos grandes kioscos motorpolitanos. Para los coleccionistas más serios o, al menos, más prósperos, las tiendas como Postres Original Unlimited, de Nueva Cork, se dedican a vender afiches de todas partes del mundo. Últimamente, sin embargo, la impresión en serie de grandes aplicaciones de fotografías va en detrimento del mercado de los afiches, en tanto cumple casi idéntica función. Esas fotografías tamaño afiche son incluso más baratas y, por ende, más vendidas que las tandas de afiches reimpresas y reproducidas en serie. Por otra parte, quizás la fotografía tamaño afiche resulte inherentemente más atractiva que el propio afiche para los jóvenes –miembros de una generación caracterizada por profundas experiencias de estados psíquicos no verbales, alcanzados mediante la música rock y las drogas-, porque es una imagen pura: directa, frontal. Los afiches de fotografías son más neutrales, más modernos, simplemente en virtud de ser siempre en blanco y negro, que los afiches que son en color. Los afiches aún cargan con algunos rastros residuales de sus orígenes y su inspiración en artes de más alto vuelo, como la pintura. Pero las fotografías ampliadas de gente famosas que ahora se cuelgan de la pared, al estilo de los afiches, son casi tan neutrales e impersonales como cualquier otra imagen (si bien se trata de la imagen de una perso- 1 na), y no llevan el menor signo de arte. Al coleccionar afiches, no parece correrse el peligro de sufrir una indigestión cultural. Al igual que en los rincones superpoblados y azarosos del espacio público para los que se conciben originariamente los afiches, cada afiche exhibido en el espacio privado informal del coleccionista es indiferente de su vecino. Una reimpresión de un afiche de La Revolución Rusa, comprado en una librería Marboro, puede convivir con otro vendido durante una muestra de Magritte en el Museo de Arte Moderno varios años atrás. El mismo eclecticismo, el mismo desinterés por una mínima noción de compatibilidad, caracteriza el uso de las fotografías tamaño afiche. Casi siempre se trata de fotografías de personas famosas, rubro en el que Huey Newton encaja con la misma facilidad que Garbo. Un líder político radical tiene el mismo estatuto que una estrella de cine. Si bien uno proviene de la esfera de la política y la otra de la del entretenimiento, ambos son personas famosas, gente linda. Ese estándar de popularidad o glamour según el cual se eligen las fotografías para ser reproducidas en tamaño afiche y luego distribuidas en el mercado se ven reflejado en su uso. El afiche es un icono; como en Cuba, donde prácticamente en todos los hogares y edificios de oficinas hay al menos un afiche del Che. Pero, según el estilo contemporáneo de coleccionar afiches (y fotografías tamaño afiche), que es casi uniforme en todo el mundo capitalista, desde Boston a Berlín, desde Madison a Milán, los iconos representan muchas clases de admiración. Esa yuxtaposición, por la cual Ho Chi Minh está en el cuarto de baño y Bogart en el dormitorio, al tiempo que W. C. Fields comparte un sector del comedor con Marx, suscita una especie de vértigo moral. Esos collages tan moralmente alarmantes indican una manera muy particular de mirar el mundo, hoy en día endémica entre los jóvenes de la burguesía culta de Estados Unidos y Europa Occidental, que es en parte sentimentalismo, en parte ironía y en parte desinterés. De este modo, coleccionar afiches se asemeja al turismo en un nuevo sentido, que se agrega al ya mencionado. El turismo moderno puede caracterizarse como un medio para alcanzar una suerte de apropiación simbólica de otras culturas, apropiación que ocurre en un lapso breve y es realizada en un estado de alineación funcional (o no participación) de la vida del país visitado. Los países se reducen a sitios de “interés” listados y calificados en guías turísticas. Ese procedimiento permite al turista, una vez que ha puesto un pie en esos lugares principales, sentir que en realidad ha tenido contacto con el país de destino. Esa forma específicamente moderna (por cierto, posterior a La Segunda Guerra Mundial) de viajar que representa el turismo masivo moderno es muy diferente de los viajes al exterior realizados en períodos anteriores de la cultura burguesa. A diferencia del viaje en sus formas tradicionales, el turismo moderno convierte el hecho de viajar en algo que se parece más a comprar. El viajero acumula países visitados del mismo modo que acumula bienes de consumo. El proceso no implica ningún compromiso, y una experiencia nunca contradice, excluye o modifica genuinamente la que le precedió o la que le sucederá. Esa es exactamente la forma que adquiere la avidez moderna por el afiche. Coleccionar afiche constituye una especie de turismo moral y emocional; el gusto por esa actividad impide o, al menos, contradice el compromiso político serio. Coleccionar afiches es una forma de recopilar el mundo en una antología, de modo tal que una emoción o lealtad tiende a suprimir otra. Los sucesos y seres humanos representados en un afiche son miniaturizados o reducidos en escala en un sentido que trasciende el sentido literal o gráfico. El deseo de miniaturizar suceso y personas, encarnados en la actual moda de coleccionar afiches, en la sociedad burguesa, equivale al deseo de reducir de tamaño el mismísimo mundo, en particular lo que en el hay de tentador y perturbador. En el caso de los afiches políticos radicales, esa miniaturización de los sucesos o personas, encarnada en el hecho de coleccionar afiches representa una forma sutil, o no tan sutil, de apropiación. El afiche, que en sus orígenes era un medio utilizado para vender una mercancía, se torna el mismo una mercancía. Idéntico proceso tiene lugar con la publicación de este libro, que implica una doble reproducción (y miniaturización) de los afiches cubanos. En primer lugar, se hace una antología de los afiches cubanos disponibles. Luego, los que han resultado seleccionados se reproducen en un tamaño de menor escala. Ese grupo de afiches es entonces transformado en un nuevo medio, un libro, que es prologado, unificado topográficamente, impreso, distribuido y vendido. El nuevo uso de los afiches cubanos se distancia así varios pasos del original e implica una traición tácita a ese primer propósito. Puesto que, independiente de su valor artístico y político final, los afiches cubanos surgen de la genuina situación de un pueblo que atraviesa un profundo cambio revolucionario. Los responsables de este libro, al igual que la mayoría de las personas que lo comprarán y lo leerán, viven en sociedades contrarrevolucionarias, sociedades que poseen una habilidad na- 1 tural para arrancar cualquier objeto de su contexto y convertirlo en un artículo de consumo. Por lo tanto, no seria del todo justo elogiar a quienes han hecho este libro. Los amigos extranjeros de Cuba, en especial, pero también aquéllos que simplemente se inclinan por una visión favorable de la Revolución Cubana, no deberían sentirse muy cómodos al pasar las páginas. El libro en si constituye un buen ejemplo de cómo todas las cosas de esta sociedad se vuelven mercancías, formas de espectáculo (habitualmente) miniaturizado y objetos de consumo. No es posible considerar los “contenidos” de esta obra con simpatía, por que la noción de que los afiches cubanos conforman el contenido del libro en realidad es falsa. Por más que a quienes están detrás de la presente colección les complazca pensar que simplemente están presentando el arte del afiche cubano ante la mayor cantidad de público hasta el momento, la verdad es que los afiches cubanos comentados aquí han sido convertidos en algo diferente de lo que son o de lo que alguna vez intentaron ser. Ahora son objetos culturales, ofrecidos para nuestro deleite. Han pasado a ser un manjar más dentro del variado menú cultural servido en la sociedad burguesa próspera. Semejante festín, a la larga, termina aplacando toda capacidad de verdadero compromiso, al tiempo que a la burguesía liberal de izquierda de esos países se le hace creer que esta aprendiendo algo, que esta ampliando sus compromisos y afinidades. Desde luego, no hay forma de escapar de la trampa en tanto nosotros estemos aquí, con nuestros limitados recursos para el despilfarro, la destrucción y las reproducciones mecánicas, y los cubanos continúen allí. No es posible hallar una salida mientras seamos curiosos, mientras sigamos embriagados de bienes de consumo cultural, mientras vivamos dentro de nuestras inquietas sensibilidades negativas. La corrupción encarnada en esta publicación es sutil, difícilmente única y, en la suma de las cosas, incluso irrelevante. No obstante, no deja de ser una verdadera corrupción. Caveat emptor, Viva Fidel. Publicado originalmente en Dugald Stermer, The Art of Revolution: 96 Posters from Cuba (El arte de la revolución: 96 afiches de Cuba, Nueva York, McGraw-Hill, 1970). El Afiche: publicidad, arte, instrumento político, mercancía (desde la Pag. 239 a la 265) Fragmento extraído de “Fundamentos del Diseño Gráfico” Editados por: Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller y Rick Poynor Ediciones Infinito Buenos Aires