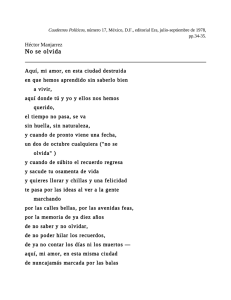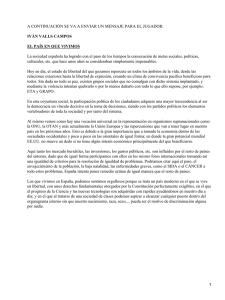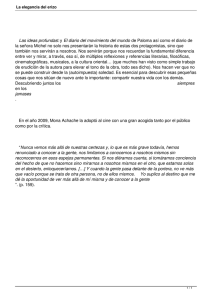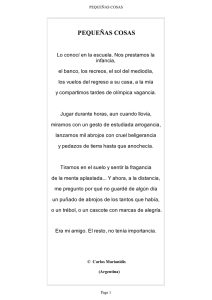El ser humano, en la búsqueda legítima por satisfacer
Anuncio
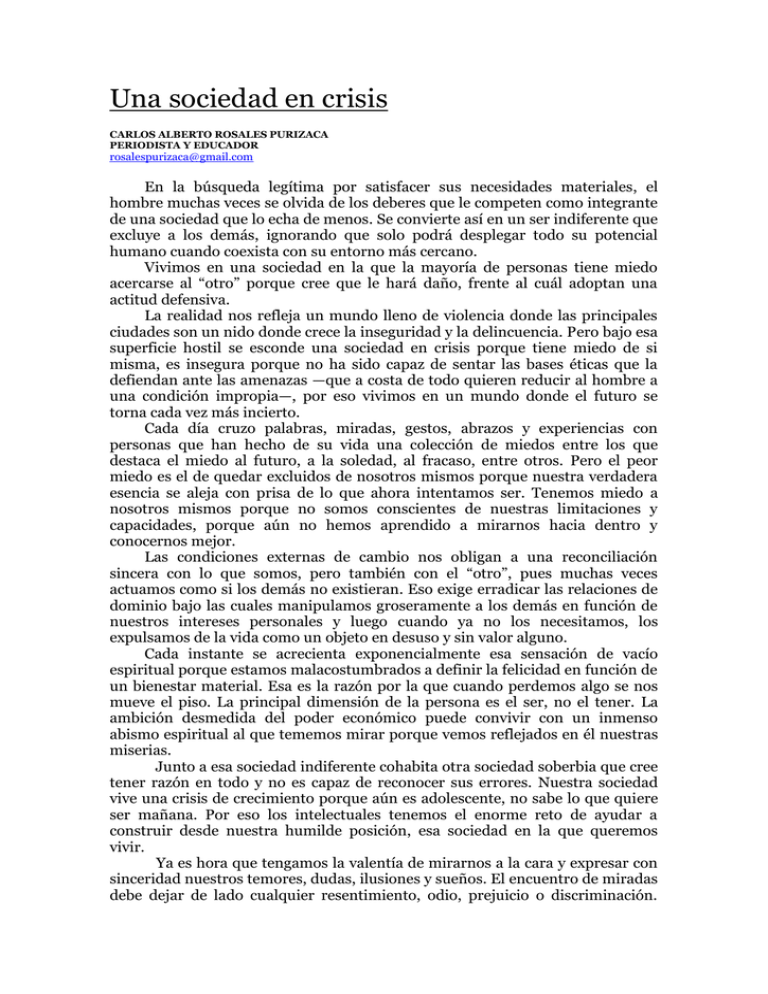
Una sociedad en crisis CARLOS ALBERTO ROSALES PURIZACA PERIODISTA Y EDUCADOR rosalespurizaca@gmail.com En la búsqueda legítima por satisfacer sus necesidades materiales, el hombre muchas veces se olvida de los deberes que le competen como integrante de una sociedad que lo echa de menos. Se convierte así en un ser indiferente que excluye a los demás, ignorando que solo podrá desplegar todo su potencial humano cuando coexista con su entorno más cercano. Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de personas tiene miedo acercarse al “otro” porque cree que le hará daño, frente al cuál adoptan una actitud defensiva. La realidad nos refleja un mundo lleno de violencia donde las principales ciudades son un nido donde crece la inseguridad y la delincuencia. Pero bajo esa superficie hostil se esconde una sociedad en crisis porque tiene miedo de si misma, es insegura porque no ha sido capaz de sentar las bases éticas que la defiendan ante las amenazas —que a costa de todo quieren reducir al hombre a una condición impropia—, por eso vivimos en un mundo donde el futuro se torna cada vez más incierto. Cada día cruzo palabras, miradas, gestos, abrazos y experiencias con personas que han hecho de su vida una colección de miedos entre los que destaca el miedo al futuro, a la soledad, al fracaso, entre otros. Pero el peor miedo es el de quedar excluidos de nosotros mismos porque nuestra verdadera esencia se aleja con prisa de lo que ahora intentamos ser. Tenemos miedo a nosotros mismos porque no somos conscientes de nuestras limitaciones y capacidades, porque aún no hemos aprendido a mirarnos hacia dentro y conocernos mejor. Las condiciones externas de cambio nos obligan a una reconciliación sincera con lo que somos, pero también con el “otro”, pues muchas veces actuamos como si los demás no existieran. Eso exige erradicar las relaciones de dominio bajo las cuales manipulamos groseramente a los demás en función de nuestros intereses personales y luego cuando ya no los necesitamos, los expulsamos de la vida como un objeto en desuso y sin valor alguno. Cada instante se acrecienta exponencialmente esa sensación de vacío espiritual porque estamos malacostumbrados a definir la felicidad en función de un bienestar material. Esa es la razón por la que cuando perdemos algo se nos mueve el piso. La principal dimensión de la persona es el ser, no el tener. La ambición desmedida del poder económico puede convivir con un inmenso abismo espiritual al que tememos mirar porque vemos reflejados en él nuestras miserias. Junto a esa sociedad indiferente cohabita otra sociedad soberbia que cree tener razón en todo y no es capaz de reconocer sus errores. Nuestra sociedad vive una crisis de crecimiento porque aún es adolescente, no sabe lo que quiere ser mañana. Por eso los intelectuales tenemos el enorme reto de ayudar a construir desde nuestra humilde posición, esa sociedad en la que queremos vivir. Ya es hora que tengamos la valentía de mirarnos a la cara y expresar con sinceridad nuestros temores, dudas, ilusiones y sueños. El encuentro de miradas debe dejar de lado cualquier resentimiento, odio, prejuicio o discriminación. Debemos fortalecer nuestra capacidad para manejar y superar nuestros temores. Lo que consume el desarrollo no es solo la corrupción que se enquista en el sistema político, sino el egoísmo que muchas veces nos impide mirarnos como personas porque nos pone una venda en los ojos, hasta el punto de hacernos incapaces de reconocer nuestras carencias. Nuestra sociedad está desintegrada porque vivimos como islas, cada uno por su lado. Y ese escenario se reproduce fielmente en sociedades a menor escala como son la escuela, la familia, las empresas y el aparato público. Es un mundo donde cada uno defiende su derecho a sobrevivir como pueda —aunque para eso atropelle la dignidad del otro—, pero olvida su principal deber: tratar a los demás con un ser humano digno de amor. No permitamos que el reniego o el lamento de nuestra condición sea un destino eterno. Por eso nuestra sociedad requiere de nuevas actitudes y capacidades que permitan afrontar con responsabilidad los desafíos del presente. Llegó la hora de ejercer nuestros deberes, como el de ser auténticamente humanos. La peor indiferencia es vivir ocultando lo que somos. Solo nos quedan dos opciones: vivir encerrados en nuestra propia cápsula o generar una apertura de espíritu que clarifique la sociedad que queremos mañana. La educación es un aliado que nos puede ayudar a extinguir paulatinamente la desigualdad que habita en esos rincones que no nos atrevemos a mirar.