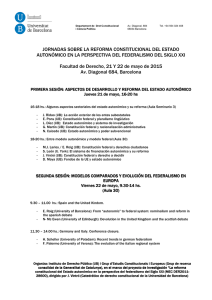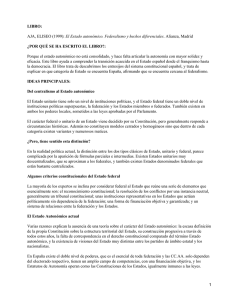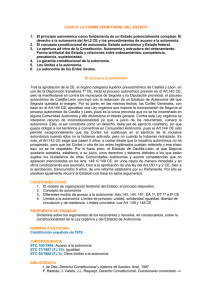El Estado autonómico en la encrucijada (CONTINUACIÓN) Hay que
Anuncio
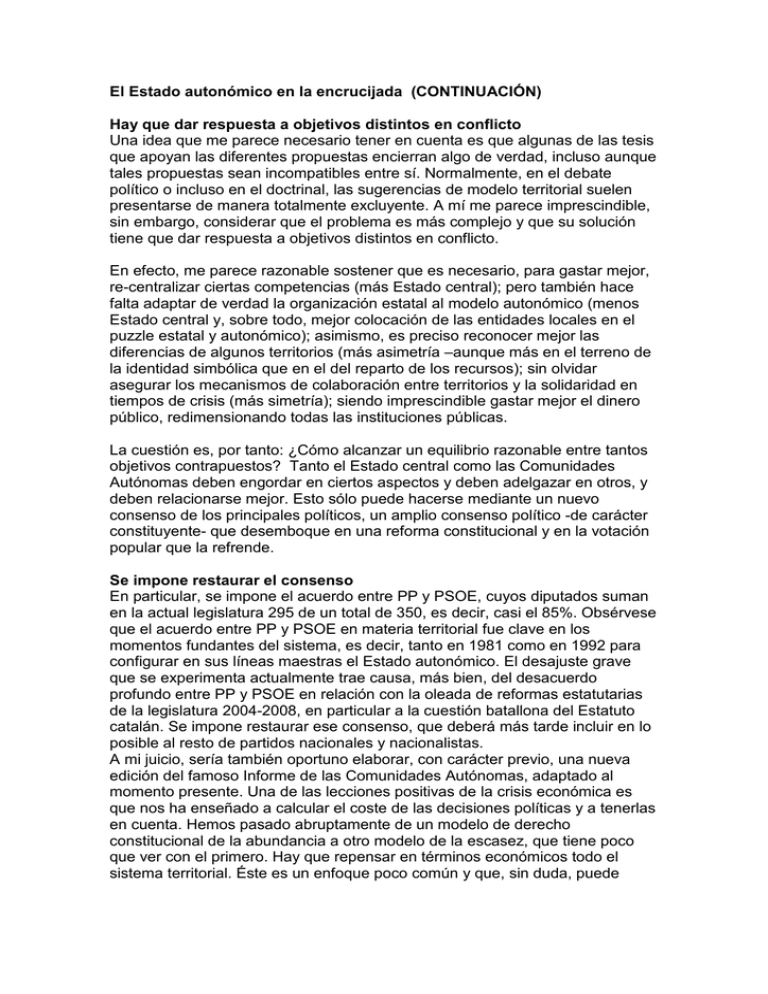
El Estado autonómico en la encrucijada (CONTINUACIÓN) Hay que dar respuesta a objetivos distintos en conflicto Una idea que me parece necesario tener en cuenta es que algunas de las tesis que apoyan las diferentes propuestas encierran algo de verdad, incluso aunque tales propuestas sean incompatibles entre sí. Normalmente, en el debate político o incluso en el doctrinal, las sugerencias de modelo territorial suelen presentarse de manera totalmente excluyente. A mí me parece imprescindible, sin embargo, considerar que el problema es más complejo y que su solución tiene que dar respuesta a objetivos distintos en conflicto. En efecto, me parece razonable sostener que es necesario, para gastar mejor, re-centralizar ciertas competencias (más Estado central); pero también hace falta adaptar de verdad la organización estatal al modelo autonómico (menos Estado central y, sobre todo, mejor colocación de las entidades locales en el puzzle estatal y autonómico); asimismo, es preciso reconocer mejor las diferencias de algunos territorios (más asimetría –aunque más en el terreno de la identidad simbólica que en el del reparto de los recursos); sin olvidar asegurar los mecanismos de colaboración entre territorios y la solidaridad en tiempos de crisis (más simetría); siendo imprescindible gastar mejor el dinero público, redimensionando todas las instituciones públicas. La cuestión es, por tanto: ¿Cómo alcanzar un equilibrio razonable entre tantos objetivos contrapuestos? Tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas deben engordar en ciertos aspectos y deben adelgazar en otros, y deben relacionarse mejor. Esto sólo puede hacerse mediante un nuevo consenso de los principales políticos, un amplio consenso político -de carácter constituyente- que desemboque en una reforma constitucional y en la votación popular que la refrende. Se impone restaurar el consenso En particular, se impone el acuerdo entre PP y PSOE, cuyos diputados suman en la actual legislatura 295 de un total de 350, es decir, casi el 85%. Obsérvese que el acuerdo entre PP y PSOE en materia territorial fue clave en los momentos fundantes del sistema, es decir, tanto en 1981 como en 1992 para configurar en sus líneas maestras el Estado autonómico. El desajuste grave que se experimenta actualmente trae causa, más bien, del desacuerdo profundo entre PP y PSOE en relación con la oleada de reformas estatutarias de la legislatura 2004-2008, en particular a la cuestión batallona del Estatuto catalán. Se impone restaurar ese consenso, que deberá más tarde incluir en lo posible al resto de partidos nacionales y nacionalistas. A mi juicio, sería también oportuno elaborar, con carácter previo, una nueva edición del famoso Informe de las Comunidades Autónomas, adaptado al momento presente. Una de las lecciones positivas de la crisis económica es que nos ha enseñado a calcular el coste de las decisiones políticas y a tenerlas en cuenta. Hemos pasado abruptamente de un modelo de derecho constitucional de la abundancia a otro modelo de la escasez, que tiene poco que ver con el primero. Hay que repensar en términos económicos todo el sistema territorial. Éste es un enfoque poco común y que, sin duda, puede provocar distorsiones. La ciudadanía no sabe cuánto cuestan las instituciones y se escandaliza con facilidad por las cifras. Esto se debe también a la confluencia de otro hecho diferencial negativo de la democracia española: la casi total falta de transparencia sobre los dineros públicos. En España, a diferencia del resto de países comparables, no se puede saber, ni siquiera hoy, a qué bolsillos va y en concepto de qué cada euro gastado por las instituciones públicas o socialmente relevantes (los partidos políticos, por ejemplo). En este contexto, cuando aparecen las cifras, normalmente al hilo de algún caso de corrupción, la reacción de la opinión pública suele ser muy negativa. Los ciudadanos tienen que conocer el coste real del funcionamiento de la democracia para poder valorar cabalmente la actuación de los actores políticos. Esto es abandonar la minoría de edad política en la que vive la ciudadanía, que en este caso no es culpable. Pues bien, debe pensarse el modelo territorial teniendo en cuenta el coste de las cosas. Pero también, y sobre todo, de su rendimiento real a lo largo de sus tres décadas largas de funcionamiento. Todo debe someterse a revisión. El papel de los parlamentos autonómicos, por ejemplo, cuya actividad legislativa ha venido a menos (gran parte de su actividad legislativa genera normas con cuerpo de ley pero con espíritu de reglamento). Parece claro que su función principal ha de ser, sobre todo, la de controlar a los ejecutivos respectivos. Si esto es así, debe reflexionarse sobre su composición, régimen de remuneración de sus miembros, su modo de funcionamiento, etc. Habría que pensar cómo deberían ser los parlamentos autonómicos en esta fase de la evolución del Estado autonómico y desde ahí proponer una reforma conjunta, y no actuar a partir de titulares de periódico, por cierto, con un dinamismo peligroso como cuando desde un ejecutivo autonómico se sugiere recortar el número de parlamentarios, por ejemplo, debido a bienintencionados móviles de austeridad, porque con ello lo único que se logra es confirmar en la opinión pública la idea difusa pero poderosa de que los gastos en política autonómica, todos ellos, son quizá innecesarios (la ciudadanía es probable que no distinga sutilmente entre legislador y ejecutivo y finalmente puede llegar a pensar que todos son prescindibles). Preguntémonos ahora por los diversos modelos territoriales que podrían adoptarse. ¿Es el federalismo la solución? Yo no lo creo. Hay que comenzar advirtiendo una confusión conceptual: cuando en España se habla de “Estado federal” casi todo el mundo cree que estamos hablando de más autonomía y menos Estado central, casi como una suerte de último grado de descentralización antes de la independencia. Pero esto no es verdad. España ya tiene más descentralización que la mayoría de Estados federales. Por otro lado, el corazón del federalismo es la unidad entre territorios diferentes (no la separación) y la igualdad (al menos formal) entre ellos. Y aquí lo que se discute en Cataluña es más autogobierno y más diferencia con el resto del país, justo lo contrario de lo que supone el federalismo. El carácter nugatorio del extraño “concepto español de federalismo” se muestra en que da igual cómo nos llamemos (estado federal o autonómico), porque la cuestión crítica pendiente en ambos casos es cómo nos repartamos el dinero entre los territorios. Es decir, este debate es, en gran medida, un debate nominalista. El tránsito de un Estado autonómico a un Estado federal sería técnicamente complejo; habría que repensar todo el marco competencial, que tan trabajosamente hemos ido cincelando. Además, crear un nivel estatal de administración de justicia propio para cada nuevo Estado, coexistente con el federal, no parece una buena idea. Ya el propio modelo actual de competencias autonómicas sobre la administración de la administración de justicia plantea serias dudas, incluso sobre la independencia judicial en el caso de la criminalidad gubernativa. El dibujo autonómico no está preparado para un modelo federal En un hipotético Estado federal español, Cataluña y País Vasco serían Estados, con una Constitución propia (y no ya un Estatuto de Autonomía) Esto tendría un enorme potencial simbólico y acaso podría servir para embridar la apetencia de singularización. Pero el dibujo autonómico del país no está preparado para un modelo federal; probablemente habría que reducir comunidades, agrupando territorios (lo cual se me antoja imposible) Y, sobre todo, si las actuales comunidades pasaran a ser Estados federados, sólo un ingenuo podría pensar que las reivindicaciones nacionalistas catalanas, vascas, gallegas, etc. cesarían. La asimetría es un problema sin solución. En cierto sentido, el nacionalismo político es la expresión contable del sentimiento de diferencia. La palabra “federal” procede de la latina foedus, que significa “alianza” o “pacto” entre varias personas pero de un modo distinto a un “contrato”: una relación “federal” es la creada por un grupo de personas que se ponen de acuerdo para formar un nuevo cuerpo, fundado en la buena fe de sus integrantes y sin perder sus respectivas identidades, la “libertad federal” (Lincoln comparaba el Estado federal a un matrimonio), mientras que un contrato se caracteriza por el cumplimiento estricto por las partes de sus respectivas obligaciones. Podríamos crear un Estado federal, pero es evidente que en España ni tenemos ni cabe esperar cualquier atisbo de “espíritu o lealtad federal”. En consecuencia, cualquier intento de trasladar entre nosotros las categorías del federalismo alemán, lugar donde se acuña el concepto de la lealtad federal y donde alcanza su máximo significado, está condenado al fracaso. La opción por el modelo autonómico como procedimiento de adopción de acuerdos Mi preferencia se inclina claramente por el modelo autonómico, que, con excesos y errores, ha sido, en lo sustancial, exitoso en el pasado: ha servido para mejorar los servicios públicos y para redistribuir la renta entre regiones ricas y pobres. Ahora bien, habría que distinguir el Estado autonómico como procedimiento y el Estado autonómico como resultado. Yo suscribo el modelo autonómico como procedimiento, no en su resultado actual. Me explicaré. El Estado autonómico como procedimiento es un método, abierto en el tiempo, para adoptar acuerdos entre actores políticos y territorios. Se trata de un modelo original (es una aportación genuinamente española), tremendamente elástico porque lo permite casi todo: tanto la devolución de competencias al Estado central como profundizar en el autogobierno autonómico; avanzar en la homogeneización territorial y también favorecer la asimetría de algunos territorios. Es un modelo que, frente a la rigidez del Estado federal una vez establecido, permite alcanzar con flexibilidad los acuerdos razonables entre principios contradictorios de los que antes hablaba. El Estado autonómico como procedimiento no coagula en ningún momento la política territorial, sino que permite encauzarla. Evidentemente, ese procedimiento de adopción de acuerdos permite concluir diversos resultados. Hemos tenido Estado autonómico más de 30 años pero con diferentes rostros. El actual está en cuestión y debe revisarse en profundidad. Primero, porque la organización territorial estatal y local no está bien ajustada al modelo autonómico. Tras los sucesivos cambios, hemos ido amontonando instituciones sin ordenar el proceso (por ejemplo, la superposición entre la administración autonómica periférica y las diputaciones provinciales o la sobredimensionada estructura del gobierno central). Segunda, porque la tramitación del Estatut por parte de las instituciones centrales ha atendido torpemente la singularidad catalana en sus aspectos simbólicos. Retrasar, por ejemplo, durante más de un año la aprobación de la Sentencia del Tribunal entre otras razones para llevar a su fallo que la declaración de la exposición de motivos según la cual el Parlamento catalán ha reconocido a Cataluña como nación no tiene valor interpretativo alguno, me parece un despropósito. Tercero, porque la crisis económica ha mostrado la necesidad de racionalizar las instituciones centrales y las autonómicas. Cuarto, porque urge encontrar mejores soluciones a la colaboración entre autonomías; en ese contexto se enmarca la siempre pendiente reforma del Senado. La reforma del Senado es un banco de pruebas La siempre propuesta y siempre pospuesta reforma del Senado es un magnífico banco de pruebas de cuanto estamos considerando. Sobre este tema he escrito no hace mucho que es preciso modificar el Senado en el marco de una reforma más amplia del modelo territorial. Porque en 2012, la reforma del Senado ya no es el único asunto constitucional pendiente de modificación. Tener en cuenta este hecho debería paliar en gran medida la ansiedad del Senado por su reforma, manifestada invariablemente en todas las legislaturas. El problema de la Constitución en este punto es que en 1978 tenía Senado, pero no autonomías (era, pues, un Senado pendiente); el problema de la Constitución en 2012 es que tiene Senado, y tiene también autonomías, pero ambos no coinciden, no son coherentes (es un Senado fallido) Peor aún, es dudoso que puedan coincidir en el futuro. Por eso no tiene sentido reformar el Senado mirando el retrovisor de 1978 y no el horizonte a partir de 2012. Mientras no nos pongamos de acuerdo sobre el modelo territorial del futuro no tiene sentido alguno modificar ahora el Senado. Además, si realizamos un análisis realista, con el actual marco constitucional y político de nuestro país, ni el Senado puede convertirse en auténtica Cámara de representación territorial, ni les interesa de verdad a los principales actores políticos que lo sea. Y por ello todas las reformas del Senado realizadas para profundizar su carácter territorial han fracasado estrepitosamente (Comisión General, debate sobre el Estado autonómico, posibilidad de comparecencia de los miembros de los gobiernos territoriales, etc.), incluso la Conferencia de Presidentes, que era una interesante experiencia que, de haberse consolidado, lo hubiera hecho lógicamente en el Senado. Y el resto de reformas de mayor calado que se han intentado, con una intensidad casi epiléptica, también han fracasado. Estamos pensando en reformar el Senado en clave territorial cuando ni siquiera utilizamos los instrumentos que el ordenamiento ya ofrece ahora mismo en ese sentido. El modelo autonómico es el único que podemos tener en España Las mismas dificultades que existen para modificar el Senado conspiran para impedir cualquier otra modificación profunda del modelo territorial. Sería ingenuo no tener en cuenta este contexto. Pero la clave de la destructora crisis institucional actual no está en el modelo autonómico, que es aceptable, sino en la incapacidad de los actores políticos de alcanzar resultados razonables en el momento presente. Más aún, creo que el modelo autonómico es el único que podemos tener en España. Precisamente porque es el único modelo territorial disponible que permite conjugar diversas combinaciones posibles de asimetría de unas comunidades respecto de otras y de simetría de todas ellas, así como de distintas distribuciones competenciales a favor del Estado (re-centralización) o de las Comunidades Autónomas (mayor autogobierno autonómico). Los modelos territoriales de otros Estados, ya sean unitarios, ya descentralizados, son mucho más rígidos. La permanente apertura del modelo, la vigencia del famoso principio dispositivo (por la vía de las leyes del art. 150.2 CE, pero también por otras: reforma de los Estatutos, o las leyes marco -ciertamente, las leyes de armonización del art. 150.3 CE no son imaginables porque responden a una cautela excesiva de los poderes del Estado central, escasamente compatible con el principio autonómico) ha exasperado a un amplio sector doctrinal, que lleva años postulando el cierre del modelo. Evidentemente, esta elasticidad del modelo presenta problemas porque remite la concreta fisonomía del Estado autonómico al acuerdo político del momento, lo que provoca inseguridad jurídica y asegura conflictividad política permanente. No es la mejor solución teórica, pero, insisto, es la única posible entre nosotros por la presencia estructural y no meramente coyuntural del principio asimétrico (cuya abolición es también políticamente imposible). El sistema autonómico no nace en un laboratorio de ideas, sino que es fruto del equilibrio de la presión de las fuerzas políticas existentes. Por esta razón hemos tenido Estado autonómico desde antes incluso que texto constitucional, con el sistema de pre-autonomías y con la significativa disposición adicional primera de la Constitución, que aunque reconoce, bajo ciertas condiciones, los derechos históricos de los territorios forales, no ha impedido que se halla abierto la puerta a un trato diferencial de difícil, sino imposible, justificación contemporánea, que ha hecho interpretar la Constitución a su luz y no al revés. La lectura confederal es característica del nacionalismo vasco De hecho, la Disposición adicional del Estatuto de Autonomía del País Vasco recurre de nuevo al concepto de “derechos históricos” para dejar abierta una puerta a la utopía nacionalista: “La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”. La lectura confederal del Estado autonómico es característica del nacionalismo vasco. Es curioso observar, en este sentido, que el constituyente no fue totalmente libre en relación con la regulación de tres aspectos centrales de la vida política de nuestro país, particularmente problemáticos a lo largo de nuestra historia, que, de alguna manera le vinieron dados: rey, fueros, iglesia. Estos aspectos fueron, por decir así, ventanas de irrupción de legitimidad histórica pre- y supra constituyente: la monarquía y su sucesión (el Príncipe de Asturias fue designado como sucesor del monarca antes de la aprobación de la Constitución en una extraña ceremonia celebrada en Covadonga); los derechos históricos de los cuatro territorios forales (los tres vascos más Navarra) y la posición privilegiada de la Iglesia católica en nuestro ordenamiento a partir de los Acuerdos internacionales que entraron en vigor más tarde pero que fueron gestados de modo paralelo a la elaboración del propio texto constitucional. La evolución de nuestro Estado autonómico responde, según la feliz metáfora de Javier Pradera recordando a Esopo, a la carrera de las liebres y las tortugas. Cuando las autonomías de vía lenta han ido alcanzando las competencias e instituciones de las de vía rápida, éstas idean algún expediente para ponerse por delante. Ya en 1992, cuando las Comunidades de vía lenta del art. 143 CE alcanzaron un techo competencial semejante al de las Comunidades de vía rápida, emerge el concepto de “hecho diferencial” a favor de estas últimas para mantener la puerta abierta del reconocimiento de un trato singular y bilateral respecto del Estado central. La noción de “derechos históricos” viene en 2.005 a reemplazar, más bien a sumarse enfáticamente al de los “hechos diferenciales” (quizás ya demasiado objetivados y tasados para la conciencia de los nacionalistas). Las fórmulas de la “asimetría” y de las “comunidades históricas” o ya, más directamente aún, de las “naciones”, apuntan en esta misma dirección: intentos de las liebres de singularizarse frente a las tortugas. Un episodio dentro de esa carrera ha sido el intento, por fortuna abortado, de extender el reconocimiento de los derechos históricos a Cataluña, Aragón o Valencia, es decir, a los territorios de la Corona de Aragón. Rebasando aspectos cuantitativos de profundización en el autogobierno, se intentó convertir tal hecho en la clave de bóveda sobre la que sostener el reconocimiento de peculiaridades esenciales de la Comunidad Autónoma respectiva para, desde ahí, reivindicar un trato estatal cualitativamente diferenciado del resto de comunidades y, por supuesto, predominantemente bilateral. Y en esa búsqueda de lo propio singular, el modelo foral vasco/navarro (el único en la historia y en la actualidad verdaderamente diferente del resto por su estructura) se presenta como el modelo a imitar por otros nacionalismos periféricos. Sin embargo, la foralidad es un fósil medieval que ha conseguido sobrevivir, a duras penas, en las postrimerías del Antiguo Régimen, en la historia bicentenaria del Estado liberal e incluso en nuestro sistema constitucional a través de la disposición primera. La apertura indefinida del modelo provoca conflictos En definitiva, la apertura indefinida del modelo provoca situaciones políticas conflictivas de modo periódico, pero me temo que no pueden soslayarse en un marco político donde están presentes de modo relevante fuerzas nacionalistas periféricas, que, además, suelen ser necesarias para la confirmación de la voluntad de las instituciones del Estado central. Además, conflictos territoriales existen hasta en los Estados unitarios, como Francia, según demuestra la jurisprudencia del Consejo Constitucional. Así pues, propongo que se valore positivamente, sin complejos, sin dudas, el Estado autonómico como proceso de toma de decisiones, aunque no sea siempre fácil alcanzar acuerdos razonables. Además, creo que es importante reconocer el modelo que tenemos porque gran parte de su crítica se funda en percepciones erróneas que sólo sirven para deslegitimar las instituciones en un momento de profundo desprestigio de la Constitución y de vómito ciudadano de la política “oficial”. Los responsables políticos están desorientados y paralizados. Sin embargo, defender las instituciones es defender la democracia. La criticada apertura de nuestro modelo territorial es, precisamente, su mayor fortaleza. Somos como somos. El Estado autonómico irá siendo como lo decidan los actores políticos del momento. Y la asimetría es, junto con su contrario, el dinamismo homogeneizador, un factor estructural del modelo, que nadie se engañe. Ciertamente, es preciso emprender una profunda reforma de todas las instituciones, de calado constitucional y no sólo legal. Y esta reforma requiere el mayor consenso posible. Vivimos un momento constituyente, lo asuman o no nuestros representantes políticos. Pero de entre todas las cosas pendientes de cambio, quizá sea el modelo autonómico como procedimiento lo único que no haya que cambiar. En mi opinión, defender el sistema autonómico es defender el espíritu de la Transición, que, sin embargo, no debe resultar coagulado para siempre en 1978. Los acuerdos de 1981 y de 1992 (también a finales de los noventa) entre PP y PSOE prolongaron esa misma tendencia, que fue quebrada a partir de 2004. Es necesario en este momento restablecerla. Es preciso emprender muchas reformas “de” y “en” nuestro Estado autonómico. Son bien conocidas. La literatura lleva años identificándolas con precisión de relojero. No me detendré ahora en ellas. He querido coger las aguas más arriba. Tan sólo destacaré que el verdadero debate en el Estado Autonómico se produce entre el principio de singularidad o asimetría a favor de ciertos territorios (tendencia confederal del sistema) y el principio de simetría o de igualación entre territorios (tendencia federal). Se impone encontrar en cada momento equilibrios razonables entre estas dos tendencias. Personalmente, siento mayor simpatía por el principio federal. Creo, por ello, en una España fuertemente unida, federalmente cosida, más “una” cuanto más “plural”. Esto es posible. Estados Unidos es un pequeño continente en sí mismo, diverso en extremo y sin embargo no habrá Estado que albergue mayor patriotismo (quizá en exceso, por cierto). Pero soy consciente de que entre nosotros no se pueden romper ciertos equilibrios singularizadores. El cupo o concierto no tiene (políticamente) vuelta atrás, por ejemplo. Otra cosa es que en la negociación de la cantidad se defienda mejor el interés del Estado en su conjunto (el demonio está en los detalles). La cuestión actual no es crear un Estado federal, sino en alcanzar un nuevo pacto de Estado que reinvente la unidad, dando satisfacción a las pretensiones singularizadoras simbólicas vascas y catalanas e incluso a algunas de las económicas (necesitamos datos reales y objetivos para ello). En definitiva, estamos condenados a entendernos en este país, pequeño territorialmente, pero muy complejo (España, dijo Ortega, tiene “un profundo corazón múltiple”), o, en caso contrario, a fracasar colectivamente. La fórmula del Estado autonómico, una aportación genuinamente española, es una magnífica herramienta. Se impone alcanzar un consenso neo-constituyente y adaptar el Estado autonómico tanto a la destructora crisis económica, como a lo que sabemos que hay que cambiar para mejorarlo tras una experiencia de 34 años.